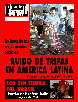|
|
AUGUSTO MONTERROSO
Lo demás es, ahora, silencio
 |
Ha muerto Augusto Monterroso. Con su desaparición
ha resurgido la vieja -y un poco machacona- leyenda de que
su fama descansa en el hecho de haber escrito el cuento
más breve del mundo. “El dinosaurio”
es cita obligatoria tanto para quienes han leído
la obra del autor como para quienes no conocen en verdad
nada suyo, pero que presumen sólo porque han memorizado
las escuetas siete palabras del mentado texto.
|
No está probado, ciertamente, que sea el cuento más
corto de la historia de la literatura; ni tampoco que se trate
exactamente de un cuento. El propio Tito Monterroso, cuyo sentido
del humor resistió siempre bien el asedio de la pedantería
crítica, lo dijo en alguna entrevista: “‘El
dinosaurio’ no es en realidad un cuento... sino una novela”.
Más todavía. El énfasis puesto en el mínimo
ente prehistórico, deja en la penumbra el vasto alcance
de una obra que hay que leer, según la sabia definición
de García Márquez, poniendo las “manos arriba”,
porque conlleva una peligrosidad que se funda en “la sabiduría
solapada y la belleza mortífera de la falta de seriedad”.
Monterroso aparece ironizando sobre todo y contra todos; sobre
él mismo, desde luego (“algunas noches, agitado,
sueño la pesadilla de que Cervantes es mejor escritor que
yo; pero llega la mañana, y despierto”, dice por
ahí), y contra la vanidad y la tontería humanas.
Escribe, principalmente, sobre literatura, porque pocos como él
aman las letras, el secreto detrás de las palabras, el
misterio que se esconde en cada poema, cada cuento, cada novela,
en todos los libros. Su amor por la brevedad es el producto de
una curiosidad incontinente, y de la verdad que pueda extraer
con el recurso del humor. “El espíritu cómico
-según lo define Monsivais- es finalmente la brevedad como
función de la lucidez y como método que comunica
múltiples perspectivas de un solo golpe”. “De
allí -agrega- la última falsedad de creer que la
producción de Monterroso es mínima. Cada texto,
cada fábula, cada cuento suyo son varios cuentos o fábulas
o textos”.
En Chile el reconocimiento a este pequeño gran hombre de
letras llegó tarde. Conspiró contra esta indiferencia
la carencia de una aureola de “escritor de éxito”.
Fueron inútiles los esfuerzos e insistencia de algunos
de sus amigos locales para que algún organismo público
ligado a la cultura, o al menos los administradores correspondientes,
tuviera en cuenta su nombre en la nómina de los invitados
anuales a nuestra Feria Internacional del Libro o a algún
otro torneo de los tantos que se dan a niveles oficiales. La noticia
de su “fama” no les había llegado durante años
a ninguno de estos personajes, quienes sólo advirtieron
de quién se trataba cuando Monterroso empezó a acumular
premios internacionales importantes, el “Juan Rulfo”,
primero, y luego, el “Príncipe de Asturias”.
Sólo entonces supieron de su valía y se enteraron
además, de golpe, de que el escritor había vivido
en Chile a mediados de los años cincuenta.
Tito estuvo entre nosotros, en efecto. Vivió en Santiago
más de dos años cuando el gobierno de Jacobo Arbenz
fue derrocado en Guatemala por un ejército mercenario armado
por la funestamente célebre United Fruit Co. Eran tiempos
en que no sólo no era una práctica vergonzante hablar
del imperialismo norteamericano, sino que su existencia y su acción
diaria eran fáciles de comprobar. Monterroso era secretario
de la embajada guatemalteca en La Paz, y buscó refugio
en Chile tras el derrumbe del régimen democrático
de su país. No le fue fácil su estancia aquí.
“El asilo contra la opresión”, que tan bien
suena en las ceremonias patrióticas nacionales, suele ser
sólo una frase sin asidero en la realidad. Evoco su vida
en Chile, sus pobrezas y desencuentros, las estrecheces cotidianas,
la humildad de la habitación que ocupaba en un vetusto
edificio de la céntrica calle París; no me cuesta
evocar su tránsito por las calles santiaguinas, acarreando
las pruebas de imprenta que corregía para la Editorial
Universitaria, o su búsqueda de apoyos en tareas cercanas
a la literatura, a lo suyo. Algo hizo por él Neruda -de
quien no fue secretario, como ahora se ha estado afirmando en
algunas notas de prensa- y alguna ayuda tuvo de Manuel Rojas y
de Joaquín Gutiérrez, gigantones con quienes Tito
no vacilaba en cotejar su corta estatura en sus frecuentes visitas
a la Librería Nascimento. Fui también testigo de
la emoción que vivió cuando el diario “El
Siglo” publicó en la primera página de su
suplemento literario dominical su célebre cuento “Míster
Taylor”, que después ha sido recogido en innumerables
antologías del cuento latinoamericano. Fue su réplica
como escritor a la intervención norteamericana. Lo escribió
en los mismos días en que las bandas de Castillo Armas
bombardeaban Guatemala. (De paso, en una entrevista muy posterior,
señaló que el cuento le sirvió para plantearse
cómo resolver el difícil equilibrio entre “la
indignación” y su idea de lo que debe ser la literatura).
El año 56 viajó a México, país que
ya lo había acogido antes en su primer exilio, cuando huía
de la dictadura de Jorge Ubico. De allí ya no se movió
y se dio el tiempo, con largas pausas, como era su estilo de trabajo,
para ir publicando la docena de libros que hicieron de él
uno de los nombres señeros de las letras continentales.
Su cuento “Obras completas” le sirvió para
poner en el primer plano, cuando apenas comenzaba su trayectoria
literaria, la nota irónica que ya no lo abandonaría:
“Obras completas (y otros cuentos)”, fue su primer
libro, y luego vinieron “La oveja negra y demás fábulas”,
“Movimiento perpetuo”, “Lo demás es silencio”,
“Viaje al centro de la fábula”, “La palabra
mágica”, “La letra E”, “Los buscadores
de oro”, “La vaca”, y otros títulos,
hasta su muy reciente “Pájaros de Hispanoamérica”,
publicado un año antes de su muerte.
En 1999 Augusto Monterroso volvió a Chile. Fue una visita
fugaz, para recoger una de las distinciones literarias más
extrañas de que se tenga memoria en nuestro país.
Hubo apenas el tiempo necesario para hacer el recorrido de regreso
en el tiempo y traspasar a su esposa, la escritora Bárbara
Jacobs, algo de sus lejanas pero no olvidadas vivencias chilenas.
A pesar de las apariencias, Tito no dejó nunca de ser guatemalteco,
resistiendo con éxito durante medio siglo los deseos de
los mexicanos de convertirlo en alguien suyo. Nunca quiso, sin
embargo, volver a Guatemala mientras el país estuvo dominado
por dictaduras o por lúgubres gobiernos represivos de derecha.
Sólo aceptó regresar, por unos días, el año
2000, en un raro paréntesis de respiro democrático.
Se le rindió entonces un homenaje que antes el país
sólo había ofrecido, en el ámbito de las
letras, a Miguel Ángel Asturias.
En respuesta a una pregunta sobre la idea que tenía de
la función que cumple la literatura, dijo lo siguiente:
“Ocupar la mente. Manejar el mundo de la imaginación.
Alimentar esta necesidad inherente a todo ser humano. Expresar
lo que otros no pueden expresar. Hacer ver a otros lo que no han
sido capaces de ver, por distracción, por pereza o por
miedo. En ésta y en todas las épocas. Para la literatura
no hay épocas sino seres humanos en conflicto consigo mismos
o con los demás”. Pero las cosas no son tan inocentes.
Lo aclara otro guatemalteco, el escritor Luis Cardoza y Aragón:
“La zarpa de Monterroso me recuerda el sutil alfanje del
verdugo que con diestro e insensible tajo decapita. El condenado
le implora cumplir sin tardanza su labor. El verdugo le recomienda
mover los hombros. Los mueve y rueda la cabeza”
CARLOS ORELLANA
|
Si te gustó esta
página... Recomiéndala
|