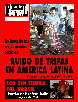|
|
TLC CON EE.UU.
El precio de la dependencia
Desde que Chile suscribió el Tratado de Libre Comercio
con Estados Unidos los comentarios, dudas y temores por sus alcances
y eventuales efectos, no se disipan.
Punto Final conversó con Marilú Trautmann, economista
de la Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable y miembro
de la Red Internacional de Género y Comercio. Además
es profesora de la Academia de Humanismo Cristiano y de la Universidad
Bolivariana.
EVENTUALES CONSECUENCIAS
Para Marilú Trautmann, el TLC con Estados Unidos más
que un acuerdo de libre comercio es un tratado de libre inversión,
que legitima un proceso implementado a nivel mundial. De acuerdo
a cifras de Naciones Unidas esto ha provocado una distribución
de la riqueza tal que 216 personas acumulan el equivalente a lo
que ganan 2.500 millones de personas (la mitad de la población
mundial) durante un año.
En su opinión el acuerdo profundizará el modelo
implantado por la dictadura militar: fuerte concentración
del ingreso y explotación-exportación de recursos
naturales con escasa elaboración. Sostiene que en la actualidad,
más del 80% de las exportaciones chilenas está basado
en el cobre, celulosa, fruta y productos del mar. “Esto,
con el agravante que las normas del TLC dejan escaso margen de
maniobra al aparato estatal, porque en muchos casos, la OMC, el
FMI y las empresas transnacionales tienen mayor injerencia en
el diseño de las políticas económicas que
los gobiernos democráticamente elegidos”, asegura.
Otro aspecto preocupante es que las normas relativas a la protección
de inversiones norteamericanas en Chile son más vinculantes
que las normas relativas al libre comercio. Además, los
negociadores chilenos se comprometieron a eliminar bandas de precios
y/o subsidios al sector agrícola, mientras Estados Unidos
seguirá aplicando salvaguardias a ese sector. “Esto
es grave, sobre todo cuando el ministro de Hacienda ha declarado
explícitamente que no habrá compensación
para los sectores ‘perdedores’. Otro factor de riesgo
es la eliminación de la tasa de encaje, que impedirá
al gobierno controlar la entrada de capital especulativo”.
EFECTOS EN EL MUNDO LABORAL
Desde el gobierno se ha señalado que el TLC traerá
múltiples beneficios al país, entre los cuales destaca
aumento del empleo. Sin embargo, en el mundo laboral existen dudas
porque la experiencia de los agricultores mexicanos y canadienses,
tras el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, demuestra
lo contrario.
Marilú Trautmann no comparte la hipótesis que indica
que el TLC permitirá aumentar el nivel de empleo. “Las
transnacionales no tienen como objetivo incrementar el empleo,
sino acrecentar al máximo su tasa de ganancia. La experiencia
indica que las empresas de grandes capitales tienden a desplazar
las actividades más intensivas en mano de obra. Además,
al instalarse invaden mercados cubiertos por pequeñas y
medianas empresas, que tienden a desaparecer, generando la pérdida
de miles de puestos de trabajo”.
Para ella, un ejemplo claro es el TLC Chile-Canadá. La
inversión canadiense en minería, principalmente
en cobre, se acrecentó notablemente. La producción
creció en 300%, provocando la caída del precio y
con ello la quiebra de la pequeña y mediana minería.
“Los efectos han sido devastadores: la mano de obra del
sector es menor en 69% respecto de 1990”, indica.
FLEXIBILIZACIÓN Y PRECARIZACIÓN LABORAL
Los últimos años han sido testigos que la inversión
extranjera migra hacia países donde los gobiernos permiten
mayores grados de flexibilización laboral y precarización
del trabajo. Un ejemplo es el caso chileno, en que las transnacionales,
a través de los procesos de privatización, han contado
con carta blanca no sólo para subir tarifas, sino también
para efectuar despidos masivos y aumentar la jornada laboral,
sin pago de horas extraordinarias, entre otros abusos. La preocupación
de amplios sectores sociales es que el TLC tenderá a profundizar
las condiciones de deterioro implantadas en el modelo actual.
Al respecto, la economista sostiene que el acuerdo profundizará
la situación de desmedro laboral. “De hecho, el gobierno
ha propuesto el modelo del TLC Chile-Canadá, que no contempla
sanciones comerciales para el incumplimiento de la normativa laboral
y ambiental, ateniéndose a la situación de cada
país”, asegura. Mientras no existan regulaciones
en la relación capital-trabajo, un piso para la contratación
de la mano de obra, los países del Tercer Mundo seguirán
compitiendo entre sí para “atraer” capital
externo, a través de una creciente flexibilización
y desregulación laboral.
FUTURO DE LAS MIPYME
La historia de las micro, pequeñas y medianas empresas,
que generan el 87% del empleo del país, se ha debatido
entre la vida y la muerte, durante los últimos años.
El arancel a las importaciones ha bajado, entre 1998 y 2003, de
11% a 6%, lo que provocará nuevos dolores de cabeza a ese
sector productivo. En este contexto, ¿qué consecuencias
tendrá el TLC con EE.UU. para la pequeña industria
nacional y cómo afectará a la mayoría de
los chilenos?
Marilú Trautmann es clara al manifestar que el proceso
de concentración del capital tiene su expresión
en una distribución regresiva del ingreso, en conductas
monopólicas y en una escasa incidencia en la creación
de empleo. Agrega que la apertura indiscriminada, ha significado
el crecimiento de las grandes empresas, que no crean nuevos empleos
a diferencia de las Mipyme.
En la actualidad, según ejemplifica, el 98% de las exportaciones
las realiza la gran empresa, en circunstancias que el 99% de las
empresas que operan en el país son Mipyme y dan empleo
al 85% de la población activa. Este sector productivo es
vital para el desarrollo del país, pero tiene serios problemas
para expandirse. “El año 2000, del total de la deuda
vencida, sólo un 5.7% correspondió a la gran empresa;
un 12.2% a la mediana y el resto del endeudamiento lo concentraron
las micro y pequeñas empresas”, indica.
Finalmente, Trautmann aclara que es posible que la supuesta rebaja
arancelaria en Estados Unidos ocasione el surgimiento de unos
pocos pequeños empresarios, como aquel manisero que se
fue a Estados Unidos, pero ello constituye una excepción,
no la regla. “En Estados Unidos, a inicios de 1990, megafábricas
y megaminoristas, cuyas inversiones serán garantizadas
en Chile vía el TLC, ocasionaron la quiebra de 17 mil pequeños
comerciantes. Y si en algún momento se señaló
que las Pyme podrían abastecer al Estado, ello será
muy difícil, porque las compras públicas también
serán sometidas a negociación y a competencia internacional”,
sostiene
MANUEL HOLZAPFEL G.
Si te gustó esta página... Recomiéndala
El TLC y las mujeres
Para Marilú Trautmann el tema de género
puede analizarse desde tres ópticas: a partir de
los valores que se imponen con el TLC, que eleva a un máximo
la competencia entre desiguales. “Al acentuarse aspectos
productivos y características como la competencia
y la agresividad, se desvaloriza la forma de trabajo para
el cual hemos sido socializadas las mujeres y parte de los
hombres. En ese marco, el ejercicio de la solidaridad y
nuestro desarrollo en el ámbito afectivo, no tienen
cabida”, señala.
Un segundo aspecto es dilucidar hasta dónde el TLC
permitirá que la sociedad, en su conjunto, asuma
el trabajo reproductivo asignado tradicionalmente a las
mujeres. La mercantilización de los servicios básicos,
especialmente salud, educación y agua, en un contexto
de ausencia del Estado, significará una recarga de
trabajo para la mujer. Asimismo, la disminución de
los gastos estatales en salud, se traducirá en menor
tiempo de hospitalización de los enfermos, que en
su mayoría deberán ser atendidos por una mujer.
También enfatiza que la mercantilización del
agua implicará una carga enorme para las mujeres
de culturas agrarias, especialmente en el norte de Chile.
“Su trabajo en el tema de la reproducción social,
de su rol como transmisora de tradiciones, se verá
también sometido a la mercantilización y al
peligro que sus conocimientos sean patentados por otros”,
indica.
Un tercer punto, señala, se refiere a la accesibilidad
que tendrán las mujeres a fuentes de trabajo digno.
“Lo más probable, es que las dificultades en
ese ámbito, se vean acentuadas con las normas relativas
a la liberalización de los servicios, principal fuente
de trabajo para las mujeres”.
Sostiene que los últimos 20 años de políticas
de liberalización comercial en Chile demuestran que,
si bien la mujer ha incrementado su participación
en el trabajo remunerado, existe un alto grado de segregación.
El 45% de las chilenas que trabajan en forma remunerada,
lo hacen en el “sector servicios comunales, sociales
y personales” y, dentro de éstos la mitad trabaja
como “nanas”. Las mujeres, a igual trabajo,
ganan menos que los hombres y la brecha se incrementa a
medida que aumenta el nivel educacional. “En los quintiles
más pobres, más de la mitad de las mujeres
que trabajan remuneradamente, no cuentan con sistema previsional
ni contrato de trabajo”
|
|
|