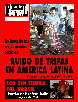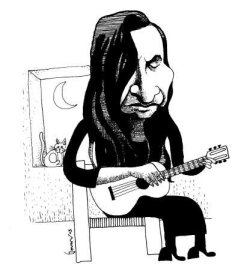Veintiún dolores, una Violeta
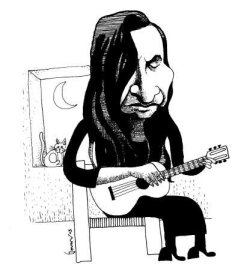 |
La calurosa tarde del 5 de febrero de 1967
se escuchó un balazo en La Reina. Fue un tiro certero…
Era Violeta Parra que decidió morir a los cincuenta
años en la carpa donde vivía, cantaba, bailaba
y componía; el mismo techo precario donde hacía
cerámica, bordados con restos de lanas de colores
y poesía. Donde cocinaba cazuela, charquicán
y unas empanadas jugosas. Donde había amado con vehemencia
y quebranto.
Tenía parche-curitas en los dedos. La noche anterior
había estado cantando y rasgueando su guitarra con
furia para ver si así se aliviaba su mal de amor. |
No fue el desasosiego sentimental el único dolor que
la impulsó a dispararse un tiro. La incomprensión
y falta de reconocimiento artístico en su propio país
la fue colmando de pena. Pero Violeta, pasional de nacimiento,
había amado con furores de terremoto chillanejo a muchos
hombres, a veces manteniendo relaciones duraderas e historiadas,
nunca sintiéndose amada como ella necesitó. Fueron
los desgarros de amor a Chile, a la música y a su hombre,
los que se arrancó del corazón de un balazo en esa
tarde calurosa.
“MALEZA”
Violeta del Carmen Parra Sandoval había nacido, campesina
y cantora, el 4 de octubre de 1917, a las once de la noche, al
interior de Chillán. La vecina que ayudó a su madre
a traerla al mundo fue la primera en sorprenderse con la criatura
que traía dos perlas de leche en la boca, un par de dientes
blancos y redondeados imposibles en un recién nacido.
Su infancia en Lautaro la pasó compartiendo hambre, canciones
y travesuras con sus diez hermanos y hermanastros. A pesar de
las estrecheces económicas siempre hubo música en
la casa. En las tardes oscuras del sur, los padres de Violeta
-Clarisa y Nicanor- entonaban viejas canciones alrededor del brasero
y siempre se les unía algún pariente o vecino con
arpa, caja o acordeón.
El padre, profesor de música, escondía su guitarra
con llave. Pero Violeta, de siete años, se las ingenió
para robársela y aprender a sacarle sonidos hermosos.
Antes de los diez años organizó a sus hermanos en
una estrategia para combatir la pobreza: cantaban en trenes, circos
y casas de remolienda. Violeta niña se deslumbró
con el espectáculo circense y con las presentaciones de
payadores y cuequeros que animaban las casas de prostitución.
No le gustaba la escuela y era enfermiza. Los demás niños
le decían “Maleza” porque era rebelde y voluntariosa
pero también por las marcas que dejaron en su cara la alfombrilla,
la rubeola, la peste cristal y el sarampión, que la hicieron
sentir una niña fea, y más tarde… una mujer
poco agraciada. Sin embargo, no le faltaron amores.
LOS LUISES
En Santiago, en una quinta de recreo en Matucana, conoció
a su primer marido, Luis Cereceda, un obrero de maestranza que
viajaba en bicicleta de una provincia a otra para escucharla cantar.
El romance fue rápido. Tuvieron tres hijos, compartieron
diez años, pero el matrimonio se quebró. “El
quería una mujer que le lavara y cocinara… Yo quería
cantar”, explicó ella con lógica implacable.
Con sus críos a cuestas y el nombre de fantasía
“Violeta de Mayo” siguió trabajando en bares
de mala muerte, apoyada por su hermano y mentor, Nicanor Parra.
Le penaban los Luises. Luis Arce, maestro mueblista, fue su segundo
marido. El era un hombre tranquilo, comprensivo, cariñoso.
Tuvieron dos hijas: Carmen Luisa y Rosa Clara. Se separaron amistosamente
cuando ella viajó a Europa a mostrar sus trabajos textiles
y de recopilación folclórica y se quedó varios
meses en esos menesteres.
Un joven cantante español, Paco Ruz, fue su acompañante
en los días y las noches de ese recorrido. Cuentan que
ella lo dejó un día y que la insistencia de él
para retomar la relación no dio resultados.
En ese viaje y otros varios posteriores, Violeta fue reconocida
en el Viejo Mundo como la artista multifacética y excepcional
que era. Se paseó por los más importantes escenarios
mostrando la música popular de Chile, la de los pobres,
el canto de las lavanderas, las recolectoras de frutas, las prostitutas,
los bandidos rurales, los payasos itinerantes, los artistas de
la calle, los olvidados de Dios.
Pero el éxito de su trabajo se quebró en París
con la llegada de una carta. Su hija Rosa Clara, de menos de diez
meses, había muerto repentinamente. Ni siquiera pudo estar
en el funeral de la pequeña.
RUN-RUN
En Chile Violeta había alcanzado cierta notoriedad como
folclorista, y se comentó que algo tenía con otro
joven cantante, protagonista de “La Pérgola de las
Flores”, de nombre Pedro Messone. El rumor no fue desmentido
ni confirmado.
Pero fue en Europa donde Violeta conoció al hombre de quien
se enamoró perdidamente. El francés Gilbert Favre,
músico, actor, mimo, ocho años menor que ella, era
el hombre en el que Violeta vio la encarnación del amante
y el compañero para toda la vida.
Tuvieron un romance turbulento, apasionado, trágico. Recorrieron
emparejados varios países, haciendo presentaciones conjuntas,
trabajando sin descanso. Volvieron juntos a Chile. Ella lo mimaba
como a un hijo y lo llamaba Run-Run… Pero Gilbert Favre
siempre se iba y la dejaba esperando el reencuentro… Ella
lo amaba, lo celaba, lo seguía, le escribía. El
la amaba, la visitaba, la admiraba, la criticaba. Les costaba
separarse… No podían estar juntos.
Cuando Violeta regresó a Chile, en 1965, se desarrollaba
el movimiento de “la nueva canción chilena”,
estrechamente vinculado a su trabajo y sus intereses. Se pliega
a la explosión creativa de esos días, junto a sus
hijos Isabel y Angel, Patricio Manns, Osvaldo (Gitano) Rodríguez,
Rolando Alarcón, Víctor Jara, Ricardo García,
René Largo Farías, entre otros.
Pone en pie su carpa a fines de ese año. Estaba llena de
ilusión y entusiasmo al montar esa especie de circo, como
los de su infancia, que quería llenar de muestras artísticas,
música y expresiones culturales. Todos los días,
Violeta y su hija Carmen Luisa encendían un gran fogón
en el centro de la pista, preparaban empanadas, anticuchos, mate
y mistela, y esperaban al público. Pero llegaba poca gente,
a veces dos o tres personas, frente a las cuales se hacía
igual el espectáculo. Violeta canta, baila, hace presentaciones
de títeres, muestra sus bordados y esculturas a los pocos
interesados.
Los amigos la encuentran cada vez más hosca, agresiva,
rabiosa e irascible. Ni la presencia de Gilbert logra aplacarla.
Viene a verla a Santiago, le dice que está enamorado de
ella, pero Violeta está insoportable y Gilbert sale escapando
a los pocos días, rumbo a Bolivia. Violeta escribe y canta:
“Run-Run se fue pa’l norte, no sé cuándo
vendrá, será para el cumpleaños de nuestra
soledad…”.
En esas angustias estaba cuando conoce a un joven uruguayo de
origen campesino, de nombre Alberto Zapicán, vigoroso y
atractivo, que la acompaña en la cama y en las dificultades
cotidianas con paciencia, cariño y entrega.
A fines de 1966, Violeta se deprimía sin remedio. La carpa
no daba los resultados esperados. Su música y su arte no
eran valorados en su país. Pocas veces tenía de
qué alegrarse. Le dolía la incomprensión
y el desamor. Algo en ella se iba desgarrando irremediablemente.
La noche del 4 de febrero tocó su guitarra, tal vez pensando
en Run-Run, porque era el día de San Gilberto según
el calendario.
Estaba completamente sola cuando se quitó la vida. En cincuenta
años se había dado tiempo para renovar la música
y la canción latinoamericana, construir una nueva forma
de ser artista, darle status internacional a nuestra cultura popular,
parir hijos, recorrer el mundo con el nombre de Chile en la garganta,
amar a muchos hombres con rabia y vehemencia, pelear con los poderosos
hasta ser escuchada, soportar mucho más que veintiún
dolores… y morir como eligió
PAMELA JILES