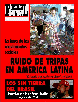| Edición
552 |
||||
| Portada |
||||
| Inicio | ||||
| Tradución | ||||
| Favoritos | ||||
| Recomendar Página | ||||
| Cartas al Director | ||||
| Libro
de Visitas |
||||
|
||||
| . | ||||
| Ediciones
Anteriores |
||||
Amigos
de PF |
||||
| En
esta Edición |
||||
| NUESTRO 11 DE SEPTIEMBRE | ||||
| Los escritores y el golpe | ||||
| El movimiento popular, la Unidad
Popular y el golpe |
||||
| Evidentemente la Unidad Popular no fue sólo resultado de un acuerdo político | ||||
| LA COARTADA POLITICA DEL GOLPISMO |
||||
| La “historia oficial” de los voceros de la oligarquía dominante insiste ... | ||||
| La vida | ||||
| La vida contra los asesinos de la memoria | ||||
| Militares, | ||||
| La aventura del poder | ||||
| Patricia Verdugo revela cómo
“El Mercurio” recibía el dinero de la CIA |
||||
| La
cuenta suiza de Agustín Edwards |
||||
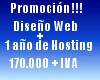 |
LA COARTADA
|
 |
La “historia oficial” de los voceros de la oligarquía dominante insiste en la monserga de que el gobierno popular de Salvador Allende fue derrocado por el “caos” económico y político en que se habría encontrado el país. Además, se dice que los altos mandos de las Fuerzas Armadas dieron el golpe de Estado a pedido de los órganos de la institucionalidad. Conviene establecer que esta demanda de intervención militar fue sólo de los sectores de centro derecha que, según ha señalado el general Juan Emilio Cheyre, “instigaron” el golpe militar y después “avalaron” los crímenes contra la humanidad.
|
| EN la elección parlamentaria de marzo de 1973 la Unidad Popular obtuvo el 43,9%. La mayoría opositora (DC-derecha) aprobó el 22 de agosto un acuerdo que sirvió de coartada política al golpe de Estado. En la foto: los diputados socialistas Laura Allende Gossens, Eduardo Osorio, Mario Palestro, Héctor Olivares, entre otros. |
El llamado “caos” del que tanto se habla, fue impulsado
por los clanes económicos, que produjeron la crisis con
escasez y mercado negro, por los grupos políticos conspirativos,
que ejecutaron toda clase de atentados contra la economía
y el Estado de derecho y por la centro-derecha, constituida por
el Partido Nacional, el Partido Demócrata Cristiano y otros
sectores.
Hay que agregar que una operación combinada del gobierno
norteamericano, a través de la CIA, y de la derecha política
y militar trató de impedir la confirmación de Allende
en el Congreso Pleno, mediante el secuestro del comandante en
jefe del ejército general René Schneider, para promover
el golpe de Estado. Antes del “caos”, Nixon ofreció
un financiamiento de siete cifras en dólares para comprar
a los partidos y parlamentarios de centro derecha, a fin de designar
a Jorge Alessandri presidente de la República. Este “prócer”
de los negocios aceptó, a pesar de haber sostenido en la
campaña electoral que quien obtuviera un voto más,
es decir, la mayoría relativa, debía ser proclamado,
creyendo que él estaría en esa situación.
La maniobra de Nixon no se cumplió, porque la Democracia
Cristiana optó por someterse a la tradición consagrada
en las elecciones de González Videla, Ibáñez
y del propio Alessandri, que triunfaron con mayoría relativa.
En este último caso se impuso con apenas 31% no obstante
lo cual, gobernó con entera libertad aplicando un programa
de extrema derecha. No tuvo las limitaciones que se quiso imponer
a Allende, que obtuvo 37% de la votación nacional.
PRECIPITACION
DE LA CRISIS
La crisis del gobierno popular comenzó a precipitarse a
partir del paro declarado por los comerciantes minoristas, con
el pretexto del alza de los precios y el desabastecimiento de
algunos artículos de primera necesidad. Se inició
el 21 de agosto de 1972 y comprometió a más de 125
mil establecimientos en el país, con graves incidentes
provocados por la oposición. En este proceso de lucha entre
gobierno y oposición, se generaron dos tendencias en las
Fuerzas Armadas: la profesionalista que, conforme a la doctrina
Schneider, respetaba y obedecía al gobierno democrático,
y la conspirativa que participaba en el complot. El general Carlos
Prats, comandante en jefe, respondía a la primera corriente.
El 11 de octubre de 1972, la Confederación Nacional de
Dueños de Camiones promovió una huelga indefinida,
con el pretexto de que el gobierno se proponía estatizar
los transportes. El paro pretendía bloquear Santiago y
cortar el territorio nacional en ocho o diez tramos. Este movimiento
subversivo fue impulsado por el llamado “poder gremial”,
creado por la oposición y que incluía a la Sociedad
Nacional de Agricultura, Sociedad de Fomento Fabril, Cámara
Chilena de la Construcción, Confederación de Transportistas,
Confederación de Comercio y colegios profesionales. Esta
paralización determinó graves dificultades en el
abastecimiento y locomoción, toda vez que adhirió
a dicho movimiento la mayor parte del comercio. La huelga fue
financiada por la CIA, que pagó a los camioneros y, en
general, a los agitadores profesionales.
El gobierno estableció el estado de emergencia en Santiago
y doce provincias. La CUT y demás organizaciones obreras
y campesinas llamaron a enfrentar la ofensiva patronal y de los
partidos de centro-derecha, estableciendo equipos de emergencia
para asegurar las comunicaciones y el transporte, hacer funcionar
la economía y el consumo popular, reforzar la vigilancia
y protección de las empresas, manteniendo turnos permanentes
en ellas. Los trabajadores, organizados en comandos comunales
y cordones industriales, tomaron posesión de las fábricas
y sostuvieron la producción. Esta resistencia del “poder
popular” permitió al gobierno poner término
al paro insurreccional de la burguesía después de
27 días, con una pérdida estimada en 200 millones
de dólares.
Esta lucha fortaleció los cordones industriales que se
venían organizando desde antes del paro y dio origen a
nuevos organismos de poder popular, como los comités coordinadores
de cordones industriales, integrados por las representaciones
sindicales de las empresas de un mismo sector geográfico.
Este poder popular comprendía también a los comités
de protección y defensa de los sitios de trabajo del ataque
de los aparatos paramilitares reaccionarios, a los comandos comunales
formados por representaciones de sindicatos, cordones industriales,
consejos campesinos, juntas de abastecimiento y precios, juntas
de vecinos y otras orientadas a atender los problemas sociales
y de movilización. Es conveniente destacar la importancia
de los cordones industria-les, creados por la clase obrera para
enfrentar a la burguesía como organismos independientes
del gobierno, que tomaban sus propias decisiones para impulsar
el proceso revolucionario. Los cordones industriales respetaban
el papel de la CUT que sólo daba dirección a los
sindicatos, en tanto que los cordones pretendían movilizar
a sectores ajenos a ella, incorporándolos a la lucha de
clases. De un contingente de tres millones y medio de trabajadores,
la CUT tenía sólo 650 mil afiliados.
El Partido Socialista apoyó la generación del poder
popular. El comité central de ese partido, declaró
sobre los hechos de octubre de 1972: “El pueblo aprendió
en días lo que años de acción no pudieron
enseñarle. La clase obrera ganó en conciencia de
clase, ganó en capacidad revolucionaria, ganó en
decisión de victoria y dio un salto hacia el futuro socialista
de Chile”. El secretario general del partido, Carlos Altamirano,
se refirió a “las exigencias de poder que las masas
organizadas ejercieron de hecho a través de múltiples
formas, entre ellas los cordones industriales, los comandos comunales,
los frentes patrióticos, surgidos durante la crisis de
octubre.(1)
Las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 constituyeron un
factor decisivo para precipitar el golpe. La Izquierda las consideraba
como fundamento de la defensa del gobierno y la condición
para avanzar. La derecha buscaba los dos tercios para destituir
al presidente de la República. Patria y Libertad, la fuerza
de choque de la oposición, declaró: “Si en
marzo la Unidad Popular obtiene alrededor de 40% de los votos,
no queda sino el derrocamiento armado”. Así de claro.
Las elecciones se realizaron en las condiciones más desfavorables
para la Unidad Popular. Neutralidad del gobierno, garantizada
por el ministro del Interior general Carlos Prats; financiamiento
millonario de la CIA y las empresas imperialistas a la oposición;
dominio de ésta de la mayoría de los medios de comunicación.
Inflación, desabastecimiento, mercado negro, campañas
de desprestigio contra el gobierno. La consigna de la oposición
era obtener los dos tercios del parlamento para acusar “constitucionalmente”
al presidente de la República. La Unidad Popular sólo
contaba con el apoyo de los trabajadores. El resultado dio a la
UP un 43,9 % de la votación, más de 7% sobre el
resultado de 1970, superando todas las predicciones.
DECISION GOLPISTA
DE LA CENTRO-DERECHA
La derecha y la Democracia Cristiana decidieron derrocar al gobierno
por la fuerza ante el fracaso del camino electoral y parlamentario.
Sustituido Renán Fuentealba en la presidencia de la DC
por Patricio Aylwin, hombre de confianza del presidente del Senado,
Eduardo Frei Montalva, comenzó la promoción abierta
del golpe. Mientras, el gobierno de Estados Unidos había
roto sus conversaciones respecto a la deuda externa e intensificaba
el bloqueo económico. Se reanudaron los paros de profesionales
y otros gremios, así como los actos de terrorismo. La prensa
de derecha arreciaba en sus apelaciones a las Fuerzas Armadas.
Por fin, explotó un alzamiento militar el 29 de junio de
1973, a cargo de los tanques del Blindados Nº 2, que se dirigió
hacia el palacio presidencial bajo las órdenes del teniente
coronel Roberto Souper. Fue el “tancazo”. Hubo movilización
popular en defensa del gobierno, pero el fracaso del intento de
golpe se debió fundamentalmente a la resistencia militar
dirigida por el general Carlos Prats. Sólo el grupo fascista
Patria y Libertad dio la cara y asumió su responsabilidad,
denunciando la traición de otros sectores comprometidos.
No obstante la gravedad de la situación, la mayoría
del Congreso no aprobó el estado de sitio que solicitó
el gobierno.
El presidente del Senado, Eduardo Frei, habló por televisión
sosteniendo la inconstitucionalidad del gobierno de Allende y
haciendo un tácito llamado a las Fuerzas Armadas a “restituir”
la legalidad. El presidente de la DC, Patricio Aylwin, entretanto,
respondiendo a una invitación al diálogo del presidente
Allende, establecía tres condiciones:
1) inmediato desarme de los grupos armados mediante la aplicación
por las Fuerzas Armadas de la ley sobre control de armas;
2) devolución de las industrias y demás establecimientos
ocupados en los últimos días; y
3) promulgación de la reforma constitucional Hamilton-Fuentealba,
aprobada recientemente, para liquidar el área de propiedad
social.
Estas exigencias impedían el diálogo: quienes estaban
armados no eran los partidarios de la Unidad Popular sino los
de la derecha; las industrias y predios tomados por los trabajadores
eran resultado del reciente golpe intentado por la derecha; y
la “reforma constitucional” se había aprobado
al margen de la Carta fundamental. Por eso, el diálogo
ni siquiera se intentó.
Poco después, el 17 de julio de 1973, el cardenal Raúl
Silva Henríquez formuló un llamado al diálogo
para evitar la guerra civil. El presidente Allende acogió
de inmediato ese llamado. El día 30 se iniciaron las conversaciones
con la DC sobre la base de un plan de ocho puntos:
1) afianzamiento de la autoridad del gobierno;
2) rechazo de las fuerzas armadas paralelas y marginación
de las Fuerzas Armadas de la pugna política;
3) desarrollo de las instituciones del poder popular, vinculado
al gobierno y no antagónico del régimen constitucional;
4) rechazo del camino antiinstitucional;
5) definición y articulación de las competencias
de los poderes del Estado;
6) plena vigencia del Estado de derecho, fin del bloqueo legislativo
y desarrollo del régimen legal;
7) definición del régimen de propiedad de las empresas
del área social, mixta y privada, participación
de los trabajadores en la dirección de las empresas; y
8) medidas eficaces contra las causas de la inflación.
El 7 de agosto de 1973, después de dos entrevistas de cinco
horas, la dirección de la Democracia Cristiana, por intermedio
de Patricio Aylwin, anunció que las conversaciones habían
terminado, porque Allende “no aceptó las condiciones
mínimas para iniciar los puntos de convergencia”.
Ante el nuevo fracaso del diálogo, se precipitaron las
huelgas de camioneros (pagadas por la CIA) y otros gremios empresariales,
acompañadas de una ola de atentados terroristas que sumaron
253, con muertos y heridos, agudización del desabastecimiento
y amenazas de golpe de Estado. El presidente Allende formó
un nuevo gabinete, que denominó de seguridad nacional,
en el que participaron los tres comandantes en jefe de las Fuerzas
Armadas y el general director de Carabineros. Pero el plan conspirativo
continuó. El 14 de agosto fue volado el puente entre Pucón
y Villarrica, así como la torre de alta tensión
que conectaba la planta hidroeléctrica Rapel con la Central
Cerro, de Santiago, dejando sin energía eléctrica
a la capital y a las provincias de O’Higgins, Aconcagua
y Coquimbo. La Democracia Cristiana reafirmó sus acusaciones
de ilegalidad al gobierno y dio su apoyo al paro de los camioneros.
La centro derecha intensificó la campaña del terror
para generar miedo tanto en la población civil como en
las Fuerzas Armadas, sosteniendo sin fundamento que el movimiento
popular organizaba un ejército paralelo y que se armaba.
El 1º de julio de 1973, Eduardo Frei Montalva denunció
que los cordones industriales se estaban armando y exigía
que se aplastara ese “ejército paralelo” antes
que fuera tarde. El Mercurio presentaba al “poder popular”
como el principal enemigo. Se llegó al extremo de decir
que la Unidad Popular tenía un “ejército paralelo”
de once mil extranjeros armados.
Todo era mentira para asustar a los incautos. Joan A. Garcés,
asesor del presidente Allende, ha escrito: “No era posible
concebir una acción insurreccional armada de los trabajadores.
El movimiento obrero, por el camino que había llegado al
gobierno, no podía materialmente poner en práctica
una línea operativa que le llevara a enfrentar al conjunto
de las Fuerzas Armadas... Algunos pensarán ahora, como
pensaron en el país unos pocos, que la Unidad Popular tuvo
tiempo más que suficiente para distribuir armas entre los
trabajadores y organizarlos en forma que el gobierno contara con
su propio ejército de clase. Profundo error y craso desconocimiento
de la realidad militar concreta de Chile bajo el gobierno de la
UP. Una acción de esta naturaleza era imposible de iniciar,
sin que de inmediato fuera conocida por las Fuerzas Armadas. Y
ante ello, no había división interna posible. Como
un todo, oficiales leales y oficiales sediciosos hubieran reaccionado
en contra. El movimiento obrero se hubiera encontrado aislado
frente al conjunto de las Fuerzas Armadas dispuestas a defender
su único poder: el monopolio de las armas”.(2)
EL PLAN DE LOS ALTOS MANDOS
DE LAS FF.AA.
Como parte de la conspiración, los altos mandos de las
Fuerzas Armadas pusieron en ejecución un plan de allanamientos,
de acuerdo a la Ley de Control de Armas.
Comandos de las Fuerzas Armadas allanaron numerosas industrias
de Santiago, Concepción, Valparaíso, Osorno, Punta
Arenas y otras ciudades, locales sindicales, centrales hidroeléctricas,
sedes de partidos de Izquierda, escuelas, hospitales, el canal
9 de Televisión de la Universidad de Chile. Nunca encontraron
armas, a pesar de la violencia empleada, siendo el más
cobarde y sangriento el allanamiento de la empresa Lanera Austral,
de Punta Arenas, operación dirigida por el general Manuel
Torres de la Cruz.
La situación se había agravado desde la renuncia
del general Prats quien, no teniendo apoyo de la mayoría
de los generales, renunció el 23 de agosto de 1973. Diversos
colegios profesionales, como los de ingenieros y médicos,
la Confederación de Colegios Universitarios y la Federación
de Estudiantes de la Universidad Católica exigían
la renuncia del presidente. Por su parte, Patricio Aylwin, presidente
de la DC, demandaba un gobierno de militares, ocupando no sólo
los cargos de ministros, sino los de subsecretarios, intendentes,
gobernadores y los mandos medios. La Armada reprimía entretanto
a los marineros antigolpistas. El paro de los camioneros, que
ya cumplía cuarenta días, continuaba, sin inmutarse
por la presencia de militares en el gobierno. El 28 de agosto,
el presidente Allende reestructuró su gabinete con cuatro
militares (ya no los comandantes en jefe), Carlos Briones en el
Ministerio del Interior y representantes de los partidos de la
Unidad Popular.
El 4 de septiembre de 1973 se conmemoró el tercer aniversario
de la victoria popular que eligió a Salvador Allende como
presidente de la República. La concurrencia de una inmensa
multitud de más de 700 mil personas era la expresión
colectiva de un recuerdo nostálgico, que no se acompañó
de ninguna decisión de resistir el próximo golpe
militar. “Un multitudinario desfile pasó frente a
la tribuna, donde los dirigentes no pronunciaron ningún
discurso, porque ya nada tenían que decir a las masas.
Algunas obreras y obreros lloraban, otros marchaban cabizbajos,
había pocos gritos y consignas. La clase obrera se sentía
derrotada siete días antes del golpe”(3). Ante estas
multitudes inermes y expectantes seguían las paralizaciones
patronales y de los sectores medios, los allanamientos a las industrias,
poblaciones y locales obreros, los atentados terroristas de la
derecha, afectando a vías férreas, líneas
eléctricas de alta tensión, dejando fuera de servicio
al Canal 7 de la televisión estatal y a la estación
repetidora de la red de microondas de Entel, y sin comunicación
a todo el sur. El sábado 8 de septiembre, Carabineros,
en cumplimiento de una orden judicial, desalojó el Canal
9, ocupado por sus trabajadores. La Democracia Cristiana no aceptaba
diálogo alguno. Exigía la renuncia del presidente
y la de todos los parlamentarios.
LA COARTADA HISTORICA
DEL GOLPISMO
En tales circunstancias, la contrarrevolución aceleró
una definición del enfrentamiento latente.
El papel de la derecha quedaba circunscrito a preparar el clima
social y político que ofreciera una coartada histórica
al golpe militar. La burguesía desencadenó el nuevo
paro de los dueños de camiones y otros gremios empresariales
y profesionales y una escalada terrorista, que provocó
la muerte a varios defensores del gobierno. Superados los últimos
escrúpulos, la Democracia Cristiana cerró todas
las puertas para una “salida política”, como
la que buscaba Salvador Allende apoyado por el cardenal Silva
Henríquez. Entonces se hizo funcionar maquiavélicamente
a los órganos de la institucionalidad, dominados por la
derecha, para provocar la ruptura definitiva del Estado de derecho.
La institucionalidad precipitó, en efecto, el golpe militar.
Entre el 4 de marzo de 1973, fecha de las elecciones parlamentarias,
y el 11 de septiembre, fecha del golpe militar, se desarrolló
la más grosera farsa en torno a la defensa del Estado de
derecho, protagonizada por los mismos que ejercieron la más
cruenta dictadura durante 17 años. Pasos de esta farsa
fueron los siguientes:
1. La Universidad Católica denuncia un supuesto fraude
electoral. Para esta mascarada se utilizó a la Facultad
de Derecho a cargo de Jaime del Valle, que después sería
ministro de la dictadura. Los “investigadores” llegaron
a la conclusión de que había existido una alteración
del veredicto popular. Para esta afirmación no aportaron
ningún antecedente serio.
Es claro que no hubo fraude alguno, ni siquiera una remota posibilidad
de realizarlo, por la sencilla razón de que la Dirección
del Registro Electoral, como asimismo el Tribunal Calificador
de Elecciones, integrado por tres miembros del poder judicial
y dos ex presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado,
elegidos por sorteo, estaban dominados por la oposición.
Tan ridículo fue este informe que el propio director del
Registro Electoral, Andrés Rillón, demócrata
cristiano, desechó la denuncia por carecer de todo fundamento.
2. La Corte Suprema denunció el “perentorio e inminente
quiebre de la juridicidad del país”, con ocasión
de un suceso baladí, consistente en la demora del intendente
de O’Higgins en autorizar la fuerza pública para
el desalojo de un predio ocupado por campesinos, ordenado por
el 2º juzgado del crimen de Rancagua. La misma conducta habían
observado gobiernos anteriores, como el de Frei Montalva.
3. La Contraloría General de la República, por su
parte, rechazó la promulgación parcial de la reforma
constitucional sobre las áreas de la economía, adhiriendo
por oficio Nº 20.782 de 2 de julio de 1973 a la tesis de
la oposición, en el sentido de que el Congreso no requería
el quórum de dos tercios para insistir en el texto de la
reforma constitucional aprobada, al considerar las observaciones
o veto del presidente de la República. De acuerdo a este
predicamento, sostenía que la promulgación parcial
del proyecto de reforma por decreto del poder ejecutivo, no concuerda
con las normas de la Carta Fundamental, acusando de “ilegitimidad”
el decreto promulgatorio.
El mismo contralor general, Héctor Humeres, demócrata
cristiano, que había tomado razón de decretos de
promulgación parcial de proyectos de reforma constitucional
durante el gobierno de Frei Montalva, rechazaba éste del
presidente Allende, agregando un elemento más a la cadena
de supuesta ilegitimidad jurídica con que se pretendía
presentar al gobierno popular. El “respetable” jurista
Humeres continuó prestando solícitos servicios como
contralor general después del golpe de Estado, aceptando
la promulgación del fárrago de decretos-leyes de
la junta militar, al margen de todo fundamento constitucional
y legal.
4. Los presidentes DC del Senado y la Cámara de Diputados,
Eduardo Frei Montalva y Luis Pareto, “denunciaron”
la crisis que afectaba al país. Este fue el llamado más
hipócrita y sibilino a la intervención de las FF.AA.
En su texto están las huellas digitales de Frei. Esta declaración
se formuló después del fracaso del intento de golpe
del 29 de junio.
5. El Colegio de Abogados declaró también el “quebrantamiento
del Estado de derecho y del ordenamiento institucional que ha
sido orgullo de los chilenos”, en un comunicado del 8 de
agosto de 1973. Siguiendo la línea de conformación
de un clima de justificación jurídica para el golpe,
reitera acusaciones falsas en contra del gobierno sobre conflictos
de éste con otros poderes y magistraturas del Estado.
Con una incalificable falsedad y cinismo, el Colegio de Abogados,
manipulado por demócratas cristianos y derechistas, reclamó
el “restablecimiento de la vigencia de los derechos que
la Constitución asegura a todos los habitantes de la República”,
entre los cuales señaló el despojo ilegítimo
de bienes; las restricciones a la facultad de trasladarse de un
punto a otro de la República y de salir de su territorio;
las amenazas y persecuciones administrativas de que son objeto
los funcionarios del sector público o controlado por el
Estado; la persecución a los comerciantes establecidos,
los transportistas, los mineros, profesionales, agricultores y
otros grupos ciudadanos. Exige asimismo el reconocimiento del
derecho de huelga, de asociación, la libertad de expresión
y sanciones -no podía faltar- del “fraude electoral”.
Todas estas acusaciones eran falsas, pero después del golpe
de Estado pasaron a ser reales, sin que el Colegio de Abogados
intentara denunciarlas.
6. La Cámara de Diputados, con mayoría opositora,
adoptó, como culminación de la campaña conspirativa,
la decisión de destruir las últimas resistencias
al golpe de Estado en sectores de la oposición y de las
FF.AA. y Carabineros, así como ofrecer a los altos mandos
y oficiales golpistas una coartada histórica mediante un
acuerdo incitando al pronunciamiento militar, el 22 de agosto
de 1973. En ese acuerdo se resumen todas la acusaciones falsas
formuladas contra el gobierno popular.
Allende respondió a la amenaza facciosa de inmediato: “En
el día de anteayer, los diputados de la oposición
han exhortado formalmente a las FF.AA. y Carabineros a que adopten
una posición deliberante frente al poder ejecutivo, a quebrantar
su deber de obediencia al supremo gobierno, a que se indisciplinen
contra la autoridad civil del Estado a la que están subordinados
por mandato de la Carta Fundamental... la derecha sabe que pedir
a las FF.AA. y Carabineros que lleven a cabo funciones de gobierno
al margen de la autoridad y dirección política del
presidente de la República, es promover el golpe de Estado.
Con ello, la oposición que dirige la Cámara de Diputados
asume la responsabilidad histórica de incitar a la destrucción
de las instituciones democráticas y respalda de hecho a
quienes conscientemente vienen buscando la guerra civil”.
La burguesía llevó así a su culminación
la gigantesca campaña sicológica y política
orientada a destruir la doctrina constitucionalista del general
René Scheneider, reafirmada por su sucesor el general Carlos
Prats. Ambos generales fueron asesinados por los golpistas civiles
y militares entre 1970 y 1974.
Aprovechando la absoluta impunidad que le aseguraba el débil
gobierno popular, la conspiración puso en tensión
su poderoso aparato de comunicaciones, encabezado por El Mercurio
y La Segunda, de propiedad de Agustín Edwards y financiados
por la CIA, para demoler las frágiles defensas constitucionalistas
en las Fuerzas Armadas.
A la acción conspirativa se agregó una campaña
pública avalada por profesores de derecho, incluido Patricio
Aylwin, dirigida a demostrar la legitimidad de la intervención
militar. Esta campaña culminó con el acuerdo de
la Cámara de Diputados y encontró un terreno fértil
en las Fuerzas Armadas porque la formación ideológica
de sus oficiales era, en general, adversa a la Izquierda. En los
inicios del gobierno de Allende era notoria la desconfianza de
la mayoría del cuerpo de oficiales hacia el programa de
transición al socialismo, tanto por temor de ver afectado
su status social, como por la formación con clara influencia
imperialista recibida en academias de Estados Unidos.
DERROCAMIENTO
DEL GOBIERNO POPULAR
El gobierno de Salvador Allende fue abatido el 11 de septiembre
de 1973 por las instituciones del Estado burgués-capitalista:
Congreso Nacional, Poder Judicial, partidos de oposición
y cuerpo de oficiales de las Fuerzas Armadas. No por la unanimidad
de ellos, sino por los sectores golpistas de derecha que constituían
mayoría. Allende respetó siempre la democracia,
conforme a su propósito de ejecutar su programa dentro
de la Constitución y la ley. Con razón, Gabriel
García Márquez pudo expresar refiriéndose
al derrocamiento y muerte de Salvador Allende: “Fue siempre
consecuente consigo mismo y esa fue su virtud más grande.
Pero el destino le reservó la infrecuente y trágica
grandeza de morir defendiendo con el arma en la mano, los anacrónicos
ornamentos del derecho burgués; defendiendo una Corte Suprema
de Justicia que lo había repudiado pero que iba a legitimar
a sus asesinos; defendiendo a un Congreso miserable que lo había
declarado ilegítimo pero que luego debió inclinarse,
demostrando alegría, ante la voluntad de los usurpadores;
defendiendo la libertad de los partidos de oposición que
habían vendido su alma al fascismo; defendiendo toda una
herencia carcomida por los mitos de un sistema de mierda que él
se había propuesto aniquilar sin disparar un solo tiro”.
Es cierto, pero la lucha grandiosa de Allende fue el primer intento
de construir el socialismo por la vía constitucional y
de integrar la democracia con el socialismo
BELARMINO ELGUETA B.
(1) Carlos Altamirano, entrevista en suplemento de Punto Final,
Santiago, febrero 13 de 1973.
(2) Joan E. Garcés, El Estado y los problemas tácticos
en el gobierno de Allende, Siglo XXI Argentina Editores, Buenos
Aires, 1973, página 43.
(3) Helio Prieto, Los gorilas estaban entre nosotros, Editorial
Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1973, página
42.
BELARMINO Elgueta Becker, autor de esta nota, fue dirigente nacional
y diputado del Partido Socialista. Padre de Martín Elgueta
Pinto (en el ángulo superior), estudiante de Economía
de la Universidad de Chile y militante del MIR, detenido el 17
de julio de 1974 por agentes de la Dina, desaparecido hasta hoy.