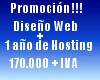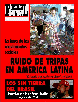Militares
La aventura del poder
 |
Aunque en la
historia anterior a 1973 no faltaron las guerras civiles
y conspiraciones militares, el golpe del 11 de septiembre
fue algo insólito, porque las tres ramas de las Fuerzas
Armadas y Carabineros se levantaron institucionalmente contra
el presidente de la República y la Constitución.
Procedieron sin fracturas y se impusieron en forma fulminante.
Hubo mínima oposición al interior de las FF.AA.
y Carabineros. El golpe generó una dictadura que
duró 17 años, dirigida por el comandante en
jefe del ejército, general Augusto Pinochet, que
se mantuvo en ese cargo hasta 1998. Nunca hubo algo parecido:
los dos generales conservadores que gobernaron entre 1831
y 1851 no fueron dictadores. |
| LOS
generales René Schneider (derecha) y Carlos Prats;
ambos fueron comnadates en jefe del ejército. El primero
fue asesinado en 1970 por un grupo de extrema derecha vinculado
a militares que recibieron apoyo en armas y dinero de la CIA.
Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, fueron asesinados
en 1974 en Buenos Aires por órdenes de Pinochet. La
ejecución la cumplieron oficiales del ejército
chileno y agentes de la DINA. |
A partir de 1830, los militares perdieron en Chile la autonomía
política y debieron subordinarse al poder constitucional,
limitándose a sus funciones profesionales. La relativa
prescindencia política se mantuvo hasta la década
1921-1931 en que hubo diversas intervenciones de las FF.AA. en
el gobierno.
Para acercarse a la derecha, los militares golpistas de 1973
utilizaron el mito de la construcción de la República.
No les importó que Diego Portales, el ministro del presidente
Prieto, hubiera puesto en cintura a los militares para terminar
con “los desbordes de la sargentada” y les hubiera
puesto como contrapeso a las guardias cívicas. Pinochet
y los militares necesitaban el paradigma fundacional de una “nueva
República”. El régimen portaliano -impersonal
y severo- que se ajustó a las necesidades de la oligarquía
en el siglo XIX, fue aparentemente imitado por un gobierno castrense
a tono con las exigencias del capitalismo globalizado dominado
por las multinacionales.
En muchos aspectos lo que funcionó en Chile a partir de
1973 fue un Estado vestido de uniforme. Los militares pasaron
a ser actores políticos determinantes. Ligados a la burguesía
y al imperialismo mantuvieron fuerte autonomía. Fueron
instigados e instrumentalizados, pero no se convirtieron en sirvientes
incondicionales.
En Chile, según José Comblin, se aplicó -sin
teorizarlo- la forma “más completa y rigurosa de
la Seguridad Nacional” de la cual el Estado “pasó
a ser una especie de quintaesencia”.
Ya había comenzado la era de los regímenes de contrainsurgencia
en América Latina, que padecerían durante más
de un decenio los países de Centroamérica y el Cono
Sur.
El gobierno del presidente Allende acentuó la crisis del
modelo de dominación y abrió cauces hacia un nuevo
ordenamiento socio-económico y político. La burguesía,
con el apoyo de Estados Unidos, buscó la salida militar
que necesariamente debía ser sangrienta. Lograron arrastrar
el centro político a sus posiciones y crearon un clima
que conducía al enfrentamiento. En ese contexto operó
la conspiración militar.
HOSTILIDAD AL PUEBLO
Las FF.AA. no sólo actuaron movidas por su “visceral
anticomunismo”. Jugó un papel importante el “prusianismo”
derivado de la formación que impuso la misión Körner
que a fines del siglo XIX reorganizó el ejército.
El prusianismo y el sentido de clase llevó a los militares
a perpetrar grandes masacres de trabajadores en las primeras dos
décadas del siglo XX.
Sin embargo, a partir de los años cincuenta el factor más
importante fue el Pentágono. La ideología de la
guerra fría, el nacionalismo y el prusianismo formaron
una mezcla agresiva sostenida por una disciplina que se acentuó
por el miedo. Como integrantes de los sectores medios, los militares
temían el avance de los sectores populares, sinónimo
para ellos de violencia y desorden.
El espantajo del caos, del comunismo y de la sociedad totalitaria
se agitó ante los militares durante los mil días
de la Unidad Popular. Al derrocar a Allende se “salvaba
a Chile” y se derrotaba a la Unión Soviética
y al comunismo. Esa fantasía caló hondo en los militares,
los cuales -siempre según Comblin- “se sintieron
encarnando a la nación en una guerra sin fin pero gloriosa,
y sobre todo victoriosa, contra el más poderoso enemigo
que el ejército chileno haya podido vencer jamás
a lo largo de su historia”.
Desde 1958, cuando Allende estuvo a 30 mil votos de la presidencia
de la República, y con el triunfo de la revolución
cubana en 1959, Chile entró al foco de atención
militar de Estados Unidos. Aumentaron los cupos para la Escuela
de las Américas en Panamá y la entrega de material
bélico. En 1965 se intentó el Plan Camelot: un estudio
sociológico para detectar la conflictividad social y la
posible reacción de las Fuerzas Armadas en caso de crisis.
En 1968, la Academia de Guerra realizó un “juego
de guerra” para examinar la capacidad de militares y carabineros
para enfrentar una situación de generalizada agitación
social en Santiago. En un informe de la embajada de Estados Unidos
de septiembre de 1969 se examinó la posibilidad de un golpe
que se descartaba -en ese momento- por la ausencia de líderes,
remarcando, sin embargo, la “hostilidad de los militares
chilenos hacia el extremismo político de Izquierda”.
Poco después se produjo el acuartelamiento en el Regimiento
Tacna del general Roberto Viaux. Para los primeros meses de 1970
se diseñó un golpe preventivo, desactivado al ser
conocido por la prensa norteamericana.
CONSPIRACION EN MARCHA
Triunfante Allende el 4 de septiembre, hubo nuevas conspiraciones.
La principal culminó con el asesinato del general René
Schneider, a fines de octubre. En ella estuvieron comprometidos
altos mandos de las FF.AA. y Carabineros. La muerte de Schneider
produjo un vuelco institucional y asumió el mando el general
Carlos Prats, que estableció firme control sobre el ejército,
que se fue deteriorando desde fines de 1972 hasta el 23 de agosto
de 1973 cuando Prats se vio forzado a renunciar y con él
los generales Mario Sepúlveda y Guillermo Pickering, decididos
constitucionalistas. A Prats lo sucedió Pinochet, que aparecía
como confiable para el gobierno, y que terminó sumándose
al golpe impulsado por la Armada y la Fach y un grupo de generales
del ejército y Carabineros.
En ninguna conspiración estuvo ausente Estados Unidos.
Al punto que el secretario de Estado Henry Kissinger saludó
con alborozo al embajador Nathaniel Davis que había sido
convocado a Washington con un “Por fin tenemos en marcha
un golpe militar en Chile”, lo que hizo que Davis regresara
a Santiago en vísperas del 11 de septiembre. Hubo contacto
entre barcos de la Armada y buques norteamericanos de la Operación
Unitas. El jefe de la misión naval de Estados Unidos en
Chile, Patrick Ryan, se refirió al 11 de septiembre como
“nuestro día D”. Y no fue sólo la Armada
norteamericana la que echó una mano a los golpistas chilenos.
Aviones norteamericanos llegaron el 11 de septiembre a la base
de Plumerillo, en Mendoza.
Hubo continuidad entre las maniobras conspirativas de 1970 y el
golpe del 73. “Estoy seguro que la semilla que se sembró
con el esfuerzo de 1970, tuvo su efecto en 1973”, declaró
más tarde Thomas J. Karamessines, funcionario de la CIA.
La injerencia norteamericana no se limitó a la colaboración
militar o de inteligencia. Hubo una desestabilización global
llevada adelante por el gobierno de Nixon, como lo demostró
el Informe Church del Senado de Estados Unidos.
Varios golpistas tenían estrechas relaciones con Estados
Unidos. En la Armada, los almirantes Merino, Troncoso y Huidobro,
comandante de la Infantería de Marina. En el ejército,
los generales Brady, Arellano y Baeza. En la Fach, Gustavo Leigh,
ex agregado aéreo en Washington y que en 1969 ya era visualizado
por los norteamericanos como “el hombre” con mejores
calificaciones y experiencia más versátil para llegar
al futuro liderazgo de la Fach.
Desde el principio la Junta Militar asumió que el régimen
tendría duración indefinida. Comenzó a hablarse
de “metas” y no de plazos. Poco después del
golpe, Jaime Guzmán planteó en un memorándum
a la Junta que le correspondía “abrir una nueva etapa
en la historia nacional, proyectando su acción en un régimen
que impulse durante largo tiempo la filosofía, el espíritu
y el estilo de las Fuerzas Armadas...”
Pinochet asumió en poco tiempo el poder total, primero
como presidente de la Junta, luego como jefe de Estado y como
presidente de la República, a partir de 1980.
La represión fue masiva y brutal. Las FF.AA. y Carabineros
coparon el país. No sólo los espacios físicos
de control de ciudades y campos sino también puntos claves
de la institucionalidad estatal, civil y del tejido social. Las
organizaciones y partidos populares fueron proscritos. Las universidades
e incluso algunos colegios fueron dirigidos por militares. Los
medios de comunicación, primero los de Izquierda y después
del resto de la oposición civil, fueron clausurados.
Funcionaron tribunales en tiempos de guerra y se estableció
el estado de sitio que duró muchos años. La Corte
Suprema se sometió sin protestas a la dictadura. El Congreso
Nacional fue sustituido como órgano legislativo por la
Junta de Gobierno.
UN PAIS MILITARIZADO
El país fue militarizado. En 17 años de dictadura,
hubo 67 ministros de las FF.AA., en su mayoría del ejército.
En Argentina, en 16 años de dictadura hubo sólo
30 ministros militares y en Brasil, en 19 años de dictadura,
44 ministros militares. Todos los intendentes regionales fueron
altos oficiales de ejército. Sólo en las regiones
V y X hubo oficiales de la Armada y la Fach. También los
gobernadores fueron militares. (Carlos Hunneus, El régimen
de Pinochet, 2000).
El régimen dirigido por Pinochet tuvo especificidades.
Una fue la escasa cooptación de civiles en posiciones determinantes
en el aparato del Estado. Otra característica fue la casi
nula politización de las FF.AA. Las definiciones políticas
se radicaron en los comandantes en jefe en cuanto miembros de
la Junta, mientras en las instituciones seguía invariable
la verticalidad del mando. Los oficiales que ocuparon cargos políticos
lo hicieron a título individual, como destinación
propia de la carrera militar a la que se reintegraban cuando terminaban
su misión en el aparato político. Las FF.AA. y Carabineros
siguieron siendo dirigidas por comandantes en jefe que hacían
política de derecha, sin consultar a los respectivos cuerpos
de generales y almirantes. A diferencia de Brasil y Perú,
países en que las instituciones de estudios ideológicos
castrenses tuvieron influencia, en Chile la Academia Nacional
de Estudios Políticos y Estratégicos fue de importancia
marginal.
Importante fue el papel del Estado Mayor Presidencial y del Comité
Asesor de la Junta, que posteriormente se fusionaron. Fue una
asesoría que apoyó la gestión política
de Pinochet y protegió al ejército. Se constituyó
en una instancia externa a la institucionalidad castrense que
realizaba análisis políticos sin necesidad de consultar
a los altos mandos, minimizando el riesgo de politización.
El liderazgo de Pinochet fue institucional y derivó de
la hegemonía del ejército. Fortaleció poco
a poco su poder, deshaciéndose de posibles rivales. Salieron
a retiro generales como Arellano y Torres de la Cruz. La muerte
lo ayudó con los generales Bonilla y Lutz.
Elementos claves en el poder de Pinochet fueron los servicios
de seguridad, la Dina y su continuadora, la CNI. Ambas formaron
parte del aparato gubernamental dependiendo formalmente de la
Junta, pero en los hechos, de Pinochet. Este conocía bien
a Manuel Contreras y sabía de lo que era capaz. Por eso
lo nombró a la cabeza de la Dina y todo lo que éste
hizo fue conocido, autorizado o refrendado por Pinochet. Para
rivalizar con la Dina, la Fach organizó el Comando Conjunto,
que se fue desvaneciendo a medida que se apagaba el general Leigh.
Dicomcar, en Carabineros, siguió mucho tiempo en funciones,
culminando su récor siniestro con el degollamiento de tres
dirigentes comunistas, en marzo de 1985.
En la Dina, Manuel Contreras no limitó sus ambiciones y
quiso globalizar el terror. Con otros servicios de seguridad del
Cono Sur, organizó la Operación Cóndor. Mantuvo
relaciones estrechas con la CIA, con servicios de seguridad de
Argentina, Brasil y otros países latinoamericanos, con
Corea del Sur, Taiwán, Israel, el régimen racista
de Sudáfrica y hasta con la Sabak de Irán. También
con los servicios de seguridad de Francia. Buscó asociaciones
con terroristas cubanos, croatas, rumanos y fascistas italianos.
Aspiraba a que el puño de la Dina golpeara en todo el mundo.
Y lo demostró en el asesinato del general Prats y en el
atentado a Bernardo Leighton en Roma. El crimen de Orlando Letelier
en Washington le costó el puesto y la disolución
de la Dina. Su continuadora, la CNI, mantuvo la represión
selectiva y organizó un sistema de torturas y asesinatos
que perduró hasta el final de la dictadura.
Con todo, el régimen de Pinochet no debe reducirse a la
represión y al poder militar. Tuvo apoyo social y político
de vastos sectores, especialmente altos y medios, y no pocos partidarios
en los sectores populares, que se convirtieron después
en el contingente que permitió el renacimiento de la derecha.
CONSTITUCION Y
MODELO ECONOMICO
Con esas bases políticas, materiales y represivas, la
dictadura militar llevó adelante el plan refundacional
que se había trazado. El resultado fue el modelo económico
neoliberal que sigue vigente y una institucionalidad fijada por
la Constitución de 1980 -también en plena vigencia,
con las modificaciones hechas en 1989- que establece un régimen
de democracia incompleta y asegura a los militares un papel central
en la institucionalidad.
No fue tarea fácil para los militares y sus aliados. La
reacción popular fue ganando terreno, incluyendo crecientes
acciones de resistencia armada. Cuando la situación de
Pinochet se hacía poco manejable, nuevamente recibió
ayuda norteamericana. Se buscó una salida que en los hechos
significó una suerte de pacto entre la Concertación
y el dictador. Pinochet perdió el plebiscito del 5 de octubre
de 1989 con una votación del orden del 40% y entregó
el mando un año y medio más tarde, manteniendo su
calidad de comandante en jefe del ejército durante los
ocho años siguientes.
En ese período, Pinochet se dedicó a defender al
ejército y a sus integrantes de las acusaciones por atropellos
a los derechos humanos y también se preocupó de
los intereses familiares. Movió tropas para impedir que
el escándalo de los “pinocheques”, por un monto
superior a mil millones de pesos, terminara en un proceso contra
su hijo mayor. Impulsó el Plan Alcázar de modernización
y el desarrollo del cohete Rayo, por Famae y la británica
Royal Ordnance, y mantuvo una actitud de hostigamiento hacia la
recién instalada democracia. En 1998 entregó la
comandancia en jefe al general Ricardo Izurieta. Asumió
como senador vitalicio en medio de fuertes protestas y un año
más tarde, cuando visitaba Inglaterra, combinando según
se dice el placer con negocios de armas, fue arrestado por la
policía y estuvo más de un año detenido en
Londres. El resto es conocido y patético.
La gestión de mando del general Izurieta estuvo cruzada
por la detención de Pinochet. Detuvo sus planes de avance
en la modernización militar y sus proyectos de relegitimación
institucional, reducidos a dar luz verde a la mesa de diálogo
y a imponer prescindencia política a los uniformados.
En marzo del 2002 asumió la comandancia en jefe el general
Juan Emilio Cheyre, que desde el comienzo desplegó agilidad
e iniciativa para enfrentar los temas pendientes. Cheyre aspira
-como dijo en el homenaje a O’Higgins el año pasado-
que el ejército aporte “a la permanente reafirmación
de la unidad y cohesión sociales, elemento central en cualquier
país que pretende dar pasos decisivos en su engrandecimiento
como nación”. Sin embargo, su tarea es extremadamente
difícil porque sigue pesando la herencia de la dictadura.
RELEGITIMACION IMPOSIBLE
Para los militares el balance del régimen de Pinochet
es muy diferente al que hacen muchos civiles. Para los primeros,
y para la derecha pinochetista, la dictadura “salvó
al país” del comunismo y de graves amenazas externas,
y lo convirtió en una nación próspera, ejemplo
para América Latina. Situó a las FF.AA. en el centro
del poder político, mejoró su situación económica
y su equipamiento y les mantuvo regímenes previsionales
y de salud privilegiados. Son muchos los civiles que ven, en cambio,
a los militares como enemigos; especialmente de sectores populares
y medios, jóvenes estudiantes y trabajadores. Sienten que
hay una cadena de crímenes y atrocidades que no han sido
asumidos institucionalmente y que el ejército trata de
minimizar o proteger con la impunidad; rechazan el modelo económico
y político que las FF.AA. impusieron, que significa mayores
desigualdades, indefensión, precariedad y falta de horizontes.
Perciben a las FF.AA. como un grupo de poder, dispuesto a aprovecharlo
en su propio beneficio. No olvidan que Pinochet salió del
ejército convertido en un potentado y que su familia se
enriqueció de manera irritante. Y no ha sido el único
caso. Ven a los militares ligados a la derecha, al gran empresariado
y a las transnacionales.
Por otro lado, las FF.AA. enfrentan graves problemas: falta coordinación
entre las distintas ramas y una doctrina de defensa ajustada a
las nuevas condiciones nacionales e internacionales; el sistema
previsional virtualmente está en bancarrota y anualmente
el Fisco debe aportar cerca de 500 millones de dólares;
los presupuestos militares provocan cada día mayor molestia
en la opinión pública, hay eventuales casos de corrupción
en la adquisición de armamentos, rechazo al Servicio Militar,
etc.
Sin embargo, los problemas centrales tienen que ver con la relegitimación
de las FF.AA. y con la definición del papel de los militares
en un mundo unipolar con hegemonía de Estados Unidos, en
un espacio considerado por la nación del norte como su
reserva geopolítica.
Las visiones antagónicas sobre la dictadura profundizan
la contradicción social a propósito de las FF.AA.
y colocan a éstas en la situación imposible de buscar
una relegitimación, sin abandonar lo que consideran las
bases fundamentales de su obra histórica: modelo económico
con impunidad como base para un proyecto de futuro que deje atrás
el pasado que divide. En esos términos, la relegitimación
parece imposible. El ejército deberá cargar con
el peso de saber que una parte de la ciudadanía lo rechaza,
y asumir la responsabilidad de mantener abierta una grieta que
es gravísima para la seguridad del país.
No es tampoco sencilla la disyuntiva que plantea el mundo unipolar.
O el sometimiento a los Estados Unidos o la búsqueda de
una posición independiente, lo que en última instancia
no depende sólo de las FF.AA. sino que constituye una decisión
que debe ser adoptada por el gobierno y el Congreso. La primera
opción, el sometimiento, cuestiona elementos medulares
de las FF.AA., con el riesgo de convertirlas en virtuales batallones
de las FF.AA. de los Estados Unidos, en fuerzas de policía
para garantizar la seguridad del espacio que controla la superpotencia
o en fuerzas asociadas a operaciones internacionales funcionales
a la política exterior de Estados Unidos. Todo ello en
un cuadro que se hace más complejo con el TLC, que es tanto
instrumento de dominación económica como instrumento
político y de seguridad para Estados Unidos
FEDERICO LOPEZ