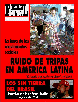| Edición
552 |
||||
| Portada |
||||
| Inicio | ||||
| Tradución | ||||
| Favoritos | ||||
| Recomendar Página | ||||
| Cartas al Director | ||||
| Libro
de Visitas |
||||
|
||||
| . | ||||
| Ediciones
Anteriores |
||||
Amigos
de PF |
||||
| En
esta Edición |
||||
| NUESTRO 11 DE SEPTIEMBRE | ||||
| Los escritores y el golpe | ||||
| El movimiento popular, la Unidad
Popular y el golpe |
||||
| Evidentemente la Unidad Popular no fue sólo resultado de un acuerdo político | ||||
| LA COARTADA POLITICA DEL GOLPISMO |
||||
| La “historia oficial” de los voceros de la oligarquía dominante insiste ... | ||||
| La vida | ||||
| La vida contra los asesinos de la memoria | ||||
| Militares, | ||||
| La aventura del poder | ||||
| Patricia Verdugo revela cómo
“El Mercurio” recibía el dinero de la CIA |
||||
| La
cuenta suiza de Agustín Edwards |
||||
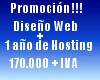 |
El movimiento popular,
|
 |
Evidentemente la Unidad Popular no fue sólo resultado de un acuerdo político que permitió la unidad de la Izquierda y que llevó a Salvador Allende a la presidencia el 4 de septiembre de 1970. Tampoco el fin de la Unidad Popular puede ser visto sólo como el quiebre de nuestro sistema democrático resultado de la polarización social y política y de los callejones sin salida del sistema político chileno. Ambos hechos son importantes, pero cada uno de ellos completamente insuficiente para explicar tanto el origen como el fin de la UP. En verdad a la Unidad Popular, desde un punto de vista histórico, hay que verla como el resultado de largas luchas populares que se remontan a mediados de siglo XIX, cuando la Sociedad de la Igualdad bajo el liderazgo de Arcos y Bilbao ya se había planteado la necesidad de una transformación profunda de la sociedad chilena. |
Y, por otra parte, el fin de la Unidad Popular se termina de explicar como la reacción de los grupos dominantes nacionales y extranjeros -y de importantes segmentos de la clase media- frente a la movilización popular, es decir, a la revolución que venía “desde abajo”. De este modo tanto las luchas históricas del movimiento popular en Chile como sus movilizaciones en los años de la Unidad Popular, son fundamentales para entender la Unidad Popular y el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
LA UP COMO RESULTADO
DE LUCHAS POPULARES HISTORICAS
Desde un punto de vista histórico, la primera reflexión
es que la sociedad chilena es una sociedad fracturada en su origen:
surge de la invasión y de la conquista española.
En segundo lugar, la conquista da lugar a un rígido orden
social, que define clara y rigurosamente la posición de
ricos y pobres, blancos, indios y mestizos; en tercer lugar, el
proceso de independencia no modificó sustantivamente el
orden económico y social y dio lugar a un orden político
definidamente autoritario (el régimen portaliano, el del
peso de la noche, de la autoridad obedecida, etc.). De este modo,
tanto en la etapa colonial como en gran parte del primer siglo
de la república, el pueblo estuvo fuera de la política
y no participa de ella, al menos en un sentido formal.
Esto no quiere decir, sin embargo, que el pueblo no desarrollara
“acciones colectivas” que lo fueran constituyendo
en “sujeto colectivo”. Por ejemplo, como ha demostrado
el historiador Gabriel Salazar, importantes segmentos del pueblo
emigraron del campo a la ciudad en la segunda mitad del siglo
XIX: los peones necesitaron “echarse al camino” para
“probar suerte”, buscando dejar atrás la tradicional
estructura agraria que les impidía desarrollarse como campesinos.
En este proceso de “descampesinización”, unos
devinieron en pirquineros, otros en artesanos, otros en comerciantes
ambulantes y otros en vagabundos o bandoleros. Un rico y dinámico
proceso identitario se puso en movimiento y la élite fue
evolucionando del “miedo al indio”, propio de la primera
etapa colonial, al “miedo a los pobres”, que ya se
había hecho manifiesto a mediados del siglo XVIII, cuando
se crearon los primeros cuerpos de policía en la ciudad
de Santiago (en realidad, los llamados problemas de “seguridad
ciudadana” no son tan nuevos, como se pretende).
Pero junto a los procesos sociales de cambio que tenían
en su base la permanente búsqueda de la sobrevivencia del
pueblo, ya en 1850 se desarrolló la primera experiencia
de organización sociopolítica del pueblo a través
de la Sociedad de la Igualdad, experiencia democratizadora de
corta vida por obra y gracia del estado de sitio y la represión
del ministro Antonio Varas. Gran parte de la segunda mitad del
siglo XIX fue de ensayos organizativos, muchos de ellos con gran
autonomía del Estado, hasta que, en los inicios del siglo
XX estalló la “cuestión social”: por
una parte se hicieron cada vez más visibles e insoportables
las deterioradas condiciones de vida de la mayoría del
pueblo y por otra, emergió con inusitada fuerza y extensión
la protesta social. Un ciclo de huelgas y motines abrió
el siglo XX chileno, desde la huelga portuaria de Valparaíso,
en 1903, hasta la movilización obrera a lo largo y ancho
de la pampa salitrera, que culminó en la masacre de la
escuela Santa María de Iquique, en 1907.
Así se inició el siglo XX, con la entrada en la
escena política del movimiento popular chileno. Desde un
punto de vista social, en cierto modo, un siglo XX corto, que
corre desde 1903 a 1973, desde la huelga portuaria de Valparaíso
hasta el golpe de Estado. En estos 70 años el movimiento
popular se fue nutriendo y ensanchando con diversos movimientos
sectoriales: el obrero, el campesino, el de los estudiantes, el
de los profesores, los empleados públicos y más
tarde, los pobladores, las mujeres en sus diversas vertientes,
los jóvenes, los cristianos, etc. En estos 70 años
diversas coyunturas marcaron el desarrollo del movimiento popular:
en los 20, desde las marchas del hambre articuladas por la Foch
hasta la primera Asamblea Constituyente de Obreros e Intelectuales,
de 1925; en los 30, desde las huelgas ferroviarias de 1935 y 1936
hasta la constitución del Frente Popular; en los 40, desde
el reconocimiento e integración de la Izquierda al sistema
político hasta la represión de los mineros del carbón
y la ley maldita; en los 50, desde la fundación de la CUT,
pasando por la toma de La Victoria hasta la casi elección
de Salvador Allende en 1958; en los 60, desde las huelgas de la
educación, la salud, las tomas de fundos y sitios hasta,
ahora sí, la elección de Allende en 1970.
En cada una de estas coyunturas lo que estuvo en juego fueron
demandas de justicia social y de democratización política,
horizonte ya previsto por Recabarren y sus cercanos en 1912, cuando
afirmaron que no bastaba la democracia política, sino que
se requería de la democracia social y económica
para hacer posible el socialismo y la “felicidad del pueblo”.
Para luchar en esta perspectiva fundaron el Partido Obrero Socialista.
En las diversas coyunturas de movilización popular que
recorren el siglo XX se ensayaron diversas estrategias, en que
convivían formas de organización y de lucha que
ponían el acento en la reivindicación al Estado
así como en la autonomía de los movimientos y sus
capacidades de producir cambios con o sin el Estado. Esta tensión,
entre la autonomía del movimiento y su dependencia del
Estado y del sistema de partidos, que recorre la historia del
movimiento popular, se hizo presente muchas veces y alcanzó
un punto crítico durante la Unidad Popular.
En efecto, en los años veinte, cuando se aprobaron las
primeras leyes laborales, el movimiento obrero debió optar
entre mantener sus viejas organizaciones -que había gestado
con anterioridad a la ley- o aceptar la legislación, lo
que por lo demás formaba parte de sus propias demandas.
El problema estaba en que la legislación laboral junto
con reconocer derechos a los trabajadores (al contrato, la huelga,
la sindicalización, etc.) al mismo tiempo limitaba las
prácticas y orientaciones políticas del movimiento
obrero. La salida a esta disyuntiva en los años 30 fue
aceptar la legislación “sin renunciar a la lucha
de clases”, con lo que se debía admitir una suerte
de “autonomía relativa” del movimiento, que
tensionaría su propio desarrollo.
Consideremos otro ejemplo, que da cuenta de problemas semejantes.
En los años cincuenta todo el mundo sabía que el
problema habitacional era un problema social de envergadura. Bastaba
acercarse a los conventillos que se habían multiplicado
en varios sectores de Santiago o recorrer las riberas del Mapocho
o el Zanjón de la Aguada, donde miles de familias vivían
en poblaciones callampas. Los pobladores entonces debieron confiar
en sus propias capacidades organizativas, establecer alianzas
con los partidos políticos y sectores progresistas de la
Iglesia e inventar una estrategia de salida al problema de la
vivienda: las “tomas de sitios”, que combinaban acciones
ilegales (tomar un sitio era una forma de “acción
directa” al margen de la ley) con acciones legales y de
apoyo institucional (se demandaba seriamente a las autoridades
y se solicitaba a los parlamentarios que se hicieran presente
en el lugar de la toma, para impedir o neutralizar la acción
represiva de Carabineros). Es decir, el movimiento debía
ser capaz de transitar en una delgada franja que separaba lo institucional
de lo extra institucional. Los ejemplos se pueden multiplicar
si se considera sectorialmente a los movimientos; los campesinos
muchas veces debieron recurrir a la toma de los fundos para que
se aplicara la ley de reforma agraria, o los estudiantes a medidas
de fuerza para hacer posible la democratización de las
universidades...
Pues bien, estas tensiones que acompañan el desarrollo
del movimiento popular no constituían sólo problemas
de principios o de eficacia política, sino que daban cuenta
de las enormes dificultades de los movimientos para producir el
cambio social y mejorar sus condiciones de existencia social,
en el sentido de una sociedad no sólo desigual sino que
con un régimen institucional débilmente democrático.
Es decir, un régimen sobre el cual sólo se podía
incidir mediante fuertes presiones -que éste siempre veía
como una amenaza al orden establecido, por eso la Ley de Seguridad
Interior del Estado- y en donde la lógica de representación
constituía a los partidos políticos como los principales
interlocutores válidos para producir el cambio en el campo
institucional.
Este último aspecto, el papel de los partidos políticos,
no es nada menor y tendrá variados efectos sobre los propios
movimientos de base. Si producir cambios implica afectar el sistema
institucional, entonces los partidos adquieren un papel central,
lo que plantea a los movimientos también una tensa relación
de colaboración, autonomía y dependencia. Los partidos,
por su parte, habiendo aceptado el juego político democrático,
sobre todo los de la Izquierda política, buscarán
ejercer su papel de representantes de los movimientos, aunque
en rigor habida cuenta del marxismo dominante, de representantes
de la clase. En este contexto, la articulación de una alianza
política, como la Unidad Popular, resulta fundamental para
poner en marcha un proceso de cambios de tipo estructural, más
radical y consecuente que lo que había sido el Frente Popular
en los años cuarenta.
LA REVOLUCION “DESDE ABAJO” O EL INCREMENTO DE LAS LUCHAS POPULARES DURANTE EL GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR
En la tensión, por decirlo así, constitutiva del
movimiento popular con su autonomía relativa del Estado,
la UP representó un momento en que se incrementaron todas
las luchas populares, las más históricas y las más
nuevas, multiplicándose los sujetos y los actores del cambio.
Ya en los sesenta la DC había proclamado que “todo
Chile tiene que cambiar” y la estrategia de cambio “desde
arriba” había mostrado sus límites hacia fines
del gobierno de Frei: éste se veía sobrepasado por
las demandas y las movilizaciones populares. Nunca el pueblo de
modo tan masivo como en la UP comenzó a hacerse protagonista
de su propio destino, pero también nunca como en la UP
la actividad del pueblo fue percibida como una amenaza tan radical
por los grupos sociales tradicionales, cuando los viejos miedos
se multiplicaron y fueron eficientemente exacerbados por la prensa
de la derecha.
Durante la UP la tensión histórica del movimiento
popular se hizo más radical. Ahora el pueblo contaba con
el gobierno como un aliado en sus luchas, pero el gobierno sería
muy pronto sitiado por los poderes tradicionales, tanto externos
como internos y entonces el movimiento popular se vería
atrapado en la disyuntiva de seguir los ritmos y los tiempos del
gobierno (es decir, del cambio institucional siempre trabado y
de la negociación política, cada vez más
difícil de concretar) o confiar y acelerar sus aprendizajes
de autonomía para afianzar y expandir sus posiciones de
poder en la sociedad. La coyuntura que hizo expresivas estas contradicciones
fue la que va desde el paro de octubre de 1972 hasta la mañana
del golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973.
En esos días y meses, la derecha asociada con los gremios
(transportistas, colegios profesionales, comerciantes, etc.),
puso en marcha una estrategia de ingobernabilidad encaminada a
producir un golpe de Estado con apoyo social; el gobierno de Allende
recurrió a todos los medios para conjurar “la sedición”,
mientras que el pueblo movilizó todos sus recursos para
impedir que el país se paralizara, propósito buscado
por el movimiento antisocialista. La movilización popular
fue bastante exitosa, pero evidentemente no sobrepasó las
previsiones del gobierno y de la propia UP sobre sus alcances.
La movilización popular a estas alturas comenzaba a desencontrarse
con el gobierno afirmando su propia lógica: la del “poder
popular”.
Sin embargo, en este mismo proceso de “agudización
de la lucha de clases” la tragedia comenzó a dibujarse
en el horizonte. El gobierno de la UP debía enfrentarse
a una derecha crecientemente golpista, lo que estrechaba y hacía
imposible la negociación política que era lo que
los partidos políticos sabían hacer, mientras que
el pueblo (y la Izquierda) se tensionaba y dividía frente
a la necesidad de apoyar al gobierno y por otra parte asegurar
sus logros en la base y las posibilidades del socialismo.
La división de la Izquierda, por su parte, era expresiva
de los viejos problemas estratégicos no resueltos por el
propio movimiento popular, entre otros el de su propia autonomía
frente al Estado, de tal suerte que el golpe lo sorprende sin
las orientaciones capaces de enfrentar la emergencia que se le
venía encima.
La percepción de un camino a esas alturas sin salida quedó
claramente expresada en un carta que enviará al presidente
Allende la Coordinadora de Cordones Industriales de Santiago,
el 5 de septiembre de 1973:
“Antes, teníamos el temor de que el proceso al socialismo
se estaba transando para llegar a un gobierno de centro, reformista,
democrático burgués que tendía a desmovilizar
a las masas o a llevarlas a acciones insurreccionales de tipo
anárquico por instinto de preservación. Pero, ahora,
analizando los últimos acontecimientos, nuestro temor ya
no es ese, ahora tenemos la certeza de que vamos a una pendiente
que nos llevará inevitablemente al fascismo”.(1)
Y llámese fascismo o dictadura, este fue el destino que
finalmente se impuso, haciéndose evidente no sólo
el carácter débilmente democrático del sistema
político e institucional chileno, sino que también
el carácter aún precario y germinal de una alternativa
madurada y sostenida desde el movimiento popular. En este contexto,
cuando colapsaron los partidos, como representantes o conducción
política, colapsó también el movimiento popular
MARIO GARCES D.
Historiador
(1) Citado por Franck Gaudichaud, “Poder popular, participación de los trabajadores y Cordones Industriales”, Santiago, abril de 2003, inédito.