Filósofo Eduardo Carrasco
El dedo en la
llaga política
 Fundador,
director e integrante del grupo Quilapayún, Eduardo Carrasco
se ha destacado en los últimos años como filósofo
y profesor en la Universidad de Chile. Acaba de ser reeditado
su libro Quilapayún: la revolución y las estrellas
(Ril Editores). Ha publicado además los libros Distinciones
(1985); Conversaciones con Matta (1987); Distinciones II (1989);
Campanadas del mar (1995); Libro de las respuestas al libro de
las preguntas de Pablo Neruda (1999); Para leer Así habló
Zaratustra de F. Nietszche (2002); Palabra de hombre: tractatus
philosophiae chilensis (2002). También es autor de numerosos
artículos sobre temas filosóficos en revistas especializadas
y ha dictado numerosas conferencias en universidades e institutos.
Fundador,
director e integrante del grupo Quilapayún, Eduardo Carrasco
se ha destacado en los últimos años como filósofo
y profesor en la Universidad de Chile. Acaba de ser reeditado
su libro Quilapayún: la revolución y las estrellas
(Ril Editores). Ha publicado además los libros Distinciones
(1985); Conversaciones con Matta (1987); Distinciones II (1989);
Campanadas del mar (1995); Libro de las respuestas al libro de
las preguntas de Pablo Neruda (1999); Para leer Así habló
Zaratustra de F. Nietszche (2002); Palabra de hombre: tractatus
philosophiae chilensis (2002). También es autor de numerosos
artículos sobre temas filosóficos en revistas especializadas
y ha dictado numerosas conferencias en universidades e institutos.
Quilapayún -junto a otros grupos y artistas- fue fundamental
en el apoyo al gobierno de la Unidad Popular. ¿Qué
es lo fundamental de esa experiencia?
“Fue una experiencia que fracasó. Las formulaciones
concretas por las que luchábamos son difíciles de
rescatar hoy día. No tiene sentido volver a las 40 medidas
del gobierno popular, o a las JAP, o a las formas de organización
de base, o a las ideas de activismo político y de instrumentalización
de la cultura. Muchas de esas ideas eran completamente equivocadas:
pocos días antes del golpe hicimos una conferencia de prensa
en Helsinki para explicar que los militares chilenos eran profundamente
democráticos y que jamás se tentarían con
una aventura golpista. Además, estábamos convencidos
de que representábamos al pueblo chileno en su conjunto,
y eso no era cierto. En fin, un montón de equivocaciones.
Pero lo rescatable es el entusiasmo y la vitalidad que se despertó
en el pueblo. El espíritu de participación y de
movilización constante, la solidaridad, los anhelos de
justicia social, las ansias de libertad. Todo eso era auténtico
y nos hacía sentirnos formando parte de una inmensa ola
que nos llevaba indefectiblemente hacia un mundo de mayor justicia
y verdad. Ver que un pueblo se despierta y se echa a caminar,
es una de las experiencias más formidables que un ser humano
pueda vivir. Y nosotros la vivimos”.
La Nueva Canción Chilena estuvo marcada por un claro sentido
ideológico. Aún así, esa música y
poesía sigue siendo escuchada con atención y parece
que se universalizará. ¿Qué opina?
“En todos los procesos históricos el arte es la expresión
depurada de lo que ocurre a nivel concreto y contingente. Piensa
tú en Grecia y Roma, por ejemplo. Los motivos por los cuales
esos hombres lucharon y se mataron son completamente ajenos a
nosotros. En cambio, sus obras de arte son tan cercanas que se
han transformado en modelos para todas las épocas posteriores.
En el arte se decanta lo esencial. En la política, como
dice una canción nuestra, ‘la historia va cambiando
los motivos’. En el arte los motivos son casi siempre los
mismos y desde que surge una obra artística, por humilde
que sea, queda en pie algo esencial. Es lo que nos pasó
ahora con la Cantata Santa María de Iquique. La obra era
la misma que presentamos en 1969, pero su contenido ha sufrido
una transformación que la hace mucho más válida
ahora que antes.
En 1969 nosotros cantábamos ‘es Chile un país
muy largo, mil cosas pueden pasar’ o ‘unámonos
como hermanos…’ Nada hacía pensar que algunos
años después íbamos a estar sufriendo la
represión militar y la violencia política. Hoy,
todo el mundo sabe que esas palabras son verdaderas, son un programa
definitivo para el pueblo chileno, forman parte de aquellas cosas
que si son olvidadas, se corre el riesgo de perder todo lo ganado.
Por eso no tengo dudas de que muchas de las cosas que nosotros
hicimos quedarán. No es soberbia; en nuestras canciones
se decantó la verdad de la época que nos tocó
vivir. Y los primeros asombrados de este hecho somos nosotros”.
En su libro “Quilapayún: la revolución y las
estrellas”, además de la historia del grupo y de
los años de exilio, se encuentra una crítica a la
Izquierda y el proyecto que se desmoronó tras la caída
de los muros. ¿Qué conserva de aquel proyecto? ¿Cuáles
serían hoy esa “revolución y esas estrellas”?
“Lo que me interesa, pero que no me atrevería a plantear
como un programa de vida para otros, es la idea de que en la creación
artística y en el pensamiento está la verdadera
y única revolución que yo sería capaz de
hacer. Creo firmemente en el poder del pensamiento. Estoy seguro
que un pensamiento verdadero y profundo no necesita abrirse paso
hacia una realización. El pensamiento mismo es una realización,
no requiere de una práctica que lo ubique en el mundo.
El pensamiento y las creaciones artísticas son como las
rosas de un rosal: en ellas termina el asunto.
La economía o la política no tendrían ningún
sentido si no existieran la cultura y el amor. Lo más humano
de la vida humana, eso donde el hombre verdaderamente se siente
realizado, es la creación, la imaginación, el uso
de la inteligencia y el amor. Eso es lo que aprendí en
todos los años en que anduve detrás de la revolución
social.
Las tres etapas de mi vida son: la primera, las estrellas al servicio
de la revolución; la segunda, la revolución al servicio
de las estrellas y la tercera, a la vez la revolución que
hay en las estrellas y las estrellas que hay en la revolución”.
CADA EPOCA
TIENE SU VERDAD
¿Qué piensa de las autocríticas de algunos
ex dirigentes de la Unidad Popular?
“Opiniones como las de Guastavino, me molestan profundamente.
Creo que es muy importante saber cómo se asume el pasado.
No se trata de renegar de lo que se ha sido, haciendo mea culpas
que en definitiva se vuelven contra los que los emiten (los deslegitiman
como personas). Ni de adoptar una actitud insensible a toda autocrítica,
como si los grandes descalabros históricos fuesen únicamente
culpa de nuestros enemigos. Creo que hay un justo medio entre
estos dos excesos. Debemos asumir nuestros errores salvando los
grandes ideales y los grandes principios que nos guiaron en el
pasado. Los hombres siempre están equivocados. Subrayo
la palabra ‘siempre’ porque también ahora de
seguro que estamos equivocados. Los que vengan después
lo verán. Por eso, es absurdo juzgar una época histórica
desde otra. Siempre estamos viendo las cosas de manera unilateral,
como nos las muestran la verdad de la que somos parte y el error
propio de la época a la que pertenecemos.
Hoy nos damos cuenta que en el pasado cometimos errores, pero
no hemos aprendido nada si pensamos que por fin ahora somos dueños
de la verdad definitiva. La verdad es un terreno móvil.
Lo que fue verdad ayer, ya no lo es hoy día, y así
le ocurrirá a cada época histórica.
Por eso, es tan importante reconocer el error como la verdad de
las épocas pasadas, aprender a ver lo que se propuso hacer
desde la perspectiva de ese momento, y eso hacerlo en forma serena,
respetuosa y cautelosa, sin soberbia. Hay que tener padre y madre,
y abuelos y abuelas, y tener raíces bien afincadas en la
propia historia. No creo en los que pretenden andar volando o
en los que reniegan del pasado. La luz definitiva no es posible,
vivimos en una mezcla de luz y oscuridad”.
En la conmemoración de estos 30 años del golpe se
resaltó por parte del gobierno la figura de Salvador Allende.
¿Qué opina? Se lo pregunto porque desde que asumió
la Concertación, se solía nombrar en voz baja al
ex presidente.
“Me parece un acto de justicia y una acción que habla
bien de este gobierno. Durante demasiado tiempo los políticos
de la Concertación habían estado volviéndole
la espalda al pasado. Allende era un mal negocio para ellos, era
el recuerdo de una experiencia fracasada y un nombre que abría
brechas entre la Democracia Cristiana y los demás partidos
de la coalición. No se supo abordar este tema desde los
principios y, como en otros asuntos (los derechos humanos, por
ejemplo), se intentó llegar a una solución que era
más una di-solución que una verdadera solución.
Creo que hay que reivindicar la figura de Allende, sin sectarismos
ni politicismos. Allende es un mártir de la democracia
y en cuanto tal, es una figura que debiera ser reivindicada por
todos los demócratas chilenos. Así ocurre en el
extranjero, en Francia, en Italia o en España. A nadie
se le ocurre intentar reinstalar en Chile el proyecto político
de Allende. Eso ya pasó, quedó como un intento lleno
de buenas intenciones, pero imposible de realizar. En cambio,
lo que nadie puede negar es que Allende se jugó la vida
por defender la democracia y el Estado de derecho. Eso es lo esencial,
y eso es lo que la historia rescatará de su ejemplo.
En lo personal, hacerle justicia me parece importante, porque
guardo un recuerdo muy afectuoso de él y siento mucha simpatía
por este ‘compañero presidente’ que supo acercarse
al pueblo sin poner en riesgo la dignidad de su cargo. Creo que
fue un verdadero compañero y un honorable presidente”.
PRINCIPIOS PARA
UNA RECONCILIACION
A 30 años del golpe, ¿por dónde pasa la
reconciliación nacional? ¿Cree que habrá
alguna vez verdad y justicia real?
“Creo que la reconciliación nacional pasa por el
consenso explícitamente formulado y respetado por todos,
por ciertos principios básicos que debieran constituir
el alma de Chile. En mi opinión, estos principios son la
democracia, el respeto a los derechos humanos, la solidaridad,
la libertad de opinión y de creencia, la libertad de creación,
el reconocimiento del derecho de las minorías, la independencia
de los poderes del Estado. Estos principios se han ido abriendo
paso en nuestras instituciones, pero lamentablemente todavía
algunas de ellas no son enteramente consecuentes.
Por ejemplo las Fuerzas Armadas, que dicen estar de acuerdo con
el reconocimiento de los derechos humanos, pero siguen reconociendo
en Pinochet a uno de sus grandes líderes y siguen siendo
un factor de encubrimiento de los crímenes cometidos por
la dictadura militar. ¡En qué quedamos!
Lo mismo ocurre con buena parte de la derecha. Se dice democrática,
pero sigue defendiendo a Pinochet y a su dictadura. Mientras no
se asuman resueltamente estos principios con todas las consecuencias
que de ello derivan, no creo que pueda haber reconciliación
definitiva”.
¿Qué papel asigna a la educación en una sociedad
quebrada por los atropellos a los derechos humanos y las omisiones
históricas? Se lo pregunto pensando en que si los chilenos
hubiesen conocido las barbaridades cometidas por las fuerzas vencedoras
tras la batalla de Placilla, en la guerra civil de 1891, habría
existido quizá una fuerte conciencia colectiva para rechazar
enfrentamientos fraticidas.
“No soy tan optimista. Las sociedades más cultas
y educadas han sido capaces de los peores crímenes. Alemania
era un ejemplo de cultura y de educación antes del nazismo,
y eso no fue obstáculo para que ocurrieran las peores cosas.
La historia se mueve por mecanismos más complicados que
la simple ecuación ‘a mayor educación, mayor
respeto a los derechos humanos’.
La confianza en los poderes de la educación ya no es sustentada
por ningún filósofo serio. Sobre todo observando
lo que es la educación en la actualidad: un proceso de
adiestramiento técnico para insertar a los ciudadanos en
el mercado del trabajo. La educación ha perdido la dignidad
que tuvo en otras épocas. Probablemente, si comparamos
la paideia griega, basada en la idea de formación ética
del individuo, con la educación actual, en la que predomina
la idea de eficacia social, observaríamos que ambas son
exactamente opuestas.
Creo que el respeto a los derechos humanos nace en una sociedad
que se propone metas más altas que el mero desarrollo económico
o la baja de los índices de cesantía. Cuando no
hay un proyecto histórico compartido, que incluya dentro
de sus exigencias el respeto a los derechos humanos, es muy difícil
que este respeto verdaderamente pueda lograrse”.
ROL DECISIVO
DEL CENTRO POLITICO
¿Cuál es su visión respecto a la posibilidad
de que la Izquierda -la extraparlamentaria incluida- pueda volver
a ser una opción real de gobierno?
“En primer lugar, tendríamos que definir lo que se
llama ‘Izquierda chilena’. Creo que estamos en medio
de un proceso de redefinición de las fuerzas políticas
y lo que vaya a considerarse en el futuro próximo ‘Izquierda’
o ‘derecha’ está por verse.
Si considero a la ‘Izquierda’ como la suma del PS,
el PC y otros grupos extraparlamentarios, no creo que estas fuerzas
vayan a constituirse en una alternativa de gobierno, no creo que
puedan llegar a ser una fuerza mayoritaria. Los famosos tres tercios
de la política en Chile siguen sin modificación,
de modo que las mayorías sólo pueden constituirse
hacia el centro.
El mismo problema lo tienen la Izquierda y la derecha. Por eso
todo depende de las alianzas que se hagan hacia el centro. Si
Lavín se ha transformado en una alternativa es simplemente
a título personal. No es la derecha la que ha aumentado
su influencia hacia el centro, sino únicamente su persona.
Por consiguiente, si sale elegido, deberá conversar con
el centro político (la DC). Lamentablemente en la Izquierda
no hay ningún líder que juegue ese mismo rol. De
modo que la Izquierda sólo tiene futuro en la medida en
que logre alianzas con la DC”.
En lo personal, ¿qué le queda de su militancia comunista?
“Un lejano recuerdo de cosas muy buenas y de otras muy malas.
La verdad es que un filósofo nunca debiera militar en un
partido. Para mí, eso fue un error y una falta de rigor
conmigo mismo y con mi vocación. El filósofo es
el que mira desde sí mismo y no puede hipotecar su libertad
de espíritu. Ser filósofo es no tener ni religión
ni partido. Me duele no haber sido lo suficientemente decidido
en mi lucha contra el estalinismo. En lo personal guardo un profundo
respeto por el espíritu altamente ético de muchos
comunistas de esa época. Siento además profunda
pena por todos los que fueron mis compañeros y que fueron
asesinados. Sé que fueron personas generosas y valientes,
entregaron su vida por una causa que creyeron justa y válida.
No creo en las redenciones históricas, de modo que ‘Compañero
X, presente’ no es ningún tipo de consuelo para mí.
La muerte es irredimible. La pérdida de amigos como Víctor
Jara o Littré Quiroga me parece un hecho absolutamente
irreparable”.
En cuanto a América Latina, ¿cree que aún
podemos llegar a ser la patria grande o es sólo un sueño?
“Me parece que es un sueño. En realidad somos países
tremendamente egoístas y sin gran conciencia de lo que
nos es común. Todavía ni siquiera hemos sido capaces
de encontrar una solución para que Bolivia tenga una salida
al mar y hace solamente algunos años estábamos a
punto de tener una guerra con Argentina por problemas limítrofes.
Es verdad que hay un discurso unitario, pero no es más
que un discurso. Creo sí que existen unidades culturales
que responden a realidades; por ejemplo, entre Chile, Argentina
y Uruguay, lo que yo llamo Trasandinia. Pero no sé hasta
qué punto estas unidades podrán dar lugar alguna
vez a fenómenos políticos y económicos más
consistentes. Por el momento, la corriente latinoamericanista
que vivimos en los sesenta parece haberse invertido y diría
que hemos vuelto a una afirmación muy fuerte de los localismos.
Sabemos muy poco de lo que pasa en México o en Ecuador,
y lo mismo les ocurre a ellos con nosotros. Pero quizás
todo este problema va a comenzar a aparecer de otro modo. A lo
mejor Internet y otros fenómenos actuales es el término
de los países tal como hoy los entendemos. En ese caso
el problema es más bien otro: qué sentido darle
a nuestra chilenidad dentro de un proceso que se hace cada día
más global. Quizás el futuro no es ni Chile, ni
América Latina, sino el planeta, el Estado planetario”
ALEJANDRO LAVQUEN
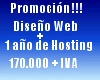
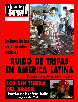

 Fundador,
director e integrante del grupo Quilapayún, Eduardo Carrasco
se ha destacado en los últimos años como filósofo
y profesor en la Universidad de Chile. Acaba de ser reeditado
su libro Quilapayún: la revolución y las estrellas
(Ril Editores). Ha publicado además los libros Distinciones
(1985); Conversaciones con Matta (1987); Distinciones II (1989);
Campanadas del mar (1995); Libro de las respuestas al libro de
las preguntas de Pablo Neruda (1999); Para leer Así habló
Zaratustra de F. Nietszche (2002); Palabra de hombre: tractatus
philosophiae chilensis (2002). También es autor de numerosos
artículos sobre temas filosóficos en revistas especializadas
y ha dictado numerosas conferencias en universidades e institutos.
Fundador,
director e integrante del grupo Quilapayún, Eduardo Carrasco
se ha destacado en los últimos años como filósofo
y profesor en la Universidad de Chile. Acaba de ser reeditado
su libro Quilapayún: la revolución y las estrellas
(Ril Editores). Ha publicado además los libros Distinciones
(1985); Conversaciones con Matta (1987); Distinciones II (1989);
Campanadas del mar (1995); Libro de las respuestas al libro de
las preguntas de Pablo Neruda (1999); Para leer Así habló
Zaratustra de F. Nietszche (2002); Palabra de hombre: tractatus
philosophiae chilensis (2002). También es autor de numerosos
artículos sobre temas filosóficos en revistas especializadas
y ha dictado numerosas conferencias en universidades e institutos.