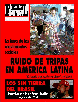| Edición
547 |
||||
| Portada |
||||
| Inicio | ||||
| Tradución | ||||
| Favoritos | ||||
| Recomendar Página | ||||
| Cartas al Director | ||||
| Libro
de Visitas |
||||
|
||||
| . | ||||
| Ediciones
Anteriores |
||||
| . | ||||
| En
esta Edición |
||||
| EJERCITO MACABRO | ||||
| “VUESTROS NOMBRES, VALIENTES SOLDADOS...” | ||||
| Coordinadora de sindicatos del grupo Luksic | ||||
| Congreso en La Serena | ||||
| Hacia
el Estatuto del Periodista |
||||
| Senador Lavandero denuncia a transnacionales del cobre |
||||
| LA
GRAN FUGA DE IMPUESTOS |
||||
| Con “El Diantre” | ||||
| Lo que viene el 13 de agosto | ||||
| Paro nacional y protesta social | ||||
| Donación de obras de arte | ||||
| PINTORES
SOLIDARIZAN CON ”PUNTO FINAL” |
||||
| Helmut Frenz: | ||||
| “Soy
del partido de los oprimidos y torturados” |
||||
| Rafael Maroto |
||||
| a diez años de su muerte | ||||
Senador Lavandero denuncia a transnacionales del cobre
|
 |
En medio del ajetreo que
significa el estudio sobre la tributación que pagan
(o no pagan) las transnacionales que operan en el cobre
y la posibilidad de un royalty a su producción, el
senador Jorge Lavandero Illanes se da tiempo para explicar
su posición. Culmina casi un decenio de denuncias
sobre la situación real de la minería del
cobre, que ahora es analizada por la comisión de
Minería, del Senado. Apoyado por un equipo de especialistas,
Jorge Lavandero es una figura relevante del movimiento de
defensa del cobre. |
Durante la dictadura se opuso a la ley minera y recorrió
diversas ciudades junto a Radomiro Tomic. En democracia hizo del
cobre su preocupación principal como senador por la IX
Región. Sus denuncias molestan en especial a ejecutivos
y allegados a las transnacionales, que tratan de descalificarlas.
Sus críticos no lo inquietan porque sabe que tiene razón
en lo fundamental. Es un hecho que la mayoría de las transnacionales
mineras no pagan impuestos. También no hay dudas de que
la sobreproducción de las transnacionales es la causa principal
de la caída del precio del cobre. Las opiniones de Lavandero
inquietan al gobierno, porque critican el modelo económico
y ponen nerviosas a las grandes corporaciones mineras. Unico senador
que se opuso al tratado minero con Argentina por poner en peligro
la soberanía del país, no piensa abandonar la lucha.
Menos ahora, cuando al fin comienza a ser escuchado.
¿Cómo se explica la realidad de la minería
del cobre, donde se ha constituido un sector mayoritario -controlado
por transnacionales- en detrimento de Codelco y del Estado chileno?
“A las transnacionales no les agradó que en 1971
el gobierno de Salvador Allende nacionalizara el cobre y el Estado
tomara el control de la principal reserva de cobre del mundo.
Antes tampoco les agradó la chilenización impulsada
por el presidente Frei Montalva. Pienso que las compañías
norteamericanas nacionalizadas ayudaron a financiar el golpe militar.
Después, Pinochet les pagó con creces indemnizaciones
a las que no tenían derecho. Y para captar capitales dictó
el DL 600, sobre inversión extranjera, que da grandes privilegios
a los inversionistas foráneos, es decir, a las multinacionales.
Con todo, en los primeros años llegó escasa inversión
extranjera, entre otras cosas porque la opinión pública
internacional consideraba a Pinochet un dictador sanguinario.
Se pensó entonces en establecer condiciones aún
más favorables a la inversión minera; en eso jugaron
un papel relevante José Piñera y Hernán Büchi.
En los años 80, ya en vigencia la Constitución de
Pinochet, se dictó la llamada “ley minera”
que estableció la figura de la concesión plena,
que invalida en los hechos la norma constitucional que establece
para el Estado el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible
de todas las minas, disposición que simplemente repitió
lo que ya decía la Constitución democrática
vigente hasta el 11 de septiembre del 73. La ley minera provocó
gran oposición, liderada por Radomiro Tomic. También
generó malestar en sectores de las FF.AA., pero en definitiva
fue impuesta por la dictadura, como también el Código
de Minería. De ahí en adelante comenzaron a llegar
inversiones, proceso que se aceleró con el retorno a la
democracia.
La dictadura comenzó el proceso de destrucción del
sueño de los chilenos de controlar el cobre, como riqueza
principal del país. Ese anhelo generalizado se expresó
en la aprobación unánime del Congreso a la nacionalización,
en 1971”.
LA MISMA POLITICA
QUE EN LA DICTADURA
Sin embargo, con la democracia se mantuvo la política minera
de la dictadura, lo que indica una voluntad de no inquietar a
las transnacionales...
“No creo que haya habido un acuerdo en ese sentido. Pero
se produjeron situaciones extrañas. Entre ellas una, que
significó un aporte colosal a las multinacionales del cobre
al mes siguiente de iniciarse el primer gobierno de la Concertación.
Las empresas tributaban sobre la base de renta presunta, con una
tributación que llegaba hasta 20% en el caso de las grandes
y que era como un PPM contra las utilidades reales de la empresa.
Se planteó entonces que no era posible que declararan a
partir de la renta presunta debiendo hacerlo sobre la base del
balance contable. Inadvertidamente aprobamos esa norma, que pienso
que no se ideó en Chile, y que, en definitiva, ha sido
determinante para que las empresas no paguen impuestos ya que
no arrojan utilidades en los balances. Así como esa ley,
cada cierto tiempo han aparecido disposiciones en leyes misceláneas
que muestran una voluntad encubierta de favorecerlas en detrimento
de los intereses del país.
En el hecho, la gran mayoría de las empresas (44 ó
45 de 47) no paga impuestos o paga menos de lo que debiera. Sostienen
que no pagan porque los postergan. Mientras, ocupan el mecanismo
de depreciación acelerada o pagan los créditos,
lo que las hace aparecer sin utilidades. Eso es falso en la teoría
y en la práctica. Vimos el caso de Disputada, que sostuvo
que estaba postergando los impuestos y acumuló pérdidas
durante años por un monto de 575 millones de dólares,
que traspasó a Anglo American como créditos contra
el Fisco. Las multinacionales aparecen con pérdidas en
Chile y ganancias en el extranjero, de acuerdo a sus balances
que son públicos. Básicamente porque traen capitales
como créditos, desde paraísos tributarios. Traen
muy poco capital fresco, el 80 ó 90 por ciento es crédito.
Es como si trajeran un vaso vacío y nosotros, con las ventas
de cobre, les llenamos el vaso y, además, les pagamos los
intereses por esos créditos que pertenecen a las mismas
casas matrices. Estamos capitalizando a esas casas matrices. Y
pagan 4% sobre los intereses que remesan, que después descuentan
de los gastos. Y se produce, de este modo, el hecho aberrante
de que Codelco -produciendo solamente un tercio del cobre de la
gran minería- paga más impuestos que todo el sector
privado, incluidas las multinacionales que producen dos tercios
del total.
En síntesis, hay tres grandes elementos que se conjugan.
Primero, que las rentabilidades de las multinacionales del cobre
en Chile van desde el 40% al 50% anual, de acuerdo a estudios
de empresas independientes. Recuperan de este modo el capital
en 4 ó 5 años. Por eso el caso de Disputada es tan
grave: no pagó un peso de impuestos a pesar de una rentabilidad
más que suficiente.
En segundo lugar, la carga tributaria sobre esta rentabilidad
es la mitad de la carga más baja del mundo. Tercero, teniendo
estas rentabilidades y esta baja carga tributaria, no la sirven”.
MAS PLATA QUE
EN EL NARCOTRAFICO
En tiempos del ministro de Minería Juan Hamilton, a comienzos
de la transición, se aprobó una ley que permitía
la venta de pertenencias de Codelco a las transnacionales, lo
que constituyó, según se denunció, un nuevo
golpe al cobre chileno.
“Creo que es injusto lo que se dice de Hamilton, porque
él lo veía con un criterio de asociación,
pensando en posibilidades de mayor elaboración. Un ejemplo
lo demuestra. Cuando se presentó el proyecto de La Escondida
-y creo que también el de Pelambres- sostuvo que la inversión
que se haría debía consultar refinación y
no podía limitarse a concentrados. Jorge Bande y otros
que tenían ‘doble sombrero’ lucharon a favor
de las empresas, logrando que se aceptara el concentrado y no
se estableciera la obligación de producir cobre refinado.
Hay algo increíble: el informe de Hamilton al Comité
de Inversiones Extranjeras tuvo carácter ‘reservado’
y después desapareció. Ahora sólo existen
los comentarios que se refieren al tema, que prueban que el informe
existió. Pero el informe mismo no está... Así
son las cosas que ocurren en este país, cuando están
en juego grandes intereses. Aquí corre más plata
que en el narcotráfico”.
Siendo las cosas así, la conclusión de la comisión
del Senado debería ser irrefutable y de gran significado
histórico: las empresas no pagan lo que debieran pagar
y por lo tanto, debería remediarse la situación
ya sea por vía administrativa o legal, si fuera necesario.
¿No es así?
“Lo primero es aclarar las cosas. La opinión pública
debe ser bien informada, porque es raro que las empresas digan
que pagan y yo diga que no pagan. La comisión del Senado
debe determinar, ante todo, si las empresas pagan o no, cuáles
pagan y cuáles no. Si pagan, cuánto pagan y si no
pagan impuestos, por qué no lo hacen. Si el ministro Alfonso
Dulanto dice que van a pagar, me parece asombroso que no diga
cuándo y cuánto, porque la misma monserga la vengo
oyendo desde el año 90. Si no se dice cuándo y cuánto
se trata solamente de música para calmar los espíritus.
La comisión está trabajando seriamente. Recibirá
la opinión de todos los involucrados y de los expertos
más calificados, no sólo chilenos. Lo importante
no es lo que dice Impuestos Internos sino lo que diga Tesorería:
cuánto recauda. Impuestos Internos ha dicho que pagan primera
categoría, que pagan IVA, etc. Claro, pero todo eso lo
descuentan. Lo que interesa es saber cuánto recauda el
Fisco. Si se demuestra que no pagan, tendremos que ver las medidas
a tomar, incluyendo posibles modificaciones legales. Eso no es
fácil, las multinacionales cuentan con especialistas muy
bien pagados que les permiten burlar los sistemas tributarios.
Sudáfrica se aburrió de este juego e impuso a las
empresas un royalty de 8%. En todos los países mineros
la carga tributaria es el doble que en Chile. En todos -salvo
en dos, que son México y Perú-, hay royalty”.
EL “ROYALTY”
Hablemos del royalty, que al menos ante la opinión pública
aparece como una idea nueva que antes de la nacionalización
no se aplicaba...
“...Pero había royalty de 3% sobre el concentrado,
que se derogó el año 76. El royalty es una institución
muy antigua. El rey de España era dueño de la tierra
y de las minas; hacía valer su derecho cobrando un quinto
de la producción, el ‘quinto real’. La palabra
royalty viene precisamente de ‘real’ o ‘del
rey’, lo mismo que ‘regalía’. Se pagaba
y se paga hoy, por ejemplo, en el 10% que entrega Codelco a las
FF.AA. Es la regalía que cobra el dueño de la mina
al arrendatario o al pirquinero. Hasta Escondida funcionaba con
dos sociedades: una de personas, que era dueña de la concesión
y una contractual minera, que explotaba la concesión pagando
a la sociedad de personas (la dueña) el derecho que ésta
le cobraba. De tal manera que el royalty no es cosa nueva y además,
no es un impuesto: constituye un derecho y por lo tanto, no afecta
a los contratos involucrados en el DL 600 que garantiza a las
mineras invariabilidad tributaria”.
Las empresas advierten que si se produce lo que llaman un cambio
en las reglas de juego, revisarán su política de
inversiones y considerarán otras alternativas. Agregan
que se deteriorará la imagen de Chile.
“Eso es una baladronada. Chile es soberano para establecer
las normas que mejor se ajusten a sus intereses. Y se trata, por
lo demás, que las empresas cumplan la ley de acuerdo a
su sentido natural, que no es otro que los impuestos se pagan
y no se eluden. Hay además otro aspecto que las empresas
deben considerar: si piensan llevar sus inversiones a otro país,
en cualquiera tendrían que pagar el doble de impuestos
y, además, un royalty. Las minas de cobre chilenas son
las mejores por sus características minerológicas
y también porque están cerca del mar. Sus trabajadores
y profesionales tienen alta calificación. Hay buena infraestructura
y energía. Al ejecutivo minero que propusiera que su empresa
se fuera de Chile, sus jefes y los accionistas lo echarían
a patadas”.
DANZA DE MILLONES
¿Cómo se controlan las exportaciones de concentrados
y los contenidos de ellos, que incluyen metales raros y preciosos?
“Chile produce anualmente más de 6 millones de toneladas
de concentrados. Según el Servicio de Aduanas hasta hace
unos años, se alcanzaba a revisar solamente el 5%, lo que
es importante porque tiene que ver con la humedad, los contenidos
de cobre y también con los metales que van asociados al
cobre como oro, plata y molibdeno, y otros como platino, titanio,
renio, germanio, vanadio... Quiero señalar que en el estado
mexicano de Sonora, fronterizo con Estados Unidos, hay una fundición
en que se procesa concentrado de cobre proveniente de Chile y
también una refinería, ambas de propiedad de una
multinacional. Al lado, hay una fundidora de oro, que produce
lingotes que obtiene de los concentrados chilenos. El molibdeno
contenido en los 198 millones de toneladas de cobre fino que tiene
Codelco en sus yacimientos, significa -valorizando- la suma de
25 mil millones de dólares. Nada más que el molibdeno.
Y tenga en cuenta que después de la nacionalización
hemos entregado al sector privado 135 millones de toneladas de
cobre fino recibiendo por molibdeno cero pesos. A partir de allí
puede estimarse grosso modo lo que vale el molibdeno que sale
en los concentrado producidos por las compañías
multinacionales”.
¿Cuál es el monto de los recursos no pagados al
Fisco por las multinacionales?
“Hay diversas estimaciones. Una tiene que ver con las gigantescas
pérdidas que ha significado para Chile la sobreoferta de
cobre proveniente de las transnacionales que operan en el país:
se han derrumbado los precios y ha significado la acumulación
de los mayores stocks de que haya memoria. Hay otra cosa que se
conoce poco y que ha estudiado el ministro Alfonso Dulanto. Sustuvo
en un artículo -que nunca ha sido desmentido- que por no
fundir y refinar el cobre en Chile, se tiene que pagar anualmente
mil 500 millones de dólares, ya que la producción
de las transnacionales es básicamente de concentrados.
Pero, para fijar la atención en los impuestos, digo lo
siguiente: se venden 7 mil 500 millones de dólares al año
en cobre; el año 2008 se venderán 10 mil millones
de dólares al año. Si aplicáramos una tasa
de ‘paraíso tributario’ de 14,8% a las ventas,
el Estado -sólo por eso nada más- debería
recibir mil 100 millones de dólares extras. Si a estos
mil 100 millones sumamos los mil 500 millones que estimó
el ingeniero Dulanto se podrían ahorrar por fundición
y refinación, hablaríamos de 2 mil 600 millones
de dólares al año. Con eso podríamos dar
un salto gigantesco hacia el progreso.
Dicen que tenemos bajo nivel educacional, porque no hay recursos;
los hijos inteligentes y estudiantes de las familias pobres no
pueden llegar a la universidad, porque no tenemos recursos; la
atención de salud es deficiente, porque no tenemos recursos;
los jubilados reciben pensiones miserables; las casas que se construyen
para los pobladores son de pésima calidad, porque no tenemos
recursos. Y nos vamos acostumbrando a la pobreza y a la mediocridad,
a decir que todo lo más necesario para el pueblo no se
puede hacer porque no hay recursos. Eso es falso. Lo que no hay
es voluntad política para obtener recursos”.
MODELO ECONOMICO “AD HOC”
PARA EMPRESARIOS
Todo esto se relaciona con el modelo económico...
“Claro, porque éste polariza la riqueza en un pequeño
grupo y reparte la pobreza a sectores cada vez más amplios.
Hay un creciente descontento frente a las políticas neoliberales.
Algunos defensores del modelo sostenían que se produciría
tarde o temprano un ‘chorreo’ desde los ricos hacia
los pobres. Pero ni siquiera eso sucede. Por eso creo que el modelo
debe ser cambiado por otro más humano y solidario. Sin
embargo, en el caso del cobre ni siquiera es necesario entrar
a discutir el modelo. Esta pelea se reduce a algo más sencillo:
que las multinacionales paguen impuestos como todos los chilenos.
Las empresas cupríferas ni siquiera pagan IVA. Lo que pagan
se les devuelve y eso es escandaloso. Les devuelven los impuestos
de primera categoría, las patentes; y los aranceles por
importaciones a veces llegan a precios increíbles y provienen
de sus propias casas matrices o de otras filiales, etc. Ahora
mismo, lo que ocurre con el IVA. Se sube para financiar el gasto
social: el peso recae en los pobres. El decil más rico
del país se lleva el 42,9% del producto y paga por IVA
el 6% de sus ingresos, mientras que el decil más pobre
recibe el 1,4% del producto y paga por IVA el 11% de sus ingresos.
El Estado ocupa sólo el 20% del producto para resolver
los agobiantes problemas que sufre la mayoría de los 15
millones de habitantes. El resto -el 80% del producto- va al sector
privado. En cambio, en el mundo entre el 30 y 55% del producto
es utilizado por el Estado. Como conclusión, aquí
faltan recursos para la salud, educación, vivienda, para
los jubilados y para inversión pública con un Estado
que se hace cada vez más ineficiente y contribuye a hacer
al país menos competitivo, por una de las cargas tributarias
más bajas del mundo y una de las peores distribuciones
del ingreso a escala mundial”.
¿Cree usted que el actual debate comienza a perfilar una
nueva actitud hacia el cobre como riqueza fundamental del país,
visualizando una futura nacionalización?
“Desde el punto de vista doctrinario me gustaría
que el cobre volviera a manos del Estado porque es la principal
riqueza de Chile y, además, nunca hay que olvidarlo, es
un recurso no renovable. Eso ocurre también con otros minerales
como el litio, cuya situación es inconcebible dado que
siempre debe ser explotado por el Estado o para el Estado. Pero,
obviamente, un criterio nacionalizador en el cobre, en estos momentos,
sería muy complicado por falta de base política.
Sería, por así decirlo, la ‘guerra mundial’.
Pero no hay que perder de vista la nacionalización.
Si hay un régimen tributario más o menos justo y
si el presidente de la República ejerciera la facultad
que tiene para establecer el estanco que evita la sobreoferta
desde Chile, si se exportara sólo cobre refinado y por
excepción, con fuertes gravámenes, concentrados,
sería un avance fantástico”.
¿Por qué la derecha estuvo de acuerdo con que la
comisión de Minería del Senado estudiara el tema
de la tributación de la gran minería transnacional?
“Creo que la derecha tiene una mirada de mayor alcance que
la Concertación. Todos saben que en Chile hay una pésima
distribución de ingresos y, al mismo tiempo, una carga
tributaria que está entre las más bajas del mundo.
Con esa baja carga tributaria, ¿cómo se pueden satisfacer
las necesidades de la población, lo que es indispensable
para que el modelo funcione? Como la derecha piensa que Joaquín
Lavín va a ser presidente de la República y se ha
comprometido a no subir los impuestos, decidió esta vez
creerle a Lavandero y ver si por el lado de las multinacionales
salen los recursos, por el simple mecanismo de que las empresas
paguen impuestos que ahora no pagan. Sería algo increíble
que, finalmente, sea la derecha la que haga algo que en tantos
años la Concertación no ha sido capaz de hacer”
HERNAN SOTO
Si te gustó esta página... Recomiéndala