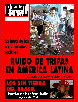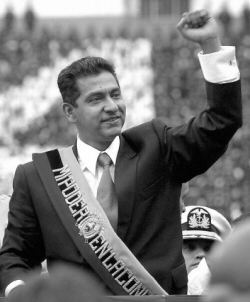ECUADOR
Gutiérrez va perdiendo aliados
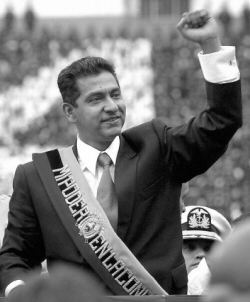 |
El presidente Lucio Gutiérrez, en menos de seis
meses en el poder, ha perdido gran parte de la credibilidad
de los ecuatorianos. De sus aliados políticos,
en particular. Lo dicen las encuestas, es un sentir generalizado
en la población y lo demuestran los hechos.
Uno de los más recientes remezones para el gobierno
de Gutiérrez fue el cese en la alianza oficialista
del Movimiento Popular Democrático, MDP, un pequeño
partido marxista que apoyaba al presidente manteniendo
su independencia de los dos grandes partidos de la coalición
gobernante: el partido Sociedad Patriótica 21 de
Enero, de Gutiérrez, y el partido Pachakutik, brazo
político del movimiento indígena ecuatoriano.
|
Gustavo Terán, presidente del MPD, anunció que
la separación del gobierno se debía “al sometimiento
creciente al Fondo Monetario Internacional, a la ausencia de respuestas
a las demandas sociales, a la negación de los derechos
laborales y a la regresión en algunos aspectos de la política
internacional”.
Luis Villacís, diputado del MPD, afirmó que Gutiérrez,
que se definió como de centro-izquierda en la campaña
por la presidencia, “ha girado a la derecha. Quiere privatizar
las empresas eléctricas y entregarse a las recetas del
Fondo Monetario Internacional”. Villacís afirmó
que Gutiérrez falló también en el combate
contra la corrupción, uno de los males endémicos
del país que ha recrudecido en el gobierno del ex militar,
según un sentir generalizado en la clase política
y muy especialmente en los cada vez más decepcionados electores.
El MDP era minoritario dentro de la alianza gubernamental que
abandonó el 6 de julio, luego de una multitudinaria asamblea
en Quito. El gobierno de Gutiérrez, coronel retirado del
ejército, le restó importancia al abandono de sus
aliados: “Ellos sabrán por qué tomaron la
decisión de retirarse”, expresó desapasionadamente
el ex coronel Patricio Acosta, secretario (ministro) de la Administración,
considerado el más cercano y estrecho colaborador de Gutiérrez.
Algunos gobiernistas llegaron a afirmar que el MPD “se coló
a última hora” al régimen.
En cifras, para el ex militar el MPD no tenía mayor significación:
cuenta con apenas tres diputados en el Congreso de cien legisladores,
y como cuota electoral recibió un solo ministerio en el
gabinete de quince miembros, el Ministerio del Ambiente, que ocupó
el antropólogo Edgar Isch; además tenía a
militantes en ocho cargos de relativa importancia en organismos
estatales menores.
Aunque su peso político específico es bajo, el MDP
tiene gran influencia y arrastre en el activo y siempre combativo
gremio de los 120 mil profesores agrupados en la Unión
Nacional de Educadores, UNE, que con frecuencia pone contra las
cuerdas a los gobiernos de turno con sus huelgas y manifestaciones
para exigir mejores salarios y mayor presupuesto para la educación.
Para muchos, esta base puede significar una brisa opositora que
podría transformarse antes de lo pensado en un ventarrón,
si la UNE sale a las calles y se lanza en abierto combate contra
el gobierno del retirado coronel Gutiérrez.
Y este ventarrón podría convertirse en huracán
debido a que existe una especie de vaso comunicante entre el marxista
MDP y la Confederación de Nacionalidades Indígenas
del Ecuador, Conaie.
La organización indígena siempre se ha proclamado
independiente de los partidos, pero suele unirse a las manifestaciones
y protestas de la Izquierda ecuatoriana. La Conaie es una organización
de peso, puesto que agrupa a la mayoría de las comunidades
indígenas del país y según estadísticas
oficiales, de los doce millones de habitantes de Ecuador, más
de cuatro millones son indígenas campesinos.
La fuerza de los indígenas ha determinado que muchos dirigentes
políticos los busquen como aliados para sus reclamos ante
los gobiernos, que suelen ser tradicionalmente sordos a las demandas
de los sindicatos y organizaciones sociales y populares del Ecuador.
Sin el apoyo de los indígenas bloqueando carreteras y marchando
hacia las ciudades, las manifestaciones opositoras pueden tener
poco impacto. Los llamados “levantamientos indígenas”
son muchas veces la escondida esperanza de los partidos y organizaciones
políticas para que los reclamos sean oídos.
Un “levantamiento indígena” fue el que derrocó
al impopular gobierno del presidente Jamil Mahuad, democratacristiano,
el 21 de enero del 2000. A esa acción de los indígenas
se sumaron los oficiales jóvenes del ejército, encabezados
por el entonces coronel Lucio Gutiérrez, y Mahuad cayó
tras un año y cinco meses de gestión.
Derrocado Mahuad, se formó un triunvirato que duró
tres horas. Las fuerzas armadas, como siempre actuando de “árbitro”
de la política ecuatoriana, entregaron el poder al vicepresidente
Gustavo Noboa para completar el período del presidente
caído. Noboa entregó en enero pasado el poder a
Gutiérrez, que ganó sorpresivamente en las elecciones
imponiéndose a veteranos y fogueados líderes políticos,
incluso a dos ex presidentes.
Fuerza vital para su triunfo fue el apoyo de la poderosa organización
indígena, que puso su confianza en el nuevo líder
que prometía cambiar al país, barrer con los corruptos
y ayudar a los pobres. Representados por el partido Pachakutik,
como su instrumento partidista, los indígenas por primera
vez en la historia ecuatoriana pasaron a ser gobierno, a estar
en el poder. “Nosotros no somos parte del gobierno, somos
EL gobierno”, enfatizaron sus dirigentes.
La cuota política de los indígenas fue la entrega
de tres ministerios: la cancillería, a cargo de Nina Pacari,
la cartera de Agricultura asumida por Luis Macas -ambos destacados
líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas-
y el Ministerio de Educación, que encabeza Rosa María
Torres, dirigente de Pachakutik.
Apenas iniciada la gestión de Gutiérrez, comenzaron
las públicas discrepancias con el movimiento indígena,
cuyos líderes se manifestaron en contra de las políticas
del gobierno. Surgieron amenazas y advertencias al ex militar
para rectificar rumbos, de lo contrario ellos le retirarían
su apoyo y dejarían la alianza gobernante. Gutiérrez,
desafiante, afirmó que si querían irse “las
puertas estaban abiertas”.
En junio se produjo el primer cisma: el influyente líder
indígena Virgilio Hernández renunció a su
cargo de subsecretario del Ministerio de Gobierno (Interior).
Afirmó que en el entorno de Gutiérrez “existen
fuerzas oscuras” y culpó al ex coronel Acosta de
tener mucho poder y una influencia negativa en la conducción
gubernamental. Hernández había sido uno de los más
fuertes defensores de la alianza de los indígenas con Gutiérrez
y había defendido con encendida retórica las primeras
acciones del gobierno. Aparentemente, para el líder indígena,
dirigente de la Conaie y también de Pachakutik, ya nada
se podía hacer dentro del gobierno y optó por la
retirada.
Este retiro tampoco pareció preocupar a Gutiérrez,
ya que los dirigentes de Pachakutik fueron enfáticos en
aclarar que la renuncia de Hernández no significaba una
ruptura del partido con el gobierno, aunque advirtieron que mantendrían
una actitud vigilante. Anunciaron que exigirían a Gutiérrez
no aceptar la injerencia del FMI, mantener el precio del gas y
el despido del equipo económico encabezado por el ministro
Mauricio Pozo, a quien consideran afecto al FMI e intransigente
defensor del neoliberalismo.
Si Gutiérrez desatiende los reclamos del partido Pachakutik,
la palabra podrían tomarla directamente los líderes
de la Conaie. Si deciden separarse del ex militar, la estabilidad
del gobierno podría entrar en un camino con impredecibles
consecuencias, tomando en cuenta que algunos dirigen- tes han
amenazado con recurrir, una vez más, a sus temibles “levantamientos
indígenas”
EMILIO GUERRA
En Quito
Cómo llegó Gutiérrez al poder
Lucio Gutiérrez, a sus 43 años de edad, era un
desconocido coronel del ejército cuando, en enero del 2000,
encabezó a oficiales jóvenes -desde tenientes a
coroneles- que participaron en el derrocamiento del presidente
democratacristiano Jamil Mahuad. Era el 21 de enero. Esa fecha
pasó a formar parte del nombre de un partido político
fundado por Gutiérrez: Sociedad Patriótica 21 de
Enero, integrada en su mayor parte por ex militares, muchos de
ellos participantes en la caída del gobierno.
El detonante del derrocamiento de Mahuad fue una asonada de cinco
mil indígenas que, durante varios días, se apoderaron
de las calles de Quito que rodean el Congreso, al cual ingresaron
violentamente la mañana del 21 de enero con la ayuda de
los rebeldes uniformados encabezados por Gutiérrez. En
el edificio legislativo no había ningún congresista,
sino algunos empleados administrativos que no tomaron la precaución
de emprender la huida, como lo hicieron los honorables diputados.
Esa misma tarde, los indígenas, los militares insurgentes
y civiles de última hora que los apoyaron, ingresaron sin
resistencia al Palacio de Gobierno, en el centro colonial de Quito,
desde donde el presidente Mahuad había sido sacado casi
a empellones por su guardia militar que le aseguró que
ya no contaba con el respaldo de las fuerzas armadas.
Se formó un triunvirato, un general, un líder indígena
y un ex presidente de la Corte Suprema, de los cuales la historia
quizás no quiera acordarse (Carlos Mendoza, Antonio Vargas
y Carlos Solórzano, en ese orden). El triunvirato duró
tres horas. Fue desconocido por los altos mandos militares que
pusieron la banda presidencial a Gustavo Noboa, el solapado vicepresidente
de Mahuad.
Gutiérrez fue dado de baja por su participación
en la asonada indígeno-militar, pero inició una
meteórica carrera política. Con su partido Sociedad
Patriótica 21 de Enero, ganó la presidencia en las
elecciones del año pasado, llevado en brazos por el movimiento
indígena que le brindó su apoyo para ganar en las
urnas, en una segunda ronda electoral, al multimillonario empresario
Alvaro Noboa, sin parentesco con el presidente provisional a quien
sucedió Gutiérrez.
El ex militar asumió el mando el 15 de enero del 2003 por
un período de cuatro años, al término de
los cuales ha prometido un país totalmente cambiado, sin
corrupción y reactivado económicamente. Lleva seis
meses en el cargo, pero ciertos nubarrones hacen presagiar tormentas
que podrían poner en zozobra a este barco llamado Ecuador,
acostumbrado ya a navegar por recelosas aguas políticas,
con intempestivos cambios de presidentes entre otras cosas
E.G.
Lula y el funeral de la Tercera Vía
Lula viajó a Londres a participar en una reunión
de la ya fallecida Tercera Vía, que fue rebautizada como
“gobernabilidad global” para ver si puede ganar algo
de oxígeno, precisamente a través del propio Lula.
Ya Fernando Henrique Cardoso fue un invitado exótico a
esas reuniones, en las que Blair y Clinton trataban de demostrar
que había vida inteligente -es decir, Tercera Vía-
también en la periferia del capitalismo. Ese lugar será
ocupado ahora por Lula.
El presidente brasileño tendrá que hacer esfuerzos
por ajustarse, porque en estos lugares la Tercera Vía tuvo
una muerte prematura. Nacida en torno al documento llamado Consenso
de Buenos Aires, que contó con la firma de futuros presidentes
como Vicente Fox, Ricardo Lagos, Fernando de la Rúa, así
como con la colaboración del PT y del entonces candidato
a la presidencia de Brasil, Ciro Gómes. El documento, elaborado
por Jorge Castañeda, que fue después canciller de
Fox y por Mangabeira Unger, era una especie de “humanización
del neoliberalismo”, incorporando como conquista fundamental
las tesis del ajuste fiscal, pero, a pesar de eso, prometiendo
políticas sociales, recuperación del desarrollo,
generación de empleos, todo muy de acuerdo con la nueva
política del Banco Mundial.
En el mismo Buenos Aires el proyecto tuvo el fracaso más
estrepitoso, con la caída espectacular de De la Rúa.
Sin embargo, éste fue apenas un final más drástico
del fracaso al que también se condenaron Lagos y Fox. Estos
cometieron el mismo pecado que, posteriormente, repetirían
Jorge Batlle en Uruguay y Alejandro Toledo, en Perú, con
el mismo destino precoz: no salirse del modelo económico
neoliberal que fracasó en todas sus promesas. Habiendo
usado a América Latina como su laboratorio -el modelo fue
inaugurado en Bolivia y en el Chile de Pinochet- he aquí
que la resaca de la farra especulativa se hace más profunda
y extensa. En su marea ascendente, el modelo neoliberal permitió
elegir y reelegir presidentes en la primera vuelta -como Menem,
Cardoso y Fujimori. En su fase descendente, condena a los gobernantes
que insisten en mantenerlo a pesar del fracaso, dando como justificación
que es indispesable y/o que están preparando las condiciones
para salir de él.
Quien fue el mandatario escogido por Washington para ser su líder
en el continente, Vicente Fox, llega al final de su mandato, jugando
el destino de su gobierno en unas elecciones parlamentarias que
le han sido adversas. Pero ya antes su gobierno fracasó.
Fracasó porque jugó todas sus fichas a las relaciones
privilegiadas con el gobierno de Estados Unidos y sólo
recibe rechazos en retribución. La recesión norteamericana
y las medidas de seguridad tomadas después de los atentados
del 2001, empeoraron la situación de los 14 millones de
trabajadores mexicanos en Estados Unidos; al contrario de lo que
Fox y Castañeda prometían en razón de las
estrechas relaciones que mantienen con Bush. Por otro lado, aquella
recesión hizo que la economía mexicana, que con
el Nafta se convirtió en completamente dependiente de la
economía del vecino del norte, con exportaciones e importaciones
con Estados Unidos superiores al 90%, sufra los duros reflejos
de la profunda y prolongada estagnación norteamericana.
Además, Fox no hizo ninguna de las reformas que prometió
para liberar al Estado mexicano de las siete décadas de
dominio del PRI. Al contrario, hoy se sostiene que el ex ministro
de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, promueve el
retorno en plenitud al país del ex presidente priísta
Carlos Salinas de Gortari, refugiado hasta hace poco en Escandinavia
para huir del juicio a que está sometido su hermano, por
escándalos de corrupción en su gobierno neoliberal.
Se busca el apoyo de Salinas a determinadas reformas, entre ellas
la reforma previsional, que como en Brasil y en Francia se ajusta
a las reformas de segunda generación promovidas por el
Banco Mundial y que pretende impulsar el gobierno de Fox. Sería
algo inédito, ya que en México los presidentes quedan
condenados al ostracismo político después de sus
seis años de gobierno.
En vez de conmemorar los tres años de su elección,
que lo hizo pasar desde gerente general de Coca Cola a la presidencia
del país, Fox debió asumir la derrota en las elecciones
parlamentarias, sin haber conseguido la mayoría que necesita
por sobre el PRI y el izquierdista PRD. No queda más que
hacer abiertamente una alianza con el PRI, anticipando posiblemente
el regreso de éste a la presidencia.
No hay Tercera Vía, no hay gobernabilidad democrática
que resista un modelo económico neoliberal agotado y al
TLC de allá, llamado Nafta
EMIR SADER
Si te gustó esta página... Recomiéndala