El político Neruda
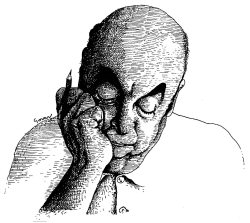 Las
vivencias del poeta, del artista Pablo Neruda, estuvieron estrechamente
unidas a la política contingente y en estos días,
al cumplirse el trigésimo aniversario de su muerte ocurrida
muy cerca del golpe militar, prosigue o se renueva el debate acerca
de si aquellas posturas doctrinarias favorecieron o dañaron
su labor poética.
Las
vivencias del poeta, del artista Pablo Neruda, estuvieron estrechamente
unidas a la política contingente y en estos días,
al cumplirse el trigésimo aniversario de su muerte ocurrida
muy cerca del golpe militar, prosigue o se renueva el debate acerca
de si aquellas posturas doctrinarias favorecieron o dañaron
su labor poética.
Lo que puede asegurarse es que su posición ideológica
como militante comunista postergó injustamente y por años
un merecido Premio Nobel de Literatura, aunque también
en determinada época, cuando se produjeron discrepancias
entre teóricos comunistas y la revolución cubana,
algunos gestos del poeta le acarrearon críticas desde sectores
de Izquierda siendo el episodio más conocido, en ese plano,
su querella con algunos intelectuales cubanos.
La politización de Neruda está lejos de ser un rasgo
original. Entre los premios Nobel de Literatura, el francés
Romain Rolland fue un tenaz pacifista e incansable polemista del
tema; similar actitud adoptó su compatriota Anatole France,
quien se carteaba con Lenin. De los británicos, Bertrand
Russell murió en la lid política y el caso cumbre
es Winston Churchill, quien figuró en los gabinetes ingleses
desde comienzos del siglo pasado. Haldor Laxness fue estadista
en su gélida tierra islandesa, en tanto que Jean Paul Sartre
rechazó el lauro precisamente en discutida toma de posición
doctrinaria.
En América Latina, en los tiempos contemporáneos,
escritores profesionales y de fama fueron efímeros jefes
de Estado: el venezolano Rómulo Gallegos en 1948, y el
dominicano Juan Bosch, en 1963.
La política, la relación con la problemática
social impactó a Neruda en 1936, cuando el fascismo comenzó
a hablar en español con el alzamiento de Francisco Franco
en contra de la República Española. De su visión
de la guerra civil surgió su obra España en el corazón,
e inserto en ella su célebre poema “Explico algunas
cosas”, donde queda atrás la “metafísica
cubierta de amapolas” para dar paso a un lenguaje necesariamente
bélico:
Chacales que el chacal rechazaría
piedras que el cardo seco mordería
escupiendo
víboras que las víboras odiaran !
Frente a vosotros he visto la sangre
de España levantarse
para ahogaros en una sola ola
de orgullo y de cuchillos!
Cuando el poeta regresó a Chile a mediados de los años
40, luego de haber permanecido en México como cónsul
general de Chile (en tierra azteca nacieron grandes poemas como
“Un Canto para Bolívar”), ya no era ningún
secreto su acercamiento a los comunistas. El Partido Comunista
lo postuló candidato a senador y fue electo como representante
de las norteñas y minerales provincias de Tarapacá
y Antofagasta.
Ingresó oficialmente al PC en julio de 1945 cuando ya ostentaba
el cargo de senador. El 30 de mayo de ese año apareció
en el boletín de la Cámara alta el primer discurso
del senador Neftalí Ricardo Reyes Basoalto, quien no era
otro que Pablo Neruda, que había enfrentado los comicios
con el que todavía era su nombre civil. En 1946, por acuerdo
de los tribunales, el parlamentario Reyes pasó a llamarse
Pablo Neruda para todos los efectos legales.
En sus memorias se refiere a esa etapa de su vida: “Hasta
el Senado llegaban difícilmente las amarguras que yo y
mis compañeros representábamos. Aquella cómoda
sala parlamentaria estaba acolchada para que no repercutiera en
ella el vocerío de las multitudes descontentas. Mis colegas
del bando contrario eran expertos académicos en el arte
de las grandes alocuciones patrióticas y bajo todo ese
tapiz de seda falsa que desplegaban, me sentía ahogado”.
Neruda era, sin embargo, una figura muy respetada por amplios
sectores. Allí encontró admiradores de su poesía
que eran sus enconados adversarios políticos, como Sergio
Fernández Larraín, miembro del Partido Conservador,
derechista a ultranza, que era un entusiasta del franquismo y
se decía historiador sólo porque recopilaba documentos.
Más tarde sería embajador ante Franco y es este
mismo Fernández Larraín el descubridor y recopilador
de las Cartas de amor de Pablo Neruda, que editó en 1975.
Un hombrón de poesía telúrica, Neruda daba
en el parlamento una sensación contraria, cuando regularmente
emergía de oscuros rincones y deambulaba por los alfombrados
pasillos con su “cara de cárcel y sus ojos de invierno”
como él mismo se describiera.
Por esas fechas se supuso que un poeta era un hombre que sabía
de publicidad y Neruda aceptó el cargo de jefe de propaganda
en la candidatura presidencial de Gabriel González Videla,
un más que discutido líder del Partido Radical.
Se dedicó de lleno a esa tarea, mas luego se arrepentiría
de ello.
Ya en la presidencia, González Videla se revelaría
como el más grande traidor en la historia político-social
chilena. Engañó a quienes lo eligieron, ilegalizó
al Partido Comunista, persiguió al movimiento obrero y
estableció una virtual dictadura. Neruda escribió
el poema “El traidor” en referencia directa a este
personaje que instaló en Chile los primeros campos de concentración
y que luego, en 1973, con ocasión del golpe pinochetista
exclamara alborozado en la televisión: “¡Estamos
salvados!”.
González Videla, un político cínico y psicopático,
acosó sañudamente a su ex jefe de propaganda y se
hizo el firme propósito de encarcelarlo.
El primer proceso auspiciado por González Videla en contra
de Neruda se basó en un discurso en el Senado que llamó
“Carta íntima para millones de hombres”, y
que se publicó en El Nacional, de Caracas, porque la prensa
chilena estaba sometida a férrea censura. En sus memorias
Neruda recuerda también esos momentos, y apunta que González
Videla se aparta del tradicional dictador latinoamericano pues
careció de cualquier grandeza y fue, dice, “un frívolo
impenitente”. Agrega: “En la fauna de nuestra América,
los grandes dictadores han sido saurios gigantescos, sobrevivientes
de un feudalismo colosal en tierras prehistóricas. El Judas
chileno fue sólo un aprendiz de tirano y en la escala de
los saurios no pasaría de ser un venenoso lagarto”.
El 16 de enero de 1948, Neruda habló por última
vez en el Senado. Pronunció el discurso que luego se editara
con el título apropiado de “Yo acuso”. Tanto
en esta intervención, como en la citada “Carta íntima...”
se denunciaba la situación dictatorial que vivía
el país y se responsabilizaba directamente al presidente.
Transcurridos apenas 30 días, la Corte Suprema en un claro
gesto de apoyo a la tiranía, aprobó el desafuero
del senador Pablo Neruda. La orden de detención surgió
rápida y una jauría de policías se dio a
la caza del poeta. No lograron su objetivo. Exactamente un año
después abandonó clandestinamente el país
en una difícil operación hacia Argentina.
En ese período de vida subterránea elaboró
la mayor parte del Canto General y fuimos muchos los que participamos
en esos días en la edición clandestina de este libro
único en la poemática latinoamericana. Pronto se
haría una impresión en el exterior.
Hasta esa fecha Neruda era solamente un senador suspendido de
sus funciones mientras continuara el juicio, pero en 1950 terminó
la autorización que le había extendido el presidente
del Senado para permanecer fuera del país y automáticamente
cesó en su cargo. La accidentada carrera del senador Reyes-Neruda
había durado un lustro y finalizaba cuando le restaban
tres años de su mandato.
Unos quince años más tarde, Neruda afirmó:
“Mucha gente ha creído que yo soy un político
importante. No sé de dónde ha salido tan insigne
leyenda”. La afirmación es rotunda, pero sería
real solamente si visualizamos en Neruda al político tradicional
y profesional. En rigor, cuando Neruda ingresó en la política,
no salió más de ella y ello se expresó sobre
todo en su larga militancia en el PC, colectividad que en 1969
lo proclamó precandidato presidencial y de cuyo comité
central fue miembro durante años y hasta su muerte.
La postura ideológica de Neruda elevó a menudo su
poesía a los lindes de la épica, así como
otras veces la malogró. De lo último estuvo siempre
consciente y así escribió en 1973, a propósito
de su último libro editado en vida, Incitación al
Nixonicidio y alabanza de la revolución chilena: “Esta
puede ser una función efímera. Pero la cumplo. Y
recurro a las armas más antiguas de la poesía, al
canto y al panfleto usados por clásicos y románticos
y destinados a la destrucción del enemigo”.
En otro sentido, Neruda habló de su colectividad política
casi siempre en términos apologéticos y un tono
crítico es la excepción en esta materia, como cuando
afirma que la “política piramidal de la época
estaliniana produjo también en Chile, amparada por la ilegalidad
(del PC), una atmósfera algo enrarecida”.
Más allá de los altibajos y de lo episódico
en obra tan vasta como la nerudiana, resalta en Neruda la consecuencia
con los principios que hizo suyos y la fidelidad permanente con
el aserto que emerge de unos versos de los años cincuenta
cuya inspiración es una alusión indirecta a la leyenda
bíblica acerca de San Pablo:
- El partido me bajó del caballo / y me hizo hombre-.
Aunque en septiembre de l973 se encontraba gravemente enfermo,
Neruda tuvo fuerzas para condenar el golpe de Estado. Dejó
estampado: “Escribo estas líneas para mis memorias
a sólo tres días de los hechos incalificables que
llevaron a la muerte a mi gran compañero el presidente
Allende”.
Los funerales del poeta se constituyeron, de hecho, en la primera
manifestación pública en contra de la dictadura
HERNAN URIBE (*)
(*) Periodista y escritor. Autor, entre otros, del libro Fulgor
y Muerte de Pablo Neruda.
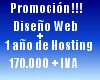
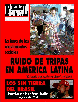

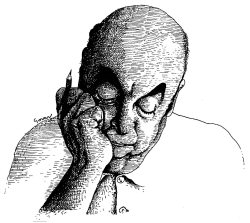 Las
vivencias del poeta, del artista Pablo Neruda, estuvieron estrechamente
unidas a la política contingente y en estos días,
al cumplirse el trigésimo aniversario de su muerte ocurrida
muy cerca del golpe militar, prosigue o se renueva el debate acerca
de si aquellas posturas doctrinarias favorecieron o dañaron
su labor poética.
Las
vivencias del poeta, del artista Pablo Neruda, estuvieron estrechamente
unidas a la política contingente y en estos días,
al cumplirse el trigésimo aniversario de su muerte ocurrida
muy cerca del golpe militar, prosigue o se renueva el debate acerca
de si aquellas posturas doctrinarias favorecieron o dañaron
su labor poética.