Sergio Ortega, músico
docto y popular
 Cuando
ya concluían las conmemoraciones por los 30 años
del golpe de Estado, llegó la noticia de la muerte del
compositor Sergio Ortega, ocurrida en París donde residía.
Ortega, de 65 años, falleció el 15 de septiembre
de un fulminante cáncer y sus restos fueron trasladados
a Chile, cumpliendo su voluntad. Antes de ser sepultado se le
rindieron varios homenajes que congregaron al público que
quería testimoniar su adiós, a artistas y gente
de la cultura.
Cuando
ya concluían las conmemoraciones por los 30 años
del golpe de Estado, llegó la noticia de la muerte del
compositor Sergio Ortega, ocurrida en París donde residía.
Ortega, de 65 años, falleció el 15 de septiembre
de un fulminante cáncer y sus restos fueron trasladados
a Chile, cumpliendo su voluntad. Antes de ser sepultado se le
rindieron varios homenajes que congregaron al público que
quería testimoniar su adiós, a artistas y gente
de la cultura.
Los actos comenzaron desde la llegada de sus restos al aeropuerto
internacional. Durante el recorrido el público entonó
sus más emblemáticas canciones: Venceremos y El
pueblo unido. En el trayecto se incluyó la sede de la CUT,
el Teatro Antonio Varas, el monumento al presidente Allende, la
Facultad de Artes de la Universidad de Chile, el Teatro Municipal
(donde el coro, a cargo del maestro Max Valdés, interpretó
trozos de la ópera Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta),
la sede del Partido Comunista y el Museo de Arte Contemporáneo,
donde se levantó una capilla ardiente y se realizó
un homenaje con participación del grupo de cámara
Contrapunto y de integrantes de Inti Illimani y Quilapayún.
Antes del traslado al Cementerio General, hablaron José
Balmes, representantes de la Fundación Neruda y el ministro
de Cultura, José Weinstein. Guillermo Teillier, secretario
general del PC, leyó un saludo de la presidenta de esa
colectividad, Gladys Marín, aquejada de una sorpresiva
enfermedad. Finalmente, el domingo 28 de septiembre sus restos
fueron sepultados muy cerca de las tumbas de Víctor Jara
y Miguel Enríquez, en un sector del cementerio que guarda
el recuerdo de la tragedia más horrible ocurrida en nuestro
país.
Sergio Ortega, formado en la música docta, fue también
un valioso cultor de la música popular. De hecho, fue ampliamente
conocido por sus canciones para la Unidad Popular. Entre sus temas
que se encuentran incorporados al patrimonio colectivo están
el himno Venceremos, con letra de Claudio Iturra, y El pueblo
unido jamás será vencido, popularizados por Quilapayún.
Otras obras suyas son la cantata La Fragua, narrada por Roberto
Parada, la banda sonora de la película El Chacal de Nahueltoro
(1969) y la ópera Fulgor y muerte de Joaquín Murieta,
basada en textos de Pablo Neruda. Poco antes de su muerte había
terminado la ópera Pedro Páramo, según la
novela de Juan Rulfo.
Ortega nació en Antofagasta el 2 de febrero de 1938 y estudió
composición con Gustavo Becerra, en el Conservatorio Nacional
de la Universidad de Chile. Trabajó en el Instituto de
Extensión Musical y fue sonidista del Teatro Experimental
de la Universidad de Chile, en la sala Antonio Varas. Desde 1969
fue profesor en el Conservatorio y en 1970 asumió la dirección
del Canal 9 de televisión, de la Universidad de Chile.
Durante su exilio fue director de L’Ecole Nationale de Musique,
de Pantin, en Francia. Compuso óperas y cantatas, canciones
y música para cine y teatro, obras de cámara y sinfónicas.
Entre sus poemas sonoros podemos mencionar El monte y el río,
con letra de Nicolás Guillén, y otros sobre sus
propios textos. Destaca en su obra una trilogía sobre la
Revolución Francesa.
En la abundante contribución musical de Sergio Ortega al
teatro trabajó en Asunto sofisticado de Alejandro Sieveking
y La dama del canasto de Isidora Aguirre. Con Pablo Neruda, además
de componer la cantata Fulgor y muerte de Joaquín Murieta
estrenada en 1967 con dirección de Pedro Orthus, participó
en Canto General con aportes de Gustavo Becerra y el grupo Aparcoa;
esta obra fue estrenada en 1970. La cantata Bernardo O’Higgins
Riquelme, 1810. Poema sonoro para el padre de mi patria, compuesta
en 1978, se estrenó en el festival otoñal de Estiria,
en la ciudad de Graz, Austria. Junto a Luis Advis participó
en la composición, con textos de Julio Rojas, del Canto
al programa (Dicap, 1970), que presenta el programa de gobierno
del presidente Salvador Allende. Emblemáticos fueron también
sus temas Las ollitas, El enano maldito, Vox populi y No se para
la cuestión.
Ortega fue siempre un compositor comprometido y eso se reflejó
en sus obras. Fue el creador del himno de la Central Unica de
Trabajadores y del de las Juventudes Comunistas. También
es autor del himno del Partido Radical. No es aventurado decir
que fue un exponente importante de la historia musical, social
y política de nuestro país. En la obra de Ortega
lo docto y popular van de la mano con el compromiso político.
Además, fue uno los compositores fundamentales en la Nueva
Canción Chilena. En su última visita a Chile participó
en un foro organizado por la Sociedad del Derecho de Autor, donde
expuso sobre el tema. Estas fueron parte de sus palabras: “Sépanlo:
uno nunca es más chileno que cuando está lejos,
eso es lo primero que ustedes tienen que saber. Nunca se va tan
profundamente hacia la médula del país que cuando
uno no lo tiene cerca (...) Quisiera hablar un poco acerca de
la Nueva Canción Chilena. Ha sido una inquietud que he
tenido siempre, no porque sea nueva ni chilena, sino ¿por
qué razón existió? ¿Cómo se
produjo esto? (...) La Nueva Canción Chilena era absolutamente
inevitable. Más allá de la voluntad de Lucho (Advis)
u Horacio (Salinas), la mía o la de todos los compañeros
que hicimos, hemos hecho y seguimos haciendo la Nueva Canción
Chilena, que sigue siendo nueva en Chile. Era inevitable porque
había una ola muy grande, una ola que movía al país
desde el fondo hasta arriba. Era una ola que pasaba por todo,
que filtraba todo. No había manera de oponerse, era una
ola de cambio. Nosotros, los de entonces ya no fuimos los mismos
-como dice Neruda-. Eramos otra cosa. Estábamos movilizados
hacia otra cosa. (...) No es por nada que el año 65 un
grupo de muchachos dice: ‘Estamos cantando muy suavecito
en Chile, vamos a gritar un poco. Estamos tocando muy suavecito.
Estamos muy tranquilos en Chile. Vamos a pegarle más fuerte’.
Ese grupo de muchachos se llama Quilapayún. Rindo homenaje
al Quilapayún de quien muchas cosas me separan pero rindo
homenaje a la historia del Quilapayún, y al rol que este
conjunto cumplió junto a todos nosotros en la batalla única,
inolvidable, inmensa con la cual el pueblo chileno entra en lo
universal del siglo XX (...) Y digo que la ola que nos movía
a todos era tan profunda que nos daba vuelta dentro y nos decíamos:
‘Claro: estamos escribiendo música de cámara
-eso es lo que yo pensaba-, pero nos están llamando de
afuera, el pueblo está golpeando fuera. Uno abre la ventana
y está el pueblo. No podemos seguir encerrados en nuestro
quehacer.’ Entonces me di cuenta que efectivamente la Nueva
Canción Chilena es inevitable porque es una nueva forma
que corresponde a un nuevo contenido. Y eso es inevitable. Podemos
hacer lo que queramos contra, podemos organizar empalizadas, podemos
organizar trincheras o todo lo que uno quiera, pero cuando la
historia pasa, pasa. No hay nada que pueda atajar a la historia”
ALEJANDRO LAVQUEN
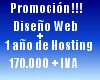
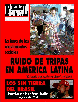

 Cuando
ya concluían las conmemoraciones por los 30 años
del golpe de Estado, llegó la noticia de la muerte del
compositor Sergio Ortega, ocurrida en París donde residía.
Ortega, de 65 años, falleció el 15 de septiembre
de un fulminante cáncer y sus restos fueron trasladados
a Chile, cumpliendo su voluntad. Antes de ser sepultado se le
rindieron varios homenajes que congregaron al público que
quería testimoniar su adiós, a artistas y gente
de la cultura.
Cuando
ya concluían las conmemoraciones por los 30 años
del golpe de Estado, llegó la noticia de la muerte del
compositor Sergio Ortega, ocurrida en París donde residía.
Ortega, de 65 años, falleció el 15 de septiembre
de un fulminante cáncer y sus restos fueron trasladados
a Chile, cumpliendo su voluntad. Antes de ser sepultado se le
rindieron varios homenajes que congregaron al público que
quería testimoniar su adiós, a artistas y gente
de la cultura.