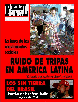ARGENTINA
Elecciones en el país del Nomeacuerdo
“En el país del Nomeacuerdo/ doy tres pasitos y me
pierdo”.
María Elena Walsh (canción infantil)
El próximo 27 de abril se realizarán elecciones
presidenciales en Argentina. El anuncio, realizado por el presidente
Duhalde inmediatamente después del asesinato de Darío
Santillán y Maximiliano Kosteki -piqueteros del Movimiento
de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, el 26
de junio del 2002- buscó frenar el clima de movilización
creciente que exigía, desde el 19 y 20 de diciembre del
2001, “que se vayan todos”. Mucha gente se pregunta
qué quedó de aquel movimiento de rebeldía
que desbancó al gobierno de la Alianza, presidido por Fernando
De la Rúa.
En los límites de las políticas de gobernabilidad,
apelando cada vez más a la coerción y a la represión,
el presidente Duhalde fuerza a toda costa el calendario electoral,
intentando que las expectativas del acto nacional, y el desdoblamiento
de las convocatorias locales en una cantidad de fechas diversas
en las que se decidirá la elección de autoridades
provinciales y municipales, logren, simultáneamente, varios
objetivos:
1) distraer, por un tiempo, a una gran parte de las fuerzas políticas
y de la sociedad de su activa participación en el conflicto
social;
2) fracturar las posibles alianzas opositoras; y
3) relegitimar a un presidente que pueda conducir la nave perforada,
con mano dura, unas millas más lejos.
Tres fórmulas de origen peronista y tres de origen radical,
para las elecciones presidenciales de abril en Argentina, dan
cuenta de la crisis del proyecto bipartidista con el que se reorganizó
el país a la salida de la dictadura. Al mismo tiempo, la
fractura del campo opositor en varias fórmulas de Izquierda
y los llamados a la anulación del voto, son indicadores
de la ausencia de alternativas que, en el plano electoral, expresen
al poderoso movimiento popular que emergió en las jornadas
del 19 y 20 de diciembre del 2001.
CANDIDATOS
DEL ESTABLISHMENT
Los candidatos que disputan con mayores posibilidades responden
a la misma política llevada adelante en todos estos años.
Los principales “concursantes” provienen de las fuerzas
del bipartidismo, que gobiernan Argentina desde 1983 -año
en que se retiró la dictadura-. La mayor parte intenta
polarizar la elección con el ex presidente Carlos Menem,
quien se encuentra con chance de quedar entre los dos primeros
lugares en la primera vuelta, para ir al ballotage el 18 de mayo.
La “proyección cultural” del menemismo abarca
a varias de las fórmulas presidenciales mencionadas. Consolidan
coyunturalmente este fenómeno la debacle histórica
del radicalismo (a partir de la caída de De la Rúa),
y la carencia de alternativas comunes de los movimientos populares
y de Izquierda.
Según los datos siempre controvertidos de las encuestas,
la intención de voto a presidente sigue sin mostrar una
tendencia determinante: ninguna fórmula alcanza el 20 por
ciento de las preferencias. Kirchner (PJ) encabeza la tabla con
18,9 por ciento, seguido por Menem con 16,8 por ciento y Adolfo
Rodríguez Saa con 15,6 por ciento. Estos tres candidatos
provienen del peronismo, y han tenido importantes responsabilidades
en la aplicación de las políticas que condujeron
a la destrucción de Argentina: Kirchner como gobernador
de Santa Cruz, y Rodríguez Saa, como gobernador de San
Luis.
Siguen en la intención de voto dos candidatos provenientes
del radicalismo: Elisa Carrió con 12,9 por ciento y Ricardo
López Murphy con 9,8 por ciento y, más lejos, aparece
Leopoldo Moreau (candidato oficial de la UCR) con 1,9 por ciento.
ELECCIONES
SIN ESPERANZAS
En 1983, a la salida de la dictadura, la “esperanza”
ciudadana estaba centrada en el ascenso del radicalismo encarnado
en la figura de Raúl Alfonsín. Pronto defraudó
a quienes veían en él al paladín de la democracia,
aprobando las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que abrieron
camino a la impunidad de los genocidas. Tampoco cumplió
las promesas de “con la democracia se come, se cura, se
educa”. Por el contrario, durante su gobierno se continuaron
aplicando las políticas neoliberales de privatizaciones,
pago de la deuda y caída del salario y el empleo.
Al inicio de 1989 el gobierno radical estaba envuelto en una profunda
crisis política y una fuerte desestabilización social.
En ese contexto, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales
en que se impuso la fórmula Carlos Menem-Eduardo Duhalde
con 49% de los votos, contra un 30% de la fórmula radical.
Entre mayo y junio, en medio de la hiperinflación, se produjeron
saqueos en supermercados del Gran Buenos Aires y Rosario principalmente,
que fueron reprimidos con resultado de catorce muertos. Alfonsín
adelantó la entrega del poder para el 8 de julio de 1989.
El menemismo inauguraba lo que resultó una década
de gobierno ininterrumpido, al que accedió generando una
nueva “esperanza”, en lo que denominó “revolución
productiva” y “salariazo”. En 1993, los dos
grandes partidos políticos nacionales, a través
de Alfonsín y Menem, acordaron hacer una reforma a la Constitución.
El Pacto de Olivos fue el acuerdo que destrabó el tratamiento
de la reforma constitucional en el parlamento, favoreciendo la
reelección de Menem, y la construcción de una institucionalidad
en el plano político, jurídico y legal que posibilitaba
el dominio bipartidista y la gobernabilidad para la aplicación
de las políticas neoliberales.
La defraudación del menemismo a las promesas de justicia
social, y una década de impunidad y corrupción,
generaron un fuerte rechazo en la sociedad. Éste fue capitalizado
por la Alianza, realizada entre el Frepaso y la Unión Cívica
Radical. Luego de diez años de dominio menemista, la “esperanza”
se concentró en la alianza antimenemista.
Sin embargo, radicales, peronistas, y luego la Alianza, sostuvieron,
en lo esencial, el mismo rumbo dictado por las políticas
fondomonetaristas que se conocieron como neoliberalismo. Dos años
después, estallaban todas las “esperanzas”,
en las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001.
En las próximas elecciones presidenciales, la fractura
del bloque electoral peronista y del bloque radical, dan cuenta
de la crisis de la institucionalidad emergente del Pacto de Olivos,
deslegitimada en diciembre del 2001. El sistema dominante no ha
podido regenerar una “esperanza” que dé solidez
a la hegemonía política resultante de esta coyuntura.
LAS IZQUIERDAS Y LOS MOVIMIENTOS POPULARES
Varios debates atraviesan a las fuerzas de Izquierda y a los
movimientos populares. El tema esencial es cómo traducir
el “que se vayan todos”, en una política que
agrupe al bloque popular, en términos políticos
y sociales. Un bloque de fuerzas optó por la denuncia de
la trampa electoral que significa este llamado anticipado a elecciones
y el desdoblamiento de las fechas en elecciones nacionales, provinciales,
municipales, etc.; otros sectores optaron por participar en esta
batalla, con un perfil de Izquierda. Entre estos últimos,
las gestiones desarrolladas por los partidos que integran Izquierda
Unida (fundamentalmente el PC y el Movimiento Socialista de los
Trabajadores) y el Partido Obrero para llegar a una fórmula
común, no obtuvieron resultados positivos. Una vez más,
en Argentina se frustraron las oportunidades de articulación
de una fuerza electoral significativa.
La Izquierda Unida intenta superar el mal trago con un buen resultado
en las elecciones para diputados nacionales en la Capital Federal
y Provincia de Buenos Aires, y llamaron al diputado Luis Zamora
a “realizar una alianza para ganar la Capital Federal”.
Varias organizaciones de Izquierda y centroizquierda, como Autodeterminación
y Libertad (encabezada por el diputado Luis Zamora), Patria Libre,
el Partido de los Trabajadores por el Socialismo, el Partido Comunista
Revolucionario, organizaciones piqueteras, los trabajadores de
Zanon, y diferentes asambleas populares, llaman a votar en blanco
o a impugnar el voto en las elecciones presidenciales de abril,
poniendo en la urna una boleta con el QSVT (Que se Vayan Todos)
o, directamente, no yendo votar. Los movimientos piqueteros que
se oponen a participar en las elecciones anunciaron que ese domingo
estarán cortando las rutas; mientras que las asambleas
populares realizarán asambleas en los barrios y luego,
una asamblea de asambleas en la Plaza de Mayo.
La fragmentación del espacio del “que se vayan todos”
es una señal de las dificultades históricas que
han tenido la Izquierda y los movimientos populares en Argentina
para articular sus fuerzas, deponer hegemonismos y avanzar en
acciones comunes. La fragmentación parece acompañar
a la Izquierda como la sombra al cuerpo, y esto resulta multiplicador
de desconfianzas y de desmemoria.
Las elecciones de abril serán indicadoras, principalmente,
de una ausencia: la falta de una propuesta alternativa del movimiento
popular que pueda proyectar la rebelión del 19 y 20 en
su energía cuestionadora, en su diversidad de proyectos.
Sin embargo, en tiempos en que se pretende apaciguar y adormecer
la rebelión, recreando expectativas en las variantes electorales
del sistema, la falta de esperanzas en estas elecciones no es
necesariamente un indicador de desmovilización, sino expresión
de un nivel de conciencia que actúa en el tiempo y el espacio,
en el que lo viejo no termina de morir, y lo nuevo no alcanza
a ocupar el imaginario colectivo con fuerza de propuesta política
liberadora
CLAUDIA KOROL
En Buenos Aires
Si te gustó esta página... Recomiéndala