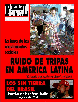Aurelio Alonso, intelectual cubano
|
 |
El Foro Social Mundial se ha convertido en el espacio de mayor envergadura y creatividad para analizar y promover alternativas viables al desquiciamiento que afecta al mundo. En enero pasado, se dieron nueva cita en Porto Alegre los movimientos y organizaciones sociales que bregan por un mundo distinto. Se discutieron ideas y acciones que orienten la búsqueda de “otro mundo posible”. Entre ellas, las del sociólogo y politólogo Aurelio Alonso, investigador del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS) de La Habana, quien se refirió a la contribución del proceso cubano a la búsqueda de alternativas al neoliberalismo. |
| AURELIO Alonso, investigador del CIPS de La Habana |
Aurelio Alonso, 64 años, perteneció al consejo de
dirección de la revista Pensamiento Crítico, desempeñó
labores diplomáticas y académicas en Francia y,
a su regreso a La Habana, se incorporó como investigador
al Centro de Estudios de América (CEA). Es profesor adjunto
en la Universidad de La Habana y miembro del comité de
redacción de la prestigiosa revista Alternatives Sud, que
se publica en Bélgica bajo la dirección de François
Houtart. En 1994 fue coautor, con Julio Carranza, del libro La
economía cubana: ajustes con socialismo, y en 1998 publicó
Iglesia y política en Cuba revolucionaria.
¿Cuáles serían las visiones que suponen alternativas
que trasciendan la elaboración teórica?
“En las comunidades y países, especialmente en América
Latina, el concepto de ‘alternativa’, como muchos
otros que se utilizan en las ciencias sociales, va cobrando fuerza,
complejidad y diversidad. Lo mismo ocurrió en los años
70 y 80 con el concepto de sociedad civil y con otros. ¿De
qué hablamos cuando nos referimos a alternativas en un
mundo globalizado? Tenemos que darles una connotación global
integral, pero también entender sus particularidades. Personalmente,
discuto la idea de ‘modelos’ porque se aplica a cosas
muy distintas. Por ejemplo, el desarrollo de las comunidades de
la cuenca del río San Francisco, en Brasil, como alternativa
de poder popular, sería muy distinto al concepto de alternativa
que se puede utilizar en Cuba, en relación a lo que vivimos
como sociedad. Se trataría de dilucidar el concepto de
alternativa en relación a qué.
En cuanto a Cuba, existe la idea general que nuestro país
ya es un proyecto alternativo: el que se gestó con la revolución.
En términos históricos eso es válido, muy
cierto, y surge en un momento en que ese concepto no era usado
de manera común. En esa época hablábamos
de revolución, de socialismo, si implementábamos
reformas o llevábamos adelante una revolución, si
en América Latina era la lucha armada o la transición
pacífica por la vía electoral el mejor camino de
liberación. Los países del este europeo hablan hoy
de transición en un sentido opuesto. Nosotros nos habíamos
referido siempre a la transición hacia el socialismo. Ahora
es desde el socialismo, como se aplica en Moscú. Por lo
tanto, debemos hacernos preguntas complementarias, al plantearnos
la idea de una alternativa: alternativa a qué, desde dónde
y para quién”.
¿Entonces es necesario desentrañar esa fragmentación
conceptual que está planteada?
“Exactamente, porque desentrañarla nos permite entender,
por ejemplo, el aspecto alternativo del proyecto cubano, su aplicabilidad
a otros proyectos o modelos alternativos latinoamericanos. La
época ha cambiado y se parte desde otras situaciones distintas
a la del triunfo de nuestra revolución. Las condiciones
para realizar las propuestas son otras y los reveses históricos
muy diferentes, también. Incluso nuestros reveses son aplicables
sólo a las correcciones que nosotros mismos debemos implementar
como propuesta alternativa, en el contexto actual. Esas correcciones,
en algunos casos, ya las hemos asumido. Otras están pendientes
de ser asumidas o ser impuestas por nuestra propia historia. Pero
no son necesariamente válidas para el resto de América
Latina.
Esta afirmación puede parecer muy teórica, sin embargo
la podemos concretar en una imagen clara. En el contexto estructural
de la excesiva liberalización que ocurre en nuestro continente
en las áreas de la producción y comercio y de los
mecanismos de reproducción del capital, la búsqueda
de alternativas tiene que enfrentar el freno impuesto por esa
liberalización, que ha reducido la capacidad estatal de
implantar o mantener mecanismos de reformas sociales. En el caso
cubano, el problema más bien es, quizás, un estatismo
demasiado elevado. La economía cubana es esencialmente
estatal, incluso más de lo que fue la economía soviética,
a pesar de que las reformas de los noventa han logrado niveles
importantes de descentralización económica. Pero
es todavía incipiente y, al menos en mi opinión,
insuficiente para dar respuesta a las necesidades de la economía
cubana.
Los pasos que debemos seguir en el desarrollo de nuestra alternativa
suponen una cuota de liberalización económica, sin
que esto implique asumir una posición neoliberal. Para
América Latina, en cambio, los pasos deben orientarse a
restringir y disminuir la liberalización de la economía
y las finanzas”.
EL CASO CUBANO
Si hablamos de liberalización debemos considerar, por
lo tanto, sus dos dimensiones, su expresión interna y externa
y en interés de qué y de quiénes ésta
funciona, sea en su forma productiva o financiera.
“En efecto, el problema, o al menos uno de ellos, radica
en que nuestra economía no se liberaliza internamente en
la medida necesaria para producir una dinámica de crecimiento
de la economía y de mejor distribución del producto
social. La economía interna se mantiene altamente centralizada.
Ello es aplicable de igual modo al sistema político y al
esquema administrativo. Por ejemplo, los municipios jamás
han podido implementar una política de resarcimiento económico
propio. Nuestros municipios están trabados por una estructura
piramidal. Si los municipios reciben todo desde arriba, financiera
y políticamente, es muy limitado su rango de autonomía
para ejercer iniciativas”.
Siguiendo esa línea de análisis, ¿en el municipio
cubano debieran producirse mecanismos que permitan recabar fondos
e impuestos -sea para prestar servicios o para transarlos en su
esfera de responsabilidad- para dinamizar una suerte de mercado
local o comunal?
“Sí, exactamente, y que no se haya logrado representa
uno de los déficits del proyecto cubano. Es uno de los
aspectos que deberá corregirse en su momento, que espero
sea más temprano que tarde. En ese sentido y prosiguiendo
con la idea central, yo veo al proyecto cubano como una alternativa
al modelo neoliberal de capitalismo dependiente. Eso lo piensa
mucha gente en Cuba. Pero nos quedaríamos cortos si no
lo entendiéramos, también, como una alternativa
al socialismo de Estado del siglo veinte. En eso coincidimos con
opiniones que se debaten en otras latitudes. El desafío
pasa entonces por reinventar el socialismo, si queremos hablar
seriamente de alternativas. Hablamos de un socialismo que genere
las condiciones para la participación efectiva de la población,
la gestación de espacios de participación democrática
efectiva en entidades políticas y económicas. En
ese terreno, las municipalidades tienen mucho que avanzar. La
descentralización, autonomía y autosuficiencia se
podrán alcanzar por la vía de una fuerte participación
en esos espacios locales, originando lo que podríamos llamar
la creación de sustentabilidad desde abajo”.
Suena bien su afirmación. Sin embargo, me parece que estas
ideas no estaban en lo que conocimos en los denominados “socialismos
reales”. Aparece como una insuficiencia o déficit
teórico del socialismo y resultado de una falta de creatividad
o, del rol excesivo del partido y el Estado en las instancias
de organización en la base social.
“Esas y otras tantas son las razones que nos permiten descifrar
las situaciones de hoy. De igual manera ha existido cierta falta
de imaginación en la búsqueda de formas de propiedad
social que sean más adecuadas y efectivas, que permitan
que el capital socializado se reproduzca con la misma eficiencia
o una eficiencia no inferior a la que tiene el capital privado,
porque no podemos olvidar que lo que reproduce el socialismo es
capital socializado, pero capital de todos modos. Todas estas
ideas están en la base del problema.
Yo agregaría algunas cuestiones más universales,
quizás más atrevidas, motivado por Eric J. Hobsbawm
en su análisis del siglo veinte. ¿No sería,
tal vez, el socialismo del siglo pasado un modelo adelantado para
las condiciones existentes en el mundo? Por decirlo de otro modo,
ni el tiempo ni el sistema estaban maduros para producir una alternativa
socialista. El capitalismo no había generado las condiciones
materiales para producir el socialismo, y me pregunto si no es
así. Porque, en ocasiones, tendemos a culpar a los líderes
de los procesos; es el caso de Gorbachov, a quien se culpa del
fracaso de las reformas soviéticas. Pero hasta qué
punto ese sistema no estaba ya condenado, estructuralmente, y
con o sin Gorbachov, el sistema no tenía futuro. Entender
esto es muy importante, pues nos permite tener una visión
menos coyuntural de los procesos y dotarnos de una idea más
científica, diría yo, acerca del colapso del socialismo
del siglo veinte. Yo pienso que la enorme crisis de los socialismos
reales es un fracaso estructural, político y económico.
En lo cual tienen por supuesto responsabilidad los actores, los
arquitectos de su construcción, y en este caso específico,
Stalin tiene mucha. Pero tampoco soy partidario de reducir el
análisis al stalinismo. No podemos verlo como una hechura
deformada de carácter estrictamente personal. Ni desconocer
logros de la construcción soviética”.
Si ese es el caso debemos preguntarnos, cuál es la importancia
del líder o los liderazgos, quiénes ejercen esos
roles y cómo, en las sociedades, esos liderazgos se reproducen
de manera constructiva. Pareciera que en la experiencia soviética
no se produjeron muchos elementos edificantes que puedan ser rescatados
para un proyecto socialista de nuevo tipo.
“Tampoco es así, no vamos a caer en el pecado inverso.
Habría que evaluar bien la experiencia soviética.
Las críticas a ese proceso son muy polarizadas. Las tendencias
son al rescate o al rechazo, y el balance positivo no esta ahí,
en los extremos. Se trata de ir al realismo de la crítica
radical y profunda de los fracasos y errores, lo cual nos llevará,
inevitablemente, a reconocer los éxitos. Por ejemplo, los
logros relativos a la equidad distributiva, son los más
exitosos que han existido en el mundo hasta nuestros días.
Nadie más ha podido reproducir esos niveles de igualdad
distributiva y de condiciones de vida en una sociedad tan populosa,
en toda la historia de la humanidad. Habiendo salido esa sociedad
de una miseria absoluta, el liderazgo basado en una gran voluntad
fue capaz de hacer, además, que todo un pueblo se levantara
contra el fascismo. Aunque hay que cuidarse y evitar el voluntarismo,
el ingrediente de la voluntad es necesario. Esos avances y otros
aspectos de desarrollo que se dieron en condiciones muy adversas,
hay que acreditárselos a ese esquema. Sin por ello tener
que comprar el esquema completo. Ese país, la URSS, llegó
a ser una verdadera potencia. En condiciones diferentes, y en
otra escala, esta apreciación sobre los aportes de la voluntad
podría ser también pertinente para el modelo socialista
cubano, cada cual con sus especificidades”.
TRANSICION A UN SOCIALISMO VIABLE
Dentro de ese contexto podemos suponer que el socialismo cubano
continúa siendo una alternativa al capitalismo y también
una alternativa a su propia historia, ¿existen esas condiciones?
“Sí, creo que existen las condiciones. En Cuba tenemos
lo que podríamos llamar una transición del socialismo
clásico del siglo veinte a uno viable en este siglo. Lo
digo de una manera muy vaga, pues si me pregunta cuál es
ese tipo de socialismo y cuáles sus patrones, sólo
puedo afirmar que aquí es donde tiene que funcionar la
imaginación en todos los niveles de nuestra sociedad, no
tan solo la imaginación del liderazgo político.
Aquí es donde debe estar toda la población pensando,
en los espacios barriales, comunales, provinciales, sectoriales,
en fin, el imaginario colectivo funcionando”.
¿Existen espacios en Cuba para el funcionamiento del imaginario
colectivo?
“Sí, por supuesto. En ocasiones me han preguntado
si acaso el sistema es ahora más duro o más intolerante.
Yo puedo responder que sí y que no, pues el sistema cubano
se va construyendo y moviendo como todos los sistemas políticos
socialistas, transitando de acuerdo a las presiones y condiciones
existentes. En la actualidad, hay un nivel más amplio que
el que teníamos hace diez años, más avanzado
en libertades de asociación y de prensa. No permite llegar
aún a lo ideal, pero existen más espacios para el
disenso, se aceptan más las críticas y ello expresa
una diversidad imprescindible, porque la diversidad es importante
y no radica en diversidad profesional. La diversidad sólo
puede existir y ser practicada si pensamos en caminos distintos
para resolver un problema, sin tener que someternos a un pensamiento
único por muy socialista que sea. Lo cual tampoco implica
que uno viole las normas existentes. Las normas son la legalidad
de una sociedad, otra cosa son los criterios en relación
al proyecto social”.
¿Qué aspectos del socialismo cubano pueden contribuir
al desarrollo de alternativas en América Latina?
“No sé, eso no me toca a mí, es una pregunta
para los latinoamericanos. Tenemos un caudal vasto de experiencias
y están disponibles, porque además sabemos que los
latinoamericanos están con nosotros, están a nuestro
favor, en contra del bloqueo, por que nos dejen en paz construyendo
nuestro camino. Pero a la vez, nuestra apolegética excesiva
debe ser reevaluada. La visión triunfalista de que Cuba
está en el mejor de los mundos y que es la más grande
democracia y la salvación de América Latina, tampoco
es una buena lectura de nuestra realidad. Esa visión puede,
incluso, generar otro tipo de bloqueo, que no permita que la gente
vea todo lo bueno de Cuba y tenga una comprensión realista
de nuestra contribución a sus propios procesos”.
DESIGUALDADES EN CUBA
Las reformas económicas han generado en Cuba cambios importantes,
tanto en la economía como en diversos estratos sociales.
El sistema igualitario y de equidad ha sufrido algunas mutaciones
que se han hecho perceptibles. ¿Espera que la apertura
de la economía, aunque parcial, contribuya a superar la
desestratificación creada por la urgencia de las reformas?
“Se puede decir que Cuba ha sufrido una dislocación
del patrón de equidad alcanzado, que era muy alto. Los
estudios realizados en los años ochenta arrojaron resultados
sorprendentes. El salario medio más alto en la franja de
salarios del 20% que ganaba más, era cuatro veces superior
al salario del 20% que percibía menos salario. Es decir,
la relación era de cuatro a uno. Existían también
otras mediciones que arrojaban una proporción de seis a
uno. En todo caso, una distancia social irrisoria, que indica
un cuadro de equidad excepcional. Sin embargo, ese cuadro se ha
dislocado; es el problema más grave de las reformas y liberalizaciones.
Ese patrón se estima que está por encima del rango
de 20 a uno. Estamos hablando de salarios reales, antes del período
especial, en que el 95% del trabajo era asalariado. Hoy la cifra
del salario ronda el 65 a 70% del ingreso total. Hablamos de ingresos
comprobados. Existe una cantidad alta de ingresos que no son controlados.
Es muy difícil distinguir entre ingresos no salariales
e informales para establecer porcentajes más exactos. Yo
creo que, en la medida que se profundicen esas reformas, este
fenómeno, esta distorsión, todavía puede
crecer. El gran desafío del Estado cubano y de nuestro
socialismo, es el de la justicia social. El problema de la educación,
la salud, el deporte, son problemas resueltos y hay que mantenerlos.
El desafío hoy, insisto, es normalizar el patrón
de equidad, aunque tampoco podemos pensar que vamos a recuperar
el patrón anterior igualitario. De lo que se trata es de
evitar que se eleve. El efecto más grave de las reformas
es el de la inequidad. Es mucho más grave que la prostitución,
el cual es también un efecto del crecimiento de las desigualdades
sociales.
Sin embargo, es preciso aclarar que no todo es producto de las
reformas. También se deben incluir los efectos de la caída
de la economía, del orden del 35% en el ingreso bruto y
de más del 75% de pérdidas en las exportaciones.
El cisma que afecta a la justicia social y la equidad está
determinado por ese doble factor que traumatiza a la economía
cubana; y aunque la sociedad se recupera, esa recuperación
no se equipara con el antiguo patrón igualitario. En el
patrón de equidad existente, las diferencias son mayores
que en el pasado. Parafraseando a un amigo debo afirmar que al
período especial entramos todos juntos y vamos saliendo
uno a uno, cada cual como puede. Ello aunque todos los índices
empiezan a subir, pero de manera diferenciada y desigual. La economía
creció el año 2000 en 5%, sin embargo en el 2001
el crecimiento se redujo al 2.7%; en el 2002 bajó todavía
más, al 1.1%, y para el 2003 se prevé un 1.3%. Según
esos datos, que son oficiales y discutidos en la Asamblea Nacional
del Poder Popular, es muy difícil recuperar los niveles
anteriores. Lo importante es encontrar fórmulas que dinamicen
la economía, sin profundizar esa brecha que, aunque sea
menor si la comparamos con el capitalismo neoliberal, acarrea
efectos sociales que habría que evitar. Si nosotros no
hubiésemos tenido que enfrentar más de cuarenta
años de bloqueo, nuestra economía y nuestra realidad
política y social sería mucho más justa,
más igualitaria y más optimista. Tenemos los factores
y recursos para continuar bregando por un socialismo cubano que,
sin renegar de su historia, se empine por sobre sus propias limitaciones
históricas para superar las trabas impuestas, no tan sólo
por nuestros errores sino también, y en primera instancia,
por las condiciones internacionales que hemos debido enfrentar.
De eso estoy convencido”
CARLOS TORRES
En Toronto, Canadá