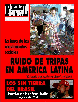Aborto terapéutico
Demanda de las mujeres
 |
Anita Pérez tenía
25 años cuando llegó al Hospital San José.
Se encontraba en pésimas condiciones, descompensada
hemodinámicamente por una diabetes. “Flaquita,
de aspecto muy desnutrido, su estado me impactó”,
recuerda la matrona Elizabeth Chaparro. “Estaba en su
cama cuando llegué a la sala y me la presentaron como
una mujer embarazada”. Apenas cinco semanas tenía
el embarazo de Anita. El problema es que ella, desde los cinco
años, padecía diabetes: es insulinodependiente. |
| FANNY
Berlagosky arenga a las mujeres el 8 de marzo, en las afueras
de La Moneda. |
El embarazo la había descompensado a tal extremo que
Anita vomitaba todo lo que ingería, incluso el agua. Estaba
al borde de la muerte. Requirió máquinas de apoyo
-llegó a tener cuatro bombas de infusión de suero-
que la monitoreaban día y noche. “Recuerdo haber
permanecido noches y noches a su lado. Ya no tenía venas
dónde puncionarla. Las venas de los pies, de los dedos,
venas que uno no se imagina, en ella las ocupábamos”,
relata la matrona.
Todo ese sufrimiento pudo haberse evitado con el aborto terapéutico.
También se pudo evitar el riesgo de muerte, porque además,
Anita tenía un hijo de un año que permaneció
siete meses separado de su madre. El pequeño caminó
sin estar al lado de su mamá, empezó a hablar y
a comer solo lejos de ella. Sólo lo veía cuando
algún familiar podía llevarlo al hospital.
Casos dramáticos como éste se repiten a diario en
las maternidades del país. Sin embargo, han transcurrido
más de trece años desde que la dictadura le puso
la lápida al aborto terapéutico y el gobierno y
los legisladores, que tienen el poder para reponerlo, permanecen
indiferentes, insensibles ante el sufrimiento.
Las escasas veces que se ha presentado un proyecto de reposición,
la perorata se enreda en los intereses políticos y el temor
al inevitable veto del clero siempre alerta, y el proyecto queda
nuevamente atascado en los vericuetos de las comisiones parlamentarias.
Por su parte, el clero, inmerso en su doble estándar, habla
teóricamente de valores morales y conductas éticas
que el mismo no respeta. Prescinde de la misericordia y la caridad,
ejerciendo un poder omnímodo e inflexible sobre los creyentes,
mientras en los hospitales las mujeres pobres, creyentes y no
creyentes, fallecen, dejando abandonados a su suerte a hijos que
pasan a engrosar el círculo de la miseria o, en el mejor
de los casos, sufren la condena de criar a hijos débiles
que no son capaces de mantener con una mínima seguridad.
El debate resurge cada vez que se presentan casos como el de la
joven Grissele Rojas que pedía, a comienzos de año,
un aborto terapéutico debido a que su vida corría
peligro, y su hijo en gestación presentaba graves malformaciones
que lo hacían inviable.
Solucionada la situación, pronto la polémica se
acalla. En este país de frágil memoria, la opinión
pública y los actores sociales responsables del bienestar
de la población rápidamente olvidan.
Mientras, el gobierno, incoherente, se ufana de su modernidad,
de sus éxitos comerciales. Simultáneamente, Chile
ostenta la triste y vergonzosa condición de ser el único
país del mundo que derogó una ley de aborto terapéutico.
Además, integra la lista de los 17 países más
retrógrados y fundamentalistas, donde no es legal interrumpir
el embarazo ni siquiera para salvar la vida de la madre; sólo
en nuestro continente comparte con Haití y República
Dominicana esta inicua realidad. En todos los demás países,
incluidos aquellos que se distinguen por un marcado catolicismo,
como España, Italia y Portugal, el aborto terapéutico
es legal y regulado.
ATADAS DE MANOS
Con desesperanza, la matrona Elizabeth Chaparro dice que en su
entorno laboral sienten que esta situación no cambiará.
Sin embargo, se hace cada día más necesaria una
regulación. “Nosotros lo estamos palpando día
a día en la población, no hablamos de la población
acomodada, hablamos de la población popular”.
Ella se desempeña en la Unidad de Medicina Materno Perinatal,
unidad de alto riesgo obstétrico. Todas las pacientes hospitalizadas
están embarazadas y tienen una patología grave,
que compromete tanto su vida como la del hijo en gestación.
“Hay muchos casos donde una patología materna pone
en peligro la salud de la madre, independientemente de lo que
pase con la vida del niño y nunca he visto tomar la decisión
de hacer un aborto terapéutico”, dice.
En un centro de salud donde se atienden más de diez mil
partos al año -la maternidad del Hospital San José,
la más grande del país-, los funcionarios están
en condiciones de contar cuál es la realidad que se vive.
Son incontables las ocasiones en que sería necesario interrumpir
un embarazo, porque las pacientes están arriesgando su
vida.
“Lo vivimos a diario, pero nos vemos atados de manos. Nos
vemos en la impotencia. A mí me han tocado casos dramáticos
de mujeres jóvenes, con cuadros gravísimos, que
han estado al borde de la muerte”, relata la matrona.
Pese al permanente riesgo de morir que enfrentan las mujeres con
embarazos patológicos, hay juristas, médicos, políticos,
sacerdotes, que consideran que anteponer la salud de la madre
es discriminatorio. Para la matrona no es sorprendente: cada uno
piensa de acuerdo a sus principios y realidades y es incapaz de
ponerse en el lugar de una paciente con un embarazo patológico.
“Yo opino de acuerdo a un criterio personal, como matrona
con años de experiencia y que observa otras situaciones”,
explica Elizabeth Chaparro. Añade que para opinar hay que
tener en cuenta los apoyos sociales que se ofrecen a la mujer
que está viviendo un embarazo con riesgo para su vida.
Que además, tiene cuatro o cinco hijos en la casa, encargados
a vecinas, con maridos que se ganan la vida en trabajos precarios
y mal remunerados o sin pareja, simplemente.
Aunque el tema del aborto terapéutico representa una realidad
reducida en el conjunto de los grandes problemas de salud que
tienen las mujeres, dice que es prioritario tenerlo en cuenta
y hacerlo público, para que se logre un cambio de actitud
y llegue a legislarse en este aspecto. Cuando se hace necesario,
se transforma en una tremenda realidad: está en juego la
vida de una madre, se sabe objetivamente que esa mujer arriesga
su vida y si muere, su grupo familiar se desmorona. Estas situaciones
de vida y muerte son ciertamente complejas. Por eso, para la matrona
Chaparro tampoco hay que aceptar las estadísticas sin análisis.
No es lo importante la cifra, sino la situación humana
que implica cada caso.
PODER, MACHISMO Y NEGOCIO
El hecho concreto es que el aborto sigue siendo considerado un
crimen, porque los poderes fácticos han decidido que así
debe continuar. Hay que recordar que durante su campaña
presidencial el candidato Eduardo Frei Ruiz-Tagle aseguró
que el tema del aborto no se iba a tocar “porque no es una
prioridad para la mujer chilena”.
Desde el punto de vista político, en realidad el aborto
no ha sido prioridad para ninguno de los tres gobiernos de la
Concertación, en cambio sí lo es para el 66% de
las mujeres chilenas que por diversas razones no desean el embarazo.
Para Gloria Salazar, sicóloga de la Unidad Multidisciplinaria
de Investigación, Docencia y Extensión del Instituto
Chileno de Medicina Reproductiva, “lo significativo es el
tira y afloja político de quienes toman las decisiones.
La actitud humanitaria ha quedado a un lado, ya que son mujeres
pobres las afectadas, penalizadas, condenadas”. Las mujeres
de sectores socio-económicos medio y alto, en cambio, tienen
acceso a clínicas caras o, simplemente, viajan a Miami
o a países vecinos.
Por otra parte, la sicóloga destaca que en el diseño
de las políticas de salud habría que tomar en cuenta,
de una vez por todas el aspecto de la salud mental de las mujeres
enfrentadas a la necesidad del aborto terapéutico. “En
el concepto de salud de la OMS (Organización Mundial de
la Salud), no sólo se considera la salud física,
también se habla de un estado de bienestar general que
tiene que ver con el entorno. En Chile ese concepto nunca se ha
aplicado en el caso del aborto terapéutico. Tampoco se
ha tocado la salud mental, o sea, en situaciones de aborto, la
salud sicológica importa un bledo cuando se trata de las
mujeres”. Afirma que la salud mental importa solamente cuando
incide en las estadísticas de depresión, ya que
éste es uno de los países con más alta tasas
de consultas por depresión.
Para la sicóloga, la incapacidad de abordar el problema
del aborto en general y del terapéutico en particular,
tiene como base una ideología patriarcal que muestra una
profunda discriminación hacia las mujeres y un doble discurso
respecto de la maternidad y sexualidad.
Otro enfoque del tema plantea Fanny Berlagosky, coordinadora del
Foro-Red Salud de Derechos Sexuales y Reproductivos: “uno
ve dos paradigmas en discusión; de un lado, lo que es la
salud social y del otro, la salud hipermedicalizada”. Sugiere
que también hay que tener en cuenta el atractivo negocio
involucrado tras la tecnología de punta, en pleno desarrollo
en la medicina de hoy.
Relata que una pensadora española que vino invitada por
la Organización Panamericana de la Salud, apuntaba que
si observamos los ámbitos en que ha crecido la salud, encontramos
que lo ha hecho hacia dos sectores: extender la vida y acogerla
en sus estados iniciales ha sido uno; la estética del cuerpo,
la nueva representación social del cuerpo es el otro. En
ambas se abren posibilidades inimaginables. “Es el hiper-poder
de la medicina tecnologizada, que se contrapone a la visión
social de la salud, donde los seres humanos también tienen
derecho a definir si quieren o no tener hijos. Si quieren o no
tener hijos conectados a máquinas o malformados”.
En este ámbito, según la coordinadora del Foro-Red,
hay una cantidad de preguntas éticosociales que no está
permitido hacerse.
LA LEY DE MERINO
A mediados de enero, diputados de la Concertación y de
la oposición presentaron, nuevamente, un proyecto para
reponer el artículo 119 del Código Sanitario. El
proyecto que será visto en los próximos meses en
la Cámara de Diputados, señala:
“Artículo único. Agrégase al artículo
119 del actual Código Sanitario, el siguiente inciso segundo:
Sólo con fines terapéuticos se podrá interrumpir
un embarazo. Para proceder a esta intervención se requerirá
la opinión documentada de dos médicos cirujanos”.
El proyecto va respaldado por trece considerandos, que argumentan
en favor de ese inciso. Se puntualiza, por ejemplo:
• Las diversas consecuencias psicosociales que, para los
hijos y la familia en general, produce la pérdida de la
vida o de la salud de la madre, en el sentido que no sólo
se destruye un matrimonio sino que significa una experiencia traumática
para los hijos, ya sea porque éstos deben sufrir la carencia
afectiva, ya porque desaparece una persona fundamental en su proceso
formativo, entendido éste como transmisión de valores,
conocimientos, etc.
• La gravedad de la situación de los hijos pequeños
por la ausencia de la madre -pobre y/o soltera- fallecida, significa
muy probablemente, su internación en hogares de menores
en situación irregular, la vagancia o, en el mejor de los
casos, su allegamiento en hogares ajenos.
• La existencia de patologías que, en opinión
de especialistas prestigiados en la comunidad médica, efectivamente
ameritan la interrupción del embarazo. A saber, rotura
de bolsa amniótica, infección del huevo o la sepsis
materna, embarazo ectópico u ovárico, enfermedades
trofoblásticas como la mola, síndrome trombocitopénico
trombótico, embolía amniótica pulmonar, hipertensión
portal, etc.”
Una infinidad de dramáticos casos, la mayoría sólo
conocidos entre las cuatro paredes de las maternidades de los
hospitales públicos, son el resultado de la puesta en vigencia
por determinación del miembro de la Junta de Gobierno,
almirante José Toribio Merino, de la ley 18.826 del 15
de septiembre de 1989.
Esta normativa produjo un cambio trascendental en la regulación
del aborto terapéutico: de ser legal desde 1931, pasó
a transformarse en ilícito de la noche a la mañana.
La ley estableció de manera taxativa: “No podrá
efectuarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”.
Durante prácticamente sesenta años el aborto terapéutico
fue una conducta legal, por lo tanto, los juristas se han preguntado
¿qué justificó que una conducta lícita
durante tantos años pasase a ser ilícita repentinamente?
La respuesta más aproximada parece ser que la ley fue dictada
durante la dictadura sin ninguna discusión, sin que existieran
razones para hacerlo y, obviamente, sin considerar los puntos
de vista de la sociedad. Tampoco hay constancia de que se haya
consultado o tomado en cuenta corrientes de opinión de
especialistas. En suma, fue la dictadura y los sectores reaccionarios
quienes aplicaron un escarmiento más al pueblo, dominando
y humillando, en este caso, a las mujeres pobres.
Sólo se pidió la opinión de siete “expertos”
de clara tendencia conservadora, cuatro médicos, dos filósofos
y un miembro de la Escuela de Negocios de Valparaíso.
Los especialistas consultados fueron los doctores Alejandro Serani
Merlo, profesor de ética médica y Alfredo Pérez
Sánchez, profesor de obstetricia y ginecología ambos
de la Universidad Católica; el Dr. Ernesto Medina Lois,
director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad
de Chile y el Dr. Ramiro Molina, profesor de la Facultad de Medicina
de la misma universidad. Los sacerdotes Bruno Rychlowski, decano
de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad
Metropolitana de Ciencias de la Educación y José
Ibáñez Langlois de la Pontificia Comisión
Teológica Internacional y, Juan Widow, miembro de la Escuela
de Negocios de Valparaíso, de la Fundación Adolfo
Ibáñez. El legislador de aquella época manifestó
que la derogación obedecía a que “hoy el avance
de la medicina ha demostrado que el aborto terapéutico
no se justifica en ningún caso”.
La abogada Maricruz Gómez de la Torre, del Programa de
la Mujer, de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, en
un simposio organizado por el Foro Abierto de Salud y Derechos
Reproductivos, efectuado en 1993, manifestaba: “...puede
afirmarse que un cambio tan drástico de criterio en una
materia literalmente vital, se ha producido en virtud de la fuerza
para imponerse, y no asentado en una convicción con bases
sociales, éticas y jurídicas claramente determinables”.
Subrayó que la sociedad chilena ni siquiera tuvo la posibilidad
de verse representada ni informada en un tema que le concierne
más allá de las ideologías y “tuvo
que aceptar una razón impuesta y fundada -además-
en una vaguedad impresionante”.
Está claro que actualmente hay solución para diversas
enfermedades que ponían en peligro la salud de la mujer
embarazada hace una o dos décadas. Sin embargo, han surgido
nuevas enfermedades como el sida o las gravísimas consecuencias
de la exposición a pesticidas.
Según la abogada, si la ley se aplica sin contemplaciones,
“pueden provocarse situaciones límite. Un ejemplo,
es el caso de una mujer embarazada, con cáncer, que requiere
de un tratamiento de quimioterapia o radioterapia. ¿Qué
puede hacer el médico, en tal caso? ¿Aplicar el
tratamiento, provocando un daño irreversible en el feto?
¿Hacer un aborto antes de aplicar la quimio o radioterapia?
¿O dejar a la mujer sin tratamiento para que quizás
muera antes del parto?”
En 1991, por iniciativa parlamentaria, se presentó un proyecto
de reposición del aborto terapéutico, que junto
con cientos de otras iniciativas permaneció en larga espera.
La oposición de los parlamentarios de derecha fue tajante,
denunciaron que mediante la iniciativa “se pretendía
liberalizar y socavar las bases de nuestra sociedad”. Reiteraron,
además, en forma majadera el mismo argumento utilizado
por Merino y sus asesores: “hoy no existen causales médicas
que justifiquen el aborto terapéutico”. Si hubiera
recibido patrocinio del Ejecutivo, el proyecto pudo haberse aprobado,
sin embargo, no hubo voluntad política ni sensibilidad
para ello.
Nadie ha llevado una estadística de la cantidad de mujeres
fallecidas a causa de la ley del almirante Merino. Tampoco hay
una estadística de la cantidad de niños huérfanos,
deformes o VIH positivos. Menos, de hijos no deseados de mujeres
violadas. No son significativas ni necesarias de investigar esas
situaciones, en este país donde más que nada interesan
los negocios y la imagen hacia el exterior.
El elevado costo en sufrimientos, riesgos y alteraciones de la
vida y el entorno familiar que puede evitar un aborto terapéutico
debería ser el principal argumento a considerar por el
gobierno, los médicos y legisladores. Desde que en 1989
la arbitraria decisión de José Toribio Merino acabó
de una plumada con el artículo 119 del Código Sanitario,
la vida y el futuro de las mujeres que requieren un aborto terapéutico
han quedado enredados en una discusión ideológica,
conceptual y seudo moral entre quienes jamás van a correr
el riesgo de necesitarlo. La resolución de este controvertido
tema requiere sacarlo de las alhajadas salas del Congreso y La
Moneda, para situarlo en la realidad cotidiana de las maternidades:
es un problema de salud pública y ése es su entorno
SONIA CANO
Si te gustó esta página... Recomiéndala