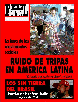| Edición
546 |
||||
| Portada |
||||
| Inicio | ||||
| Tradución | ||||
| Favoritos | ||||
| Recomendar Página | ||||
| Cartas al Director | ||||
| Libro
de Visitas |
||||
|
||||
| . | ||||
| Ediciones
Anteriores |
||||
| . | ||||
| En
esta Edición |
||||
| Editorial | ||||
| DESPERTAR DEL MOVIMIENTO SOCIAL | ||||
| Congreso | ||||
| Radio experimental en hospital siquiátrico | ||||
| Una
antena que rompe el silencio |
||||
| AQUÍ ESTÁN LAS PRUEBAS QUE EXIGE EL JEFE DE LA ARMADA |
||||
| QUE EL ALMIRANTE PIDA PERDÓN DE RODILLAS | ||||
| fueguinos | ||||
| Lo que vio Andrés Aylwin | ||||
| Diecisiete
años de horror y crímenes |
||||
| Haití | ||||
| El reino de la miseria | ||||
| Admite el ministro Francisco Vidal | ||||
| Unos
pocos manejan la agenda informativa |
||||
| Las
glorias |
||||
| Las Glorias del Ejército | ||||
| Jorge Lavandero | ||||
| Batiendo el cobre | ||||
Lo que vio Andrés Aylwin Diecisiete años
|
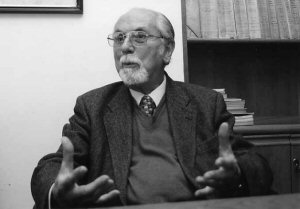 |
En 1973, Andrés Aylwin Azócar era diputado del Partido Demócrata Cristiano. Había sido elegido en 1965 por el antiguo Cuarto Distrito, y fue reelecto en 1969 y en las elecciones realizadas el año del golpe. En esa época, Andrés Aylwin se caracterizaba por un estrecho contacto con sus electores, en su mayoría obreros y campesinos. Presidió la comisión de Legislación y Justicia e integró la de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. |
Rechazó, desde el primer momento, el golpe de Estado
y fue uno de los firmantes de un manifiesto de dirigentes de la
DC que condenaba el asalto a la democracia y manifestaba total
adhesión a la libertad. Así comenzó un activismo
incansable a favor de las víctimas de la dictadura.
Andrés Aylwin hizo valer su profesión de abogado
para alzar su voz en innumerables alegatos ante los consejos de
guerra, interpuso centenares de recursos de amparo en favor de
obreros, profesionales, mujeres y estudiantes víctimas
de la represión. Denunció los crímenes de
la dictadura ante organismos nacionales e internacionales. Ello
le valió ser relegado a la aldea aymara de Guallaitire,
a 4.500 metros de altura en la frontera con Bolivia. Regresó
para asumir una incansable denuncia de asesinatos, torturas, campos
de concentración, prisiones secretas y de la siniestra
impunidad de los aparatos de represión.
Cuando le propusieron escribir sus memorias, optó por referirse
sólo a los diesiete años de la dictadura, en los
que fue una conciencia valerosa e implacable siempre dispuesto
a decir la verdad al precio que fuera. Escribió un volumen
de 460 páginas que llamó Simplemente lo que vi (1973-1990)
y los imperativos que surgen del dolor, que publicó Lom
Ediciones. Allí narra “la realidad que me tocó
ver y vivir en ese tiempo, en mi entorno inmediato”. No
se trata de un análisis de lo ocurrido en Chile a partir
del 11 de septiembre de 1973, sino de la narración de un
conjunto de hechos estremecedores y próximos.
“Lo recordado -dice- son crímenes y crueldades que
llevaron a la muerte o degradación a millares de personas
y junto con ello, a la destrucción de valores que eran
parte sustancial de nuestra vida e historia. Crímenes que
además provocaron el terror de grandes masas de chilenos
haciendo posible que, en medio del silencio y la pasividad de
la gente, la mayoría pobre y de clase media de nuestro
país fuera privada de conquistas, avances y dignidades”.
Andrés Aylwin reafirma su condición de testigo.
Y subraya que su imperativo moral surge con más intensidad
“al constatar que la maldad tiende hoy a relativizarse,
incluso a justificarse, y que al interior de nuestra sociedad
se mueven extrañas fuerzas -las mismas que ayer desataron
la crueldad y usufructuaron de ella- que ahora intentan transmitir
una visión falsa, a veces idílica de lo que fue
el gobierno de Pinochet y de la derecha chilena”.
LA SIRENA DE
LA MAESTRANZA
Empieza por recordar en el libro las casas y lugares de San Bernardo,
ligado a su infancia y juventud. El hospital, donde vio aliviar
dolores de familiares o amigos, la iglesia y otros escenarios
pueblerinos y agrestes que frecuentó durante muchos años.
En esos espacios, revive lo que fue la dictadura en la vida diaria
de una comunidad “para hacer conciencia de la perversidad
que nos afectó durante diesiete años, que estuvo
presente al lado nuestro, junto a nosotros”.
En 1929 los padres de Andrés Aylwin decidieron vivir en
San Bernardo, atraídos por la paz y el aire puro. El padre
de la familia, Miguel, era un juez que llegó a ser presidente
de la Corte Suprema. Residieron en una casaquinta de la avenida
Portales, una gran avenida con castaños, plátanos
orientales y magnolios paralela a la línea del ferrocarril.
Estaba frente a la maestranza de FF.CC. del Estado, en la que
llegaron a trabajar más de dos mil obreros. Una potente
sirena despertaba a todo el vecindario a las 6:30 de la mañana.
Un tren llegaba a las siete, con los trabajadores que vivían
en Santiago o en Lo Espejo. El sindicato obrero era uno de los
más poderosos del país.
La crisis del salitre, a comienzos de los años 30, y otras
situaciones hicieron llegar a San Bernardo una ola de cesantes.
Algunos dormían frente a la casa de los Aylwin. La realidad
de San Bernardo determinó que la familia se sensibilizara
con los problemas sociales.
Andrés Aylwin y sus hermanos, alumnos del liceo de San
Bernardo, participaban en las fiestas patrias que se celebraban
en la maestranza de ferrocarriles entre guirnaldas, banderas,
empanadas y chicha. Concurría casi todo el pueblo. Era
un lugar de encuentro democrático que no consideraba clases
sociales ni diferencias políticas.
A esa misma maestranza ingresó, el 28 de septiembre de
1973, un grupo de soldados fuertemente armados que arrestaron
a nueve trabajadores, a los que se sumaron otros dos detenidos
en sus domicilios. Pasaron días sin que se supiera de los
presos: se extendió el rumor de que habían sido
fusilados. Sus compañeros y familiares tuvieron pronto
la evidencia de que así había ocurrido. La mayoría
de las víctimas no sobrepasaba los treinta años.
A sus familiares no les fue posible ver los cadáveres ni
recuperar sus cuerpos. Luego, el dirigente sindical Sergio Sotolichio
pudo testimoniar la suerte de sus compañeros y describió,
desgarrado, lo que vio: “Nunca olvidaré sus rostros
y cuerpos hechos pedazos. No sólo eran los proyectiles
de guerra. Era como si la furia con su máxima crueldad
e irracionalidad se hubiera desencadenado sobre ellos, despedazando
sus miembros”.
En los meses que siguieron a los asesinatos de los once dirigentes
sindicales, la maestranza de San Bernardo empezó a morir
lentamente. Todo lo que fuera propiedad del Estado comenzó
a ser privatizado. Miles de buses hicieron languidecer la actividad
de las estaciones ferroviarias; fueron suprimidos ramales, se
levantaron las vías férreas. Los trabajadores ferroviarios
pasaron a ser cesantes o jubilados con míseras pensiones.
LOS ASESINATOS DE PAINE
Casi paralelamente más de cien campesinos habían
sido arrestados en la zona de Paine. Estaban ligados al proceso
de reforma agraria y de sindicalización campesina. Sus
familiares acudieron a Andrés Aylwin para que ayudara a
ubicarlos y los asesorara como abogado.
Piquetes de carabineros, acompañados de civiles miembros
del Partido Nacional, habían detenido a los trabajadores
agrícolas. Se hablaba de personas que habían sido
asesinadas por grupos de civiles y uniformados, cuyos cadáveres
habían sido arrojados en sectores rurales. Patrullas militares
también habían efectuado operativos en diversos
sectores, desde Huelquén hasta la laguna de Aculeo, incluyendo
Paine.
Uno de esos crímenes tuvo como escenario la viña
El Escorial, de Paine. Allí se efectuó un operativo
en que participaron un centenar de militares, apoyados por un
helicóptero. Disparaban al aire y a las puertas, allanaron
las casas con grandes destrozos. A los hombres los reunieron en
la cancha de fútbol y los sometieron a brutales tratos.
Casi todos los detenidos -igual que en San Bernardo- eran jóvenes,
entre 16 y 30 años. Fueron conducidos al campo de prisioneros
del cerro Chena, en San Bernardo. Sólo tres regresaron
juramentados para guardar silencio. Los restantes, fueron fusilados
y sus cadáveres se conservaron por años en el Instituto
Médico Legal. Sus funerales se efectuaron recién
en enero de 1991.
El macabro balance de los arrestos en la zona de Paine incluyó
a diecisiete campesinos del fundo El Escorial, catorce del 24
de Abril y a sesenta personas de Aculeo, Champa y Paine. “En
síntesis -dice Aylwin- en lo que hoy es la provincia del
Maipo más del ochenta por ciento de los crímenes
de la dictadura fueron perpetrados en octubre de 1973”.
Ese mismo mes la llamada Caravana de la Muerte hizo desaparecer
a setenta y cinco chilenos, desde Cauquenes hasta Calama. También
se registraron crímenes masivos en Parral, Talcahuano,
Puente Alto, Llanquihue, Porvenir, Chihuío, Panguipulli,
Mulchén y Lago Ranco. Y en Santiago, en la remodelación
San Borja y en El Arrayán. Asimismo figuran en la fatídica
lista de ese mes los campesinos y pobladores que fueron arrojados
a los hornos de Lonquén.
En el otrora apacible San Bernardo ocurría otro hecho que
conmovía a sus habitantes. El cura español Juan
Alsina partió desde la casa parroquial a su trabajo en
el Hospital San Juan de Dios, en Santiago. Fue detenido y conducido
al Internado Nacional Barros Arana, desde donde fue sacado para
ser fusilado en el puente Bulnes del río Mapocho. Su cadáver
apareció en las riberas del río. Muchos de los detenidos
que figuraron en las nónimas y cuyos cuerpos nunca han
sido encontrados fueron arrojados -según el Ejército-
al mar. En esas listas está el industrial Andrés
Pereira, padre de la abogada Pamela Pereira.
Para olvidar por unos días esa orgía de sangre,
Andrés Aylwin fue con su esposa a Temuco, en el verano
de 1974. Allí encontró el mismo cuadro de represión.
Le informaron que en el puente del río Toltén fusilaron
a campesinos y ex dirigentes de la Unidad Popular. Allí
estaban, como testimonio, las perforaciones de bala en las barras
metálicas del puente.
“BATALLON JUDICIAL”
DE LA DICTADURA
En octubre de 1973, Andrés Aylwin pidió una entrevista
con el presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano,
para hacerle presente las arbitrariedades cometidas con tantas
personas. El juez Urrutia, abierto partidario de la Junta Militar,
escuchó con impaciencia al abogado Aylwin y le dijo: “Lo
que tú no entiendes es que aquí hay una guerra y
que si ellos hubiesen obtenido la victoria, estaríamos
muertos. Pero ellos no triunfaron...”
La orientación de los tribunales era “no crearle
problemas” a los que “habían salvado a la patria”.
De acuerdo a esa concepción -escribe Aylwin- los tribunales
eran tan sólo un “batallón” o una “división”
dentro del movimiento liberador y triunfante. Configuraban el
“frente judicial”, para seguir la terminología
de Pinochet en aquellos días. El ministro Israel Bórquez,
por ejemplo, llamó a Aylwin para preguntarle qué
pretendía con sus recursos de amparo pues “todas
esas personas debían estar muertas”. Es una demostración
de que se estaba asesinando a ciudadanos con la tolerancia y conocimiento
del Poder Judicial.
Andrés Aylwin asistió, como espectador, a un consejo
de guerra en San Antonio. Eran defensores de los acusados un teniente,
un capitán y un mayor. Aducían que sus defendidos
eran ingenuos “que envenenados por el marxismo internacional”
se habían transformado en activistas de la Unidad Popular,
pero que estaban profundamente arrepentidos y dispuestos a reintegrarse
a la sociedad como ciudadanos patriotas y padres amantes de sus
hijos.
Presenció también el juicio a una niña de
16 años, Marcela Bacciarini, cuyo padre había sido
asesinado y estaba acusada de haber leído un manifiesto
de la Unidad Popular por la radio. La joven sufrió un shock
nervioso ante el tribunal militar, apenas podía articular
palabra, aterrada e indefensa. Andrés Aylwin se conmovió
tan profundamente que allí definió cuáles
serían sus tareas futuras: “Pienso que allí,
más que en otros lugares, tomé una decisión
que mantuve inevitablemente a través de los años.
No le creía nada a la tiranía o a su prensa, ni
a las supuestas fugas, ni a la negación de los arrestos,
ni a sus informaciones siempre llenas de embustes. Esa fue la
brújula que me señaló el camino por muchos
años y que un día me llevaría al encuentro
de nuevas verdades. Dramáticas y crueles verdades que estaban
al lado nuestro, junto a nosotros, al alcance de cualquier persona
predispuesta a escuchar las voces del dolor”.
LA DOCTRINA
DE JAIME GUZMAN
La derecha no llamó jamás a los militares a la
prudencia. Al contrario, algunos rechazaron la moderación
y descartaron una “dictablanda”. Una minuta de Jaime
Guzmán Errázuriz, días después del
golpe dice: “El éxito de la Junta está directamente
ligado a la dureza y energía que el país aplaude.
Todo complejo o vacilación en este propósito será
nefasto. El país sabe que enfrentará una dictadura
y la acepta”. El mismo Guzmán fue el autor de la
doctrina “la Junta de Gobierno no responde ante nadie, sino
ante Dios y la historia”, consagrada en la sesión
de la Comisión Constituyente del 5 de septiembre de 1974.
El ya mencionado Urrutia Manzano le reprochó al abogado
Gastón Cruzat crear problemas “a los salvadores de
la patria” cuando éste le habló del fusilamiento
y torturas a Eugenio Ruiz-Tagle. Cruzat sufrió el desprecio
de muchos de sus colegas de derecha y recibió amenazas
de expulsión del país. Los abogados vinculados a
la defensa de los derechos humanos -dice Aylwin- vivían
en un clima de constantes amenazas, de asedio de los agentes de
la CNI, de intimidación a sus familiares, de llamados telefónicos
insultantes.
Por eso fue muy valerosa la carta dirigida a la conferencia de
cancilleres de la OEA, realizada en Santiago en junio de 1976,
firmada por los abogados Eugenio Velasco Letelier, Héctor
Valenzuela Valderrama, Fernando Guzmán Zañartu,
Jaime Castillo Velasco y Andrés Aylwin Azócar. Decían
en lo medular: “Frente a cualquier reclamo en contra de
los arrestos, crueldades y crímenes el gobierno da por
agotada la investigación. Tan pronto recibe el informe
respectivo de la Dina niega haber arrestado a la persona muerta,
desaparecida, secuestrada o violada. Posteriormente, las cortes
de Apelaciones y Suprema se satisfacen siempre con el informe
del Ministerio del Interior, basado precisamente en el informe
de la Dina. Así, todo reclamo, toda angustia y toda tragedia
pasa al mundo del silencio absoluto y al sufrimiento secreto de
las familias afectadas”.
Los medios de comunicación oficialistas -El Mercurio, La
Tercera, La Segunda- acusaron a esos abogados de “vende
patria”. El empresario Ricardo Claro y Jaime Guzmán
consideraron que la carta era “una cobardía moral”
y “parte de la conjura extranjera contra el gobierno de
Chile”.
Una semana después del término de la conferencia
de la OEA en Santiago, dos firmantes de la carta, Jaime Castillo
y Eugenio Velasco, fueron expulsados del país.
POLITICA DE EXTERMINIO
Antes, Andrés Aylwin había enviado a los presidentes
de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema un documento
para denunciar la detención y desaparición de Jacqueline
Binfa e indagar sobre la suerte de 119 detenidos desaparecidos
que figuraron en una lista publicada en dos periódicos
creados por la Dina en Argentina y Brasil. El escrito no fue jamás
contestado, a pesar que fue leído en el Pleno de la Corte
Suprema causando impresión. Los magistrados rechazaron
sistemáticamente designar un ministro en visita para investigar
los hechos monstruosos denunciados por Andrés Aylwin.
La explicación para toda esta impunidad es una sola y tiene
en el libro una clara exposición: “En Chile se diseñó
una política de aplastamiento y exterminio por un gobierno
dirigido por quienes pensaban que ‘había que erradicar
para siempre el cáncer marxista’ (Leigh), que era
lícito ‘lanzar desde los aviones a los prisioneros’,
incluido el presidente derrocado (Pinochet); que creían
que ‘los marxistas no eran seres humanos sino humanoides
a quienes el demonio les había sacado el alma’ (Merino)
o que estimaban explicable el fusilamiento de campesinos en Lonquén,
pues afectaba a personas que ‘no eran un dechado de virtudes’
-como si sólo los muy virtuosos tuvieran derecho a vivir-
(Mendoza). Lo triste es que a estas personas con concepciones
anticristianas, la derecha política y económica
(representada por algunos de sus más conocidos líderes)
les reconoció, por razones de conveniencia o interés
de Estado, las más amplias facultades, calificando de traidores
a los que hacían cualquier cuestionamiento y consagrando
la doctrina de que los miembros de la Junta (los cuatro citados)
podían actuar con absoluta libertad y no debían
responder ni dar cuenta a nadie”.
Agrega Aylwin que a esos criterios se subordinaron el Poder Judicial
y los diarios de la empresa El Mercurio y Copesa. Mintieron, descalificaron
a los defensores de los derechos humanos, omitieron los crímenes,
santificaron a la dictadura.
En el verano de 1978 el valiente abogado fue relegado a Guallaitire,
un pueblo de treinta casas en el altiplano al interior de Arica,
en la frontera con Bolivia. Allí, a 4.500 metros de altura,
en pleno invierno boliviano la temperatura desciende varios grados
bajo cero. Aylwin dormía en el suelo, sin frazadas. El
aire estaba impregnado de emanaciones sulfurosas provenientes
de un cercano volcán. Hizo ingeniosos esfuerzos para sobrevivir.
Caminaba lo justo para no entumirse, dormitaba exactamente lo
que su organismo requería, hacía contorsiones para
extraer algo de oxígeno de aquel aire enrarecido, subsistió
“en ese extraño mundo donde la conciencia se va perdiendo,
no se sabe si para siempre”.
El sargento del retén de Carabineros local comunicó
a sus superiores que se desligaba de toda responsabilidad si no
evacuaban de inmediato al abogado relegado. Fueron a buscarlo
una medianoche y lo trasladaron hasta una choza en el pueblo de
Molinos, a 60 kilómetros de Arica. Siguió durmiendo
en el suelo sin colchón ni frazadas.
EL MANTO DE LA VICARIA
Pero nada podía desalentarlo. Estaba al servicio de la
Vicaría de la Solidaridad, que prestó atención
jurídica a más de cuarenta y cinco mil personas,
patrocinó más de nueve mil quinientos recursos de
amparo, asistió a noventa y dos mil personas. La Vicaría
desarrollaba su trabajo con permanente hostigamiento, pero bajo
su manto “se hermanaron muchedumbres de soledades”.
Cuando la vida humana fue pisoteada, “la Vicaría
afirmó con coraje los valores morales; cuando parecía
que no había razón para creer en nada ni nadie,
la Vicaría fue bastión de la fe en el hombre, en
su dignidad y en su destino. Fue luz y esperanza, en tiempos de
muerte y oscuridad”, escribe Andrés Aylwin.
Aylwin subraya el papel que cumplieron el cardenal Raúl
Silva Henríquez con los obispos de su entorno y el mártir
de la Vicaría, José Manuel Parada.
El libro dedica estremecidas y documentadas páginas a Sebastián
Acevedo, que se inmoló en Concepción exigiendo que
aparecieran sus hijos detenidos en cárceles secretas; al
campesino José Calderón Miranda, que logró
sobrevivir a un fusilamiento luego de ser lanzado al río
Maipo y que permaneció oculto durante cuatro años;
al secuestro y asesinato del médico Carlos Godoy Lagarrigue,
de San Bernardo; al asesinato de la joven embarazada Reinalda
del Carmen Pereira; al fusilamiento del médico Héctor
García y del dirigente sindical Jorge Lamich, de Buin;
al atentado, en Roma, contra Bernardo Leighton y su esposa; al
asesinato, en Washington, de Orlando Letelier y Ronnie Mofit;
al desalojo de 112 familias pobres del barrio alto, para ser arrojados
en San Bernardo y en sectores periféricos...
Lo que vio Andrés Aylwin fue un cuadro completo de aplastamiento
de la vida y los derechos de los chilenos por una dictadura que
agotó toda capacidad de asombro con sus crímenes
y el uso del terror permanente.
HERENCIA DE PINOCHET
¿Qué ha ocurrido después? Andrés Aylwin no es conciliador en sus conclusiones: “El régimen militar nos dejó una institucionalidad que permite que la minoría que usufructuó de la dictadura y que creó un esquema económico-social en su beneficio, pueda mantener no se sabe por cuanto tiempo las instituciones y estructuras sociales que la favorecen. Ello como resultado de un conjunto de aberraciones: sistema electoral binominal, altos quórums de votación para modificar leyes importantes, existencia de un Tribunal Constitucional conservador, senadores designados, traspaso de parte de la soberanía al poder armado, predominio del mercado y la derecha sobre los medios de comunicación”
LUIS ALBERTO MANSILLA
Si te gustó esta página... Recomiéndala