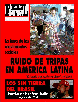Desde el fondo de la historia
Navegando en la canoa yagán
 |
En la Universidad Marítima
de Chile, ante el rector Eduardo Testart Tobar y un auditorio
de estudiantes de historia y oficiales de la Armada Nacional,
la etnóloga y antropóloga franco-americana
Anne Chapman, especialista en los pueblos fueguinos, desafió
a historiadores y marinos a profundizar en su hipótesis
sobre la fortaleza de la canoa yagán, que permitió
la existencia de flotas de esas embarcaciones creadas por
un pueblo que hoy está al borde de la extinción. |
La conferencia de Anne Chapman cuestionó las opiniones
de la mayoría de los viajeros y científicos que
menosprecian la canoa yagán, a la que ella considera “un
fenómeno, por lo insólita, extraordinaria y poco
apreciada”. Descartó la supuesta fragilidad de las
embarcaciones, enfatizando que surcaban los mares más peligrosos
y que la calidad de su ensamblaje se deterioró sólo
en la medida en que lo hicieron las condiciones de vida de los
yaganes, como resultado de la llegada de los blancos que introdujeron
las enfermedades, el alcohol, y la caza en gran escala de su alimento
principal: las focas.
Anne Chapman aseveró que la primera vez que la canoa fue
reconocida como superior a un barco europeo fue en un informe
del misionero Lawrence. Este escribió que los barcos de
vela europeos estaban más expuestos a los peligros que
las canoas, y que los nativos yaganes eran expertos en el manejo
de sus canoas en mar abierto.
“He planteado el fenómeno de la canoa yagán
y el número de canoas que lograron reunir, como pregunta
a los historiadores para profundizar en los conocimientos, para
detallar cómo los yaganes resolvieron sus problemas y cómo
lograron hacer una flota”, señaló Anne Chapman
al concluir su exposición.
La académica citó la “increíble”
descripción de una flota de sesenta canoas que se enfrentó
a una embarcación británica cerca de la isla Navarino,
realizada por el misionero británico Gardiner. En 1851,
Gardiner, hijo de un misionero inglés, llegó a cumplir
lo que su padre no pudo realizar años antes en Tierra del
Fuego. Allí encontró a Jimmy Button, el nativo que
había sido llevado por los ingleses a Gran Bretaña
y luego eligió volver a su tierra natal. Fue con él
al norte de las Malvinas, a la sede de la misión anglicana.
El 15 de junio de 1858 el barco de la misión fue amenazado
por una flota de sesenta canoas yaganes que venía desde
el Beagle en son de ataque y en búsqueda de aliados entre
los habitantes de la isla Navarino. Al año siguiente, ocurrió
una masacre de ocho británicos, en junio de 1859.
Chapman graficó que la canoa era al yagán lo que
el caballo es para el gaucho. Los yaganes pasaban la mitad de
su vida en sus canoas. Los canoeros llegaron a Tierra del Fuego
hace seis mil años. Acumularon y transmitieron a sus descendientes
vastos conocimientos sobre su medio ambiente y experimentaron
para mejorar la eficacia de sus canoas. La época de máxima
perfección de las embarcaciones fue antes de 1824.
Sin embargo, la canoa de corteza era todavía el medio preferencial
de transporte en 1870, cuando una epidemia afectó a un
tercio de los habitantes.
En tiempos antiguos, la canoa transportaba a toda la familia,
sus bienes y sus perros. Era el medio para trasladarse de un campamento
a otro. El hombre capturaba focas y la mujer remaba. En verano,
permanecían pocos días en un lugar pero en invierno,
estaban más tiempo asentados. Las mujeres pescaban en canoa
en las aguas cercanas o buceaban, mientras los hombres perseguían
ballenas moribundas. Encontrar una ballena varada en la costa,
era el inicio de una gran comida con amigos. Con señales
de fuego y humo los convocaban. La fiesta podía durar semanas,
según el tamaño del cetáceo y el número
de familias que acudían al banquete.
DESCRIPCION DE LA CANOA
En las canoas se usaba madera de coigüe, ñirre y
otras maderas duras. Hasta principios del siglo XX, el trabajo
de construcción de la canoa yagán era realizado
por el hombre y su esposa, con ayuda ocasional de otros, para
cortar cortezas. El instrumental que se usaba era de hueso y de
concha, hecho por ellos mismos. Requerían tres tiras de
corteza gruesa de coigüe y tres tiras delgadas de ñirre,
más flexible, además de ocho a diez varas de un
árbol de madera dura. La canoa duraba entre tres meses
y un año, dependiendo de su calidad. La tarea de armado
y calafateado se emprendía en primavera, tiempo en que
era más fácil sacar la corteza del coigüe.
Siempre llevaban fuego en el fondo de la canoa, sobre capas de
turba y otros aislantes. Si se apagaba, usaban piedra pirita,
apropiada para encenderlo nuevamente. El fuego era atendido por
niños y jóvenes y se transportaba al refugio, cuando
se llegaba con la canoa a un lugar cerca de la playa. Otras veces,
si la canoa quedaba más lejos, la mujer amarraba la canoa
y nadaba cargando a su esposo o al bebé. Los hombres no
sabían nadar. Las mujeres preferían que la canoa
llegara a la orilla, donde preparaban un deslizador de algas para
proteger el fondo de la embarcación al vararla en la playa.
EL PRIMER ENCUENTRO
Explica Anne Chapman que la primera descripción de una
canoa yagán está fechada en el año 1624 y
corresponde al relato de un oficial de la armada holandesa. Luego
de una exploración frente a la isla Navarino, describe
como “dignos de admiración” el aspecto vigoroso
del grupo de indios, las pinturas corporales y sus canoas.
El holandés señala que la canoa medía 16
pies de largo por 2 pies de ancho, el fondo estaba cubierto de
punta a punta con un pedazo de madera tapizada con otras cortezas,
para asegurar que fuera impermeable. “La tripulan siete
u ocho hombres que pueden navegar tan rápido como una lancha”.
En el relato se compara a la canoa con una góndola veneciana.
Dos siglos más tarde hay otra descripción detallada.
En 1823, James Wendell, un lobero impresionado por las canoas
cambió una de ellas por dos aros de metal de un barril.
Al izarla a bordo, se extrañó por su peso y vio
que la base tenía una capa de arcilla de 15 centímetros,
como lastre para equilibrarla. Esa canoa tenía 12 pies
y 4 pulgadas de largo y su ancho era de 2 pies y un poco más.
Tenía siete secciones: en la primera iban los útiles
de pesca. En la segunda, los asientos de remo. En la tercera,
el fuego, los niños y perros. En la cuarta un balde para
el agua potable. En la quinta, otros implementos. En la sexta,
una mujer que remaba. En la séptima el equipo, y lo que
no cabía en otra parte (cueros, canastos etc).
Los yaganes de las islas del extremo austral vivían en
mares tempestuosos. Sin embargo, llegaron lejos. La antropóloga
Chapman cita a Martín Gusinde quien señaló
que alcanzaron hasta los islotes Diego Ramírez, 60 millas
al sureste del Cabo de Hornos, y hasta 400 kilómetros al
interior de Ushuaia y Puerto Edén. Ello era posible por
la calidad de la canoa y por disponer del fuego.
Anne Chapman sostuvo que seguramente siempre ocurrieron accidentes,
pero fueron más frecuentes a partir del contacto con los
blancos. Ello debido al alcohol y epidemias, que desintegraron
su modo de vida. Paulatinamente fueron los hombres los que empezaron
a manejar las canoas. En el siglo XX incluso se encontraron canoas
con motores fuera de borda, y se registran muchos accidentes causados
por exceso en la bebida.
Los yaganes sabían cómo hacer frente a su ambiente
marino, aún hoy reconocido como muy peligroso por los navegantes
solitarios. Estaban familiarizados con el calendario de mareas,
podían interpretar fenómenos e indicios del clima
y pronosticar la fuerza del viento. Su mayor problema no era la
temperatura sino el viento y las corrientes. Darwin y otros viajeros
se mostraron impresionados por el alcance de la vista de los nativos.
La etnóloga refutó la calificación de “frágil”
que Martín Gusinde emplea para la canoa yagán. Señala
que no tomó en cuenta que su calidad cambió, ya
que en 1881 ese pueblo comenzó a ser aniquilado por las
epidemias, proceso que continuó hasta que el 90% de ellos
fue alcanzado por la fiebre tifoidea y el sarampión, en
1884. Para inicios del siglo XX había apenas 200 sobrevivientes.
La académica agregó que más tarde Gusinde
reconoció que, bajo su aparente precariedad y simplicidad,
las canoas tenían una funcionalidad insuperable. Por su
parte, el misionero Thomas Bridges observó que la calidad
de los utensilios e implementos elaborados por los yaganes, era
óptima en relación a los materiales de que disponían.
HOMENAJE FILMICO
En el auditorium de la Universidad Marítima en Viña
del Mar, Anne Chapman presidió también la exhibición
de su documental Homenaje a los yaganes de Tierra del Fuego y
Cabo de Hornos (1990), que se rodó a bordo del buque de
la Armada “Aquiles”, cuyo capitán estaba presente
en la conferencia. Días después, Anne Chapman recibió
en Punta Arenas la distinción de doctora honoris causa
de la Universidad de Magallanes.
Anne Chapman, contemporánea de quienes fueron pioneros
de los estudios arqueológicos en Tierra del Fuego, se desplaza
entre Francia, Chile y Argentina. En Angela Kiepja, la última
selknam, libro surgido de su trabajo con Angela, rescata las bases
de la cultura de ese pueblo fueguino. En 1985 comenzó un
estudio, en Puerto Williams, con los últimos yaganes, cuatro
mujeres que habitaban la parte chilena de Tierra del Fuego, permaneciendo
en Puerto Williams durante ese invierno. Ha publicado numerosas
investigaciones y realizado exposiciones fotográficas en
Chile y Argentina sobre sus hallazgos en Tierra del Fuego, Cabo
de Hornos e isla de los Estados
LUCIA SEPULVEDA RUIZ'
Si te gustó esta página... Recomiéndala