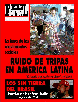Haití
El reino de la miseria
 |
Bajo el peso de una crisis
generalizada, Haití se encamina hacia el bicentenario
de su independencia, a celebrarse el 1º de enero del
2004. En un clima tenso, marcado por la violencia, la inseguridad
ciudadana, el bandidismo político, la ausencia de
servicios sociales y particularmente la miseria de la población,
el movimiento lavalasiano cumplió doce años
en el poder.Jean Bertrand Aristide, quien regresó
a la presidencia tras las elecciones del 2002 -calificadas
de fraudulentas por la oposición- ha advertido que
permanecerá en el cargo hasta el término de
su mandato en el 2006. |
Pero el descontento popular crece y las manifestaciones antigubernamentales
se multiplican a pesar de los actos represivos de los grupos armados
afines al movimiento lavalasiano. La oposición política
organizada reestructura dificultosamente sus fuerzas. La corrupción,
el narcotráfico, las violaciones a los derechos humanos
y los ataques a la libertad de expresión concitan la atención
internacional, pero las presiones resultan insuficientes para
provocar un cambio de ruta.
 |
Antes de encontrar las miradas y los rostros de los haitianos,
Puerto Príncipe, la capital, emerge como una ciudad
inconclusa con sus miles de vigas de acero tendidas al
aire, como brazos que esperan. Un golpe de suerte o la
remesa de un pariente “de fuera” permitirá
terminar los cimientos de las casas o el peldaño
de las escaleras que conducirán más arriba,
a alguna parte. En Cabo Haitiano, la segunda ciudad del
país, son las habitaciones a mitad sumergidas en
el agua las que, junto a un gigantesco mercado de bicicletas,
abrirán la vista a ciudad.
Son las primeras imágenes; anteriores a las que
evocan las condiciones infrahumanas de vida de los “bidonvilles”,
o a las superficies descarnadas del norte o la belleza
intocada de otros paisajes. En la desolación, sin
embargo, hay espacios para desentrañar las formas
de solidaridad que se tejen, porfiadas, en una de las
sociedades más pobres del planeta. Haití
y sus habitantes buscan y elaboran estrategias para sobrevivir
y organizarse, en una caótica tentativa de reapropiarse
de las arterias por donde corre su historia de rebeldía.
|
SOBREVIVIMOS,
NO EXISTIMOS
Sin recursos, endeudado -la deuda externa se alza por sobre los
1.190 millones de dólares-, su moneda en constante devaluación,
con deficitaria balanza comercial, dependiente de la ayuda internacional
hoy en parte paralizada, las estadísticas sitúan
a Haití en el 134º lugar de los Indicadores de Desarrollo
Humano (IDH), al nivel de Somalia y Yemen, entre otros.
La miseria se infiltra por todas partes. Sobrevivir se convierte
en la única obsesión de una población que
intenta comer, desplazarse, enviar sus niños a la escuela,
vencer la enfermedad. El 52 por ciento de los haitianos vive bajo
el umbral de la pobreza, la tasa de cesantía y subempleo
se estima en 50 por ciento, la esperanza de vida es de 53 años.(1)
La agricultura declina. La población rural es forzada a
emigrar hacia los centros urbanos o circula entre el campo y la
ciudad, transportando víveres y mercancías. Los
productores sufren la competencia de los bienes importados, los
efectos de la sequía en el norte, la deficiencia del transporte,
la usura de los créditos, la ausencia de infraestructura,
el abandono inveterado del Estado.
El último censo de l982 -en espera de los resultados del
que acaba de desarrollarse- arrojó una población
de ocho millones 270 mil personas. Los últimos estudios
(2002) indican que tres millones 800 mil haitianos no disponen
de ingresos suficientes para procurarse lo necesario para sobrevivir.
De ellos, dos millones cuatrocientos mil viven en “situación
de inseguridad alimentaria crónica”.(2)
Si se considera que el 50 por ciento de la población tiene
menos de 18 años, se puede colegir que las eventuales repercusiones
de la crisis alimentaria comprometen a largo plazo la situación
del país. Los estudios sitúan entre las zonas mas
frágiles además del Far West -nombre dado a la región
del noroeste-, los barrios más miserables de las ciudades
de Puerto Príncipe, Cabo Haitiano, Gonaive, Jeremías
y San Marcos, la Isla de la Gonave y las trece comunas de la zona
fronteriza con República Dominicana.
La desnutrición, y su corolario de raquitismo agudo sobre
todo en los niños menores de cinco años, es el primer
flagelo. Los signos alarmantes se multiplican. En marzo último
los Centros de Salud Infantil del Noroeste informaban de los primeros
casos de marasmo y de kwashiorkor, enfermedades extremas de la
desnutrición aguda. Son signos de una catástrofe
humanitaria ad portas, se nos dice.
LA ESPIRAL DEL HAMBRE
En las ciudades y poblados del nordeste las iglesias -amén
de las católicas las de una variedad impresionante de denominaciones
en su mayoría fundamentalistas cristianas- flanquean a
pequeños mercados y comercios heterogéneos. En un
cruce de caminos, decenas de banderas indican la modesta casa
de un sacerdote vudú. Y pululan las plazas de los sueños…
los puestos de venta de lotería -se juega siguiendo los
resultados de Miami u otros lugares-. Son casetas multicolores
que apuntan parsimoniosamente los nombres de los “multiconsorcios
de la suerte”: Bank Perseverance, Bank Patience o Bank Reality,
entre otros.
En la Escuela Nacional Mixta de Derac -tres piezas de madera y
una cocina exterior- los niños aprenden la división
administrativa del país, sin mapas ni cuadernos y con pocos
libros. El diálogo deriva a la cuestión esencial:
la comida. En esa materia las Samanthas, Sylvie, Jessica, Dieujuste,
Joel, Ancy y Antenor, entre otros, son explícitos: “Antes
de comer tenemos las piernas débiles y cuando comemos,
estamos en el paraíso”.
Para la mayoría de estos escolares un medio tazón
de arroz y frijoles, y rara vez algo de pescado -donados por la
cooperación internacional- suele ser la única comida
del día. La dirección de la escuela avanzó
la ración del mediodía a las diez de la mañana,
para evitar que los niños se duerman en clase. Algunos
abandonan el recinto después de comer. Una parte de la
ración suele llevarse para compartirla en casa. Allí
los incitarán a dormir temprano para “que se recuperen”.
Más allá, las mujeres de otro poblado se agrupan,
crean un huerto de pequeños cultivos, lo defienden de los
“invasores nocturnos” levantando cercos y estampando
una denuncia ante el juez; consiguen rastrillos, transportan agua…
Una forma de ganar algún dinero, de comer y resistir.
Las casas en Derac, Paulette y otros lugares vecinos son de caña
y barro, algunas recubiertas de madera y pintadas de colores vivos,
muy pocas “en duro” (cemento). Una pieza única,
un diminuto cuadrado con una puerta; desprovistas prácticamente
de todo, el agua se extrae de un pozo, la electricidad es inexistente,
las calles apenas un diseño de tierra. Las familias buscan
producir carbón y a veces comerciarlo. En realidad, la
venta de carbón, los pequeños comercios y la artesanía
son las únicas actividades visibles.
Para el consumo interno, algunas familias producen sorgo, banano
y tubérculos, pero el 51 por ciento de los hogares no posee
tierra. Los hombres emigran o se ocupan de cortar árboles
y caña o preparan la tierra en las plantaciones que quedan;
las mujeres riegan y cosechan. Ellos reciben 30 gourdas por día:
la obrera agrícola sólo 25. Haití tienen
el porcentaje más alto -47.8 por ciento- de mujeres económicamente
activas de los países del Caribe y América Latina.
TRABAJAR A
CUALQUIER PRECIO
En algunos tramos de la carretera semidestruida y casi impracticable
entre Trou-du-Nord y Fort Liberté, en el norte, bajo el
sol de plomo de mediados de mayo, grupos de niños premunidos
de palas tapan con barro algunos hoyos a cambio de algunas gourdas
que dejan los conductores de los vehículos que por allí
transitan. A lomo de mula, mujeres de todas las edades transportan
sacos de carbón.
“La supervivencia de Haití descansa sobre los hombros
de sus mujeres más pobres”, nos dice Mirtha Gilbert,
hoy profesora en la Universidad del Estado. En los años
sesenta, Gilbert participó clandestinamente en la lucha
antiduvalierista. Activa en el movimiento de mujeres de su país
y en otro tiempo en Nicaragua, autora de varios estudios sobre
las condiciones de vida de la mujer haitiana, ella nos desentraña
las estrategias de subsistencia elaboradas por los sectores más
carenciados.(3)
Gilbert hace referencia a los hombros de miles de mujeres que
en los mercados, o en las veredas de Puerto Príncipe y
Pietonville, a menudo alumbrándose con una vela después
de la seis de la tarde -el alumbrado público es ocasional
o nulo- venden su mercancía a precios que dejan ganancias
ínfimas, pero que resultan más accesibles para la
población que los de los comercios establecidos. Ellas
son las “detallistas” que compran a las “Mam
Sara” -apelativo tomado del nombre de un pájaro que
se desplaza constantemente- que traen la mercancía, sobre
todo arroz, frijoles y carne, de los mercados rurales.
“Es un servicio social y estas mujeres, a las que el Estado
no otorga ninguna atención, son las que hacen vivir al
país”, añade Gilbert.
Las mujeres comerciantes de la calle operan a partir de dos formas
de crédito: el de los especuladores privados -a cuatrocientos
y hasta seiscientos por ciento de interés en períodos
cortos-, y los micro-créditos ofrecidos por algunos organismos
financieros internacionales que “han descubierto que las
mujeres pobres son excelentes pagadoras de sus deudas”.
Sin embargo, se suele recurrir a un tercer prestamista para devolver
el crédito inicial. Pequeños grupos de ayuda se
organizan. El mercado callejero también comercia ropa,
zapatos, y artículos de casa traídos generalmente
de Puerto Rico, Curazao o Miami, apilados un poco más allá
de la basura que se acumula en las calles.
El 71 por ciento de la población económicamente
activa en el comercio y los servicios está constituido
por mujeres. El servicio doméstico es el peldaño
más bajo de la escalera de explotación femenina:
los sueldos fluctúan entre cuatro mil y doce mil gourdas
por año, no hay protección social y una mayoría
de esas mujeres son jefes de familia. El arriendo de una pieza
cuesta entre cuatro y seis mil gourdas anuales en Puerto Príncipe.
UNA ZONA FRANCA…
DE SUEÑOS
Considerado un país de alto riesgo para la inversión
extranjera y descapitalizado, el sector industrial pierde peso
constantemente. En 2001 no representaba más del 16 por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Concentrado sobre todo
en industrias de exportación -ensamblaje de piezas y materiales-
situadas en el Parque Industrial de Puerto Príncipe, gozan
de los beneficios de una zona franca tipo off shore, pero desaparecen
o siguen el mismo movimiento de relocalización que caracteriza
el fenómeno en otros países. Mal o bien, subsisten
además algunas empresas de transformación alimentaria,
que ocupan mano de obra mayoritariamente masculina, de artículos
de madera, productos químicos, artículos de caucho,
plástico y otras. Olvidadas en gran parte las normas del
Código del Trabajo, las condiciones de trabajo son muy
duras pero “en un entorno minado por la cesantía,
cualquier trabajo vale su peso en oro”, dirá Gilbert.
La población cesante cifra sus esperanzas en la zona franca
que empieza a construirse en la comuna fronteriza de Ouanaminthe,
situada frente a la ciudad dominicana de Djabon. De momento, Ouanaminthe
ofrece, durante los tres días semanales que se abre la
frontera, un espectáculo alucinante. Miles de haitianos
atraviesan el estrecho puente sobre el río Massacre en
una carrera por obtener víveres esenciales para venderlos
de regreso en Haití. A pie, utilizando al regreso moto-taxis,
carretillas de mano o simplemente caminando hasta los puntos donde
esperan camiones o asnos, transitan hombres y mujeres que equilibran
sobre sus cabezas cajas de huevos, de botellas de aceite, de golosinas,
de pollos, de productos de limpieza, de repuestos y de una variedad
inimaginable de otros productos. Ouanaminthe tiene un pasado trágico:
el río Massacre fue, en 1937, uno de los escenarios principales
del genocidio perpetrado por los soldados trujillistas contra
los haitianos que vivían en República Dominicana.
Los primeros pilones de acero de la próxima zona franca,
ya están construidos. “Habrá trabajo para
miles de personas”, nos dice un muchacho que oficia de improvisado
guía.
La zona franca es iniciativa del poderoso consorcio dominicano
Grupo M, que se especializa desde l986 en la exportación
de ropa hacia multinacionales norteamericanas y europeas. En un
suplemento publicado a fines del año último en el
diario haitiano Le Nouvelliste, varios especialistas explicaban
los intereses de República Dominicana en la creación
de la zona franca: la perspectiva de acaparar una parte importante
del mercado de exportación de textiles, la creación
de una “zona tapón” que limite la inmigración
clandestina de haitianos y el desarrollo de un mercado fronterizo
de consumo para los productos básicos dominicanos. Haití
proporcionará la mano de obra: la República Dominicana
las funciones de gestión, según la fórmula
de las maquiladoras entre México y Estados Unidos, consideradas
uno de los peores ejemplos de la sobreexplotación de mano
de obra en el continente.(4)
La crisis económica es una arista del problema. El futuro
aparece también cercado por la crisis política,
la situación de los derechos humanos, el fenómeno
migratorio -legal y clandestino- hacia Estados Unidos u otros
países del Caribe, la inseguridad ciudadana. Un túnel
cuya salida aparece hoy más que nunca esquiva.
Recorrer el país en parte y contarlo, exige marchar con
lo no cuantificado, lo intuido, lo otro, con la infinita creatividad
de los haitianos que colorean los muros citadinos con cuadros
que narran sueños, que hacen música en la noche,
que viven sus ceremonias, que cuentan viejas historias junto al
fuego, como si escaparan a lugares intocables
MARIA EUGENIA SAUL URQUIETA
En Puerto Príncipe, Haití
Fotos: Michel Fline
(1)
Haití: Programa Integrado de Respuestas a las Necesidades
Urgentes de Comunidades y Poblaciones Vulnerables (PIR), Sistema
de Naciones Unidas, marzo 2003.
(2) Ibid.
(3) Martha Gilbert es autora de Luchas de mujeres y luchas sociales
en Haití, Editorial Areytos, 2001.
(4) “Entreprise, territoire et développement”,
suplemento mensual del diario Le Nouvelliste, diciembre 2002.
Si te gustó esta página... Recomiéndala